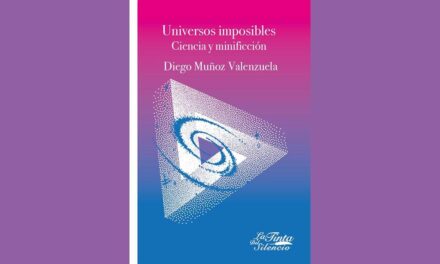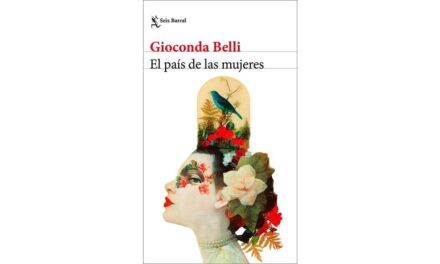Por Iván Quezada
El libro está escrito hasta los márgenes. Contiene páginas con dos o incluso tres poemas, o un poema dividido en partes a menudo irreconciliables, como si fueran cosas distintas. Fue la manera muy gráfica en que el poeta dejó constancia de su prolífica escritura. Un año entero de versos, pero no cronológico, sino con una cierta selección (de hecho, no son 365 composiciones, pero tampoco muchas menos).
La chica Nabokov y otros poemas, de José María Memet, es una colección miscelánea, sin un programa, pero que a posteriori se dividió en temáticas. Algo así como un diario en verso, pero, insisto, sin un orden cronológico. Su opción es existencial y hasta cierto punto retórica, aunque en absoluto lineal. Valga esta descripción para entender los radicales cambios de temas, como asimismo de estados de ánimo. Estos contrastes constituyen la partitura de fondo, una música a veces antiarmoniosa y otras abiertamente una sátira.
Memet está convencido de que la poesía lo salvó de la codicia, de la miseria, incluso de la tortura y la muerte durante la tiranía de Pinochet. A simple vista parece ingenuo, ni él ni nadie se libra de las cínicas presiones del neoliberalismo, pero el libro es una demostración de que el autor «no ha muerto en el intento». Esto le da derecho de hablar con desparpajo, incluso con obscenidad, sobre cualquier cosa, desde la geopolítica al erotismo. Recuerda a la «estética del sobreviviente» de Charles Bukowski, en que el ego se justifica cuando se soportó todas las penurias y no se hizo daño a nadie, salvo a uno mismo.
Hablando de geopolítica, nuestro autor parece fundar una nueva rama del pensamiento: la «geopoética». Por obra y gracia del azar, está viviendo en Francia, a no muchos kilómetros de la guerra en Ucrania. Está en el centro del mundo, en el lugar justo en que puede estallar de una vez por todas. Intenta dar un grito de alarma, aunque no demasiado convencido del eco que pudiera tener. Y entonces opta por la ironía, por el humor cruel, casi una apelación al nihilismo representado por las bombas atómicas silbando sobre el cielo de París antes de desencadenar el silencio definitivo.
Otro capítulo que se le presentó en sus noches de escribir tres o cuatro poemas, guardándose al final uno o ninguno, son los recuerdos de más de media centuria de vida. Con solo un pestañeo vuelve a la infancia y recrea, como en un cuento, las casas de sus familiares y las costumbres de mediados del siglo XX, deslizándose en contra de su voluntad cierta nostalgia que probablemente juró nunca sentir. Si las frases estuviesen escritas en forma horizontal y no vertical, uno podría decir que escribe una novela autobiográfica con el estilo de la crónica nacional, tipo Joaquín Edwards Bello, en que el sentimentalismo armoniza con los detalles realistas que permiten la ensoñación.
A diferencia de su libro de guerra Mapuche, aquí las alusiones de Memet a sus orígenes nativos no son incendiarias. Lo vence el tono elegíaco, aunque en pugna con su desprecio a la autocomplacencia. Es una forma de referirse a la muerte sin nombrarla, tratando de cristalizar en la memoria, la vida ordinaria, el momento a momento; o sea, la eternidad sería un puñado de palabras dichas en el instante justo.
El libro es tan amplio que hasta incluye un homenaje a Nicanor Parra, el cual sirve como guiño para entender la ligereza y humor de numerosos poemas. Abraza sin complejos su influjo y, sin embargo, no es el eslabón perdido que completa el puzzle. Muchos textos se salen del molde, con mayor o menor acierto, pero eso ya es una cuestión de gustos. Cada cual puede hacer su «selección sobre la selección». Por mi parte, recomiendo el poema que comienza con el verso: ˝Ayer vi un perro negro en la calle Nataniel…». O aquel otro titulado: «El Gato y el Busardo».
Cabe reconocerle a Memet que no es un sabelotodo. En este libro particularmente, sus «frases para el bronce» sobre el oficio de escribir tienen más de sarcasmo que de sentencia. No palabrea, corrige o escoge creyendo que puede identificar el valor poético de sus poemas. Por eso escribe mucho, confiando «a la suerte de la olla» los hallazgos que de pronto aparecen en el caldo. Todo sirve, hasta la tontería y el error, para sacar la perla del lodo, para iluminarla con la paradójica «luz oscura» de la poesía. ¿Bastará con la sílaba afilada y melodiosa para salvar al mundo de su despropósito? Está por verse o, mejor dicho, por leerse.