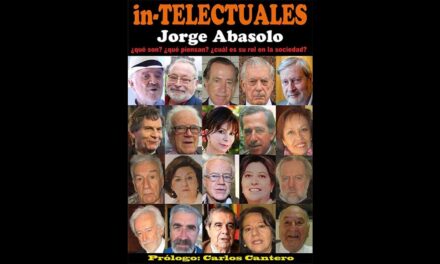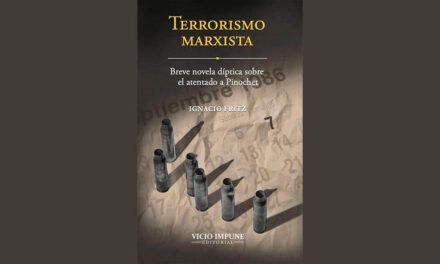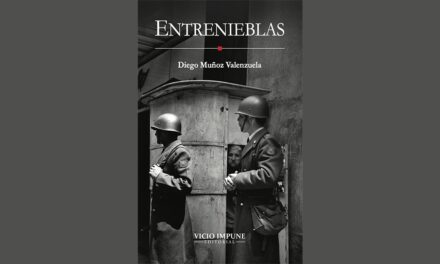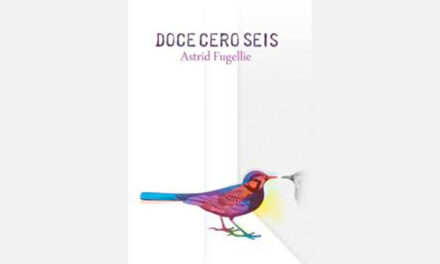Por Juan Mihovilovich
Pocas obras contemporáneas tienen la densidad, la profundidad, la minuciosidad y la relevancia de esta novela del afamado escritor noruego. Y al señalar algunas de sus virtudes esenciales no cabe sino preguntarse quién, en estos tiempos, hace un espacio en su devenir mundano para inmiscuirse en estas apretadas 500 páginas, premunidas de una intensidad doméstica y universal que nos deja pasmados, como si estuviéramos presenciando nuestras propias vidas, aparentemente superfluas y repletas de lugares comunes, que solo nos impiden ver lo que de veras nos ocurre por dentro y en nuestro ajustado entorno.
Karl Ove Knausgard ha rehecho su historia familiar e individual y la ha centrado -como corolario- en el fallecimiento de un padre arruinado y alcohólico, en un sujeto que, no obstante sus miserias humanas postreras, fue quien llenó todos los sitios mentales y emotivos de la primera existencia del narrador.
No se trató únicamente de llegar a verlo fríamente sobre una losa mortuoria. No es que el protagonista principal eludiera de alguna extraña manera la correspondencia ineludible con su progenitor. Lo hizo, sin duda. Esquivó por años una realidad que estaba al alcance de la mano. Su madurez preliminar coincidió con la decadencia abrupta del padre hacia las desdichas de un infierno alcohólico que, tanto el narrador como su hermano Yngve, rehuyeron, mediatizados por la evolución natural de sus existencias. Y porque, además, constituía -quizás- un peso moral demasiado excesivo e imposible de contrarrestar.
Al fin de cuentas “lo que no se ve no se siente” y, por lo mismo, los descendientes asumen su propia historia familiar: se casan, crían hijos, laboran, sueñan con los mismos sueños de unos padres que, en algún momento impensado de sus propias tradiciones, se sienten consternados al ver sus irremediables fracasos.
En esa perspectiva, la familia de origen se disgrega. Desde que Karl Ove Knausgard comienza a alejarse del núcleo biológico, desde que pasa por la enseñanza preliminar, la adolescente y termina en la universidad, -al mismo tiempo que su hermano- va desarrollando una interminable serie de acontecimientos mundanos, simples, inherentes a la condición humana de cualquiera, solo que el protagonista tiene la capacidad superior de intentar desentrañar cada vivencia, por nimia e insustancial que parezca, y otorgarle un sentido de valor supremo por el innegable hecho de existir.
Así transita en sus devaneos estudiantiles enfrentado a sus dilemas personales, conflictuado por su manera de ir descifrando sus interacciones sociales, sus complejos vínculos con el sexo opuesto, sus rencillas de hermanos, sus anhelos y frustraciones propias de un espíritu deseoso de entender el mundo que habita, de superar sus miedos congénitos, de indagar en la naturaleza humana, la suya y la ajena, con la idea de conocer quién es y cómo se dispone a cada instante a responderse, aunque en las respuestas está implícito el sentimiento del fracaso, de no superar la sombra casi inviolable de su progenitor.
Desde los albores de su infancia, desde que colocó al padre – suele ocurrir- como el hacedor de mundos y del conocimiento soberano, hasta pasar por la separación del padre y la madre, el desligamiento y destrucción de la familia original, de los abuelos extraviados, y de una abuela paterna que se transformó con el devenir de los años en la “cuidadora” de ese padre condenado a muerte anticipadamente, el narrador se esmera en resituarse en medio de sus sentimientos confusos, de sus anhelos de saber por qué y desde dónde se arrastran los reveses personales, desde dónde y cómo se fraguan los deseos de superación, de cómo nace una y otra vez con un impulso semi enfermizo ese imperativo de escribir por sobre las contingencias mundanas, -y como inusitada paradoja- subsumido en ellas y elevarlas a una potencialidad que le haga mirarse en el espejo de su presencia familiar con una duda convincente: es y ha sido el fruto inviolable de su relación patriarcal.
Y esa constatación, dolorosa y terrible, lo saca de su encierro literario. Lo traslada, en definitiva, como un desenlace inadvertido, hacia el oscuro habitáculo paterno, a la casa desvencijada, repleta de horrores y miserias donde su predecesor terminará muerto encontrado por su madre, tan destruida como aquel en su sobrevivencia por la adhesión a la bebida y la mutua soledad.
Allí, en ese espacio desahuciado y en que los hedores del alcohol, los detritos internos y materiales caen y reaparecen como una cicatriz abierta, henchida de pus y pestilencias ambientales, donde la putrefacción de la orina y materias fecales hacen su agosto por años, allí, el protagonista tiene su encuentro decisivo: por días limpiará las inmundicias dejadas por su padre desparramadas en todas las habitaciones; por días hará una suerte de expiación física y mental, pero sobre todo, introspectiva y secreta, de los dolores y adicciones paternas y sacará a relucir -anegado por el llanto y el sufrimiento- sus cruentos dilemas asociados a una relación unilateral que lo ha marcado para siempre. Al menos en esta vida tan humana y tan fugaz.
Un libro escrito con un sentido proustiano post moderno, -si cabe el término- con una vitalidad interna imposible de eludir, y que al fin y al cabo no es sino una parte indisoluble de nuestras peores desventuras y esa desgarradora necesidad metafísica de querer saber el porqué de algo inexplicable: el sencillo hecho de vivir y ser vivido.
Autor: Karl Ove Knausgard
Novela. Edit. Anagrama, 500 páginas
1a edición 2012, 7a edición 2022.