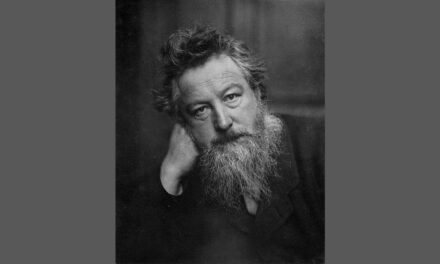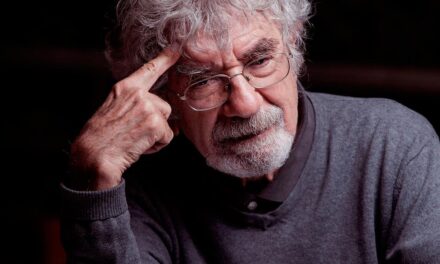Hay algo en la melancolía que nos intriga, que provoca y que nos insta a identificarnos con ella. Durante más de catorce siglos se ha escrito sobre ella y pareciera que cada vez estamos más cerca de entenderla, aunque su significado se siga desplazando hacia el infinito. Este ensayo, más que dar una respuesta a la interrogante, es un esfuerzo por comprender cómo la cultura y la escritura trazan una delgada línea para ayudarnos a entender.
La enfermedad y no la cura
por Paulina Retamal
“Pero escribí y me muero por mi cuenta,
porque escribí porque escribí estoy vivo”
Porque escribí. Enrique Lihn.
Cuando era adolescente fui gótica. Lo que entendíamos en ese entonces era que ser gótico/ca era portar un luto absoluto, maquillarnos teatralmente y pasearnos por los cementerios cual plaza de barrio. ¿Cómo era que la estética de nuestra vestimenta venía a materializar lo que sentíamos? Fue algo que no nos cuestionamos. Así me sentía: errante, habitando una tierra elevadiza, buscando excusas para despedirme. Y esta también fue mi excusa para escribir, porque creía sentir algo que necesitaba ser enunciado. Estos cortos años, fueron tan simbólicos y determinantes para mí, que tienen una directa relación con mi preferencia por la literatura. También en aquellos años, sin saber bien a lo que me refería, me definí como una melancólica.
Hay en la melancolía un algo indefinible que nos incita no solo a escribir sobre ella para intentar cercarla, también algo que nos incita a identificarnos. Para autores como Bartra, la melancolía no solo tiene relación con un momento histórico -una época- sino también con procesos culturales que implicaron su masificación y duración:
“La melancolía es un fenómeno ligado a una amplia y compleja constelación cultural, que rebasa las consideraciones psiquiátricas y neurológicas que han tratado de confinarla en lo que se denomina <<depresión>>, enfermedad mental definida técnicamente como un desorden afectivo y asociada a déficits en las aminas neurotransmisoras en el cerebro” (11).
Así, a través de este ensayo pretendo abordar aquellos elementos que tienen relación con la melancolía en tanto esta no queda resuelta o curada, sino más bien, en ese instante suspendido en el tiempo en que el melancólico padece su enfermedad. Para ello, no solo será necesario indagar en aquellas circunstancias que hacen de la melancolía un fenómeno cultural, sino también en aquellos procesos que tienen que ver con la necesidad de ciertos autores de enunciar la melancolía a través de la escritura y en donde aquella termina siendo no solo un motivo poético, sino también, la excusa para escribir. Y con suerte, quizás, pueda también descubrir que significaba para mí en ese entonces ser melancólica y si sumergirme en estas lecturas no terminará por contagiarme del padecimiento.
Melancolía: enfermedad, síntoma y cultura
Sucede algo curioso con la melancolía y es que solemos asociarla a un padecimiento que tiene relación con la forma en que el sujeto es y se siente en el mundo. Sin embargo, si revisamos los primeros tratados sobre la Melancolía, rápidamente nos daremos cuenta que fue percibida como un síntoma y el tratamiento se enfocó desde el mismo lugar: el cuerpo. De esta manera, volver sobre los primeros tratados, rastreables hasta la antigüedad clásica, es desplegar sobre la mesa un montón de instrumentos, tratamientos y partes del cuerpo que fueron foco de investigación y experimento.
No obstante, no solo el síntoma sino también la forma de su enunciación, hacen de la melancolía un enigma o -si se quiere- una enfermedad compleja de abordar. Las enfermedades pertenecen a una época y responden al menos a dos necesidades: la primera, a un conjunto de síntomas que afectan a un grupo determinado de personas; la segunda, a la necesidad de enunciar y de poner nombre a un conjunto de características que antes de su verbalización no existía, es decir, de crear, de inventar un algo que nos permite dar sentido a otras cosas. De esta manera, enfermedad y lenguaje comparten un vínculo esencial, en donde una tiene la capacidad de dar existencia a la otra. Asimismo señala Starobinski cuando dice “mientras el paciente no creyera necesitar de asistencia médica y el lenguaje médico no dispusiera de ningún vocablo que designara esos problemas, estos no existirían” (208).
La materialidad de la melancolía está cifrada en esta relación, es decir, entre el vínculo indisoluble que existe entre la palabra y el cuerpo. Es por ello que en un primer instante me gustaría abordar aquellos elementos que tienen relación con la sintomatología de la enfermedad y su tratamiento, para luego retomar la palabra y su vínculo con la cultura.
Síntoma
Los primeros en escribir sobre melancolía fueron rastreados hasta la antigüedad clásica. Starobinski (2017) incluso la rastrea en la Ilíada, aunque aún no tuviera el nombre con el que se masificó.
En este momento, la melancolía o bilis negra va a vincularse con los otros tres elementos del cuerpo: la sangre, la pituita y la bilis amarilla; y a tomar la forma tradicional con la que será reconocida a través de los años, es decir, como el cuarto elemento de los humores. Según Starobinski, la ciencia cumplió un rol fundamental en esta teoría y ya desde ese momento comenzó a asociarse no solo a una sustancia oscura, sino también con algo que debía provocar desconfianza: “la bilis negra se relacionaba con el prestigio temible de las sustancias concentradas, que encierran en muy poco volumen una gran cantidad de fuerzas activas, agresivas, corrosivas” (Starobinski, 22). Y será esta oscuridad, veremos más adelante, la que hará de la melancolía una enfermedad sospechosa.
Lo que resulta interesante de este momento, dentro de muchas otras consideraciones, es que la melancolía es una enfermedad corporal, es decir, que tiene su justificación en él y también su tratamiento. “Todas las causas son físicas” (23) dirá Starobinski, porque justamente se trata de la manifestación de una condición del cuerpo que necesita de su corrección para poder sacar al sujeto de la enfermedad. Y si bien es cierto que los tratamientos efectivamente estuvieron relacionados con la intervención del y en el cuerpo, estas medidas podían ser más o menos invasivas. Un ejemplo de esto es la prescripción de la música como una forma de tratar el mal producido por la bilis negra.
En este mismo sentido, Starobinski señala el efecto de la melancolía:
La palabra melancolía designa un humor natural, que puede o no ser patógeno; y la misma palabra designa la enfermedad mental que nace del exceso o la desnaturalización del mismo humor, cuando afecta principalmente a la inteligencia. Con todo, este desorden trae de suyos privilegios: concede superioridad de espíritu, viene acompañado de vocaciones heroicas, del genio poético o filosófico. (Starobinski, 23) [El subrayado es mío]
Sin querer entrar en el detalle de los tratamientos que la Antigüedad clásica consideró oportunos para tratar la melancolía -porque de ello ya se ha escrito bastante-, me gustaría no perder de vista los elementos subrayados; porque a pesar de que la melancolía pudiera considerarse una enfermedad, pareciera ser que le entrega al sujeto una capacidad única que en un estado normal no podría ser posible. Asimismo, la idea del exceso será un elemento central para comprender la melancolía en los años venideros.
Durante la Edad Media, la melancolía continuó nutriéndose de diferentes perspectivas científicas y también religiosas. En la antigüedad clásica, el trabajo sobre la melancolía o su asistencia era llevaba a cabo por un médico o bien por un filósofo. En tanto enfermedad, la melancolía solía diagnosticarse tarde, porque se esperaba que distintos síntomas anunciaran el padecimiento; sin embargo, cuando el medico no estaba seguro de encontrarse frente a la enfermedad derivaba a su paciente al filósofo. En la Edad Media, el lugar del filósofo lo tomó el teólogo.
Para esta época y para el predominio de la cristiandad, fue importante separar las enfermedades que afectaban al cuerpo de aquellas que afectaban el alma y esto ocurría porque tales padecimientos eran percibidos de distinta manera:
La enfermedad del alma, si la voluntad de quien la padece ha consentido, será considerada un pecado que exige un castigo divino, mientras que la enfermedad del cuerpo, lejos de conllevar una sanación celestial, representa una prueba cuyo triunfo es digno de mérito. (Starobinski 45).
Entre el pecado y el mérito fluctuó la melancolía en esta época; y también entre los castigos asociados a depurar los pecados. Progresivamente, aquellos elementos que la antigüedad clásica consideró positivos en el melancólico, serán observados como una amenaza o como la manifestación de algo más oscuro e incontrolable: los demonios. Se hablará de posesión demoniaca, locura, brujería; todo para poder hacer sentido a una enfermedad que mutaba para adaptarse a las creencias de la época.
Uno de los conceptos más importantes que ronda en esta época es la Acedia. A propósito de esto dos autores nos entregan definiciones que se complementan:
“La acedia ataca a victimas escogidas; a los anacoretas, a los recluidos, a hombres y mujeres consagrados a la vida monástica y cuyos pensamientos deberán estar destinados al ‘bien espiritual’, ya convertido para ellos en bien inalcanzable (…) Cuando la acedia cerca el alma de su víctima, inspira en ella un horror por el lugar en que se encuentra, hartazgo de su aposento, desprecio por sus compañeros” (Starobinski, 46).
“La acedia se suele definir como taedium vitae, una sensación de desidia invencible, aburrimiento y falta de interés por la vida, al menos por la vida que se lleva. (Bienczyk, 111).
La acedia se transformó en una preocupación constante para aquellas personas que podían padecerla, es decir, para aquellos vinculados a la religión en su ejercicio. Para los hombres y mujeres consagrados a la vida monástica, la sintomatología comenzó a hacerse evidente: hartazgo, cansancio, aburrimiento, desinterés. Como bien señala Starobinski, parecían estar constantemente perturbados o perturbadas. Este estado de inquietud, implicó, entre muchas cosas, una desvinculación del trabajo que comenzaba con las labores cotidianas hasta extenderse hacia toda actividad espiritual. El ocio producido por la acedia se teme, porque resulta en la ausencia del enfermo en el presente y su predisposición para ser perturbado por un demonio. El trabajo, aquí, mantiene al sujeto ocupado, presente y alerta de múltiples tentaciones; mientras que la depresión producida por la acedia es solo el síntoma de un alma pecaminosa.
Resulta interesante, en este momento, que a pesar de que la acedia pareciera no vincularse con un síntoma del cuerpo, sí tenía consecuencias visibles para la comunidad que acompañaba a la persona enferma. Sin embargo, los remedios no solo eran en base a la recuperación mental y espiritual del individuo, sino que los remedios que apuntaban a la corrección del cuerpo y de sus hábitos se mantuvieron, según señalan Starobinski (2017) y Burton (2019).
Durante el Renacimiento, las teorías respecto a la melancolía se complejizaron y comenzaron, de alguna manera, a vincular y a profundizar en aquellos elementos descubiertos en la Edad Media y en la Antigüedad clásica.
Ocurría que desde el comienzo la melancolía se vinculó con la locura, en tanto los estados a los que llegaba el melancólico permitían la confusión de ambas enfermedades. A través de los años, los científicos, médicos y filósofos se dedicaron a diferenciar ambos padecimientos. Sin embargo, durante esta época algunos elementos comenzaron a mezclarse nuevamente. Bartra señala que “la melancolía se asoció a la capacidad de adivinar el futuro, lo que convertía a los enfermos sospechosos de posesión satánica” (49). Se le adjudico a la melancolía la capacidad de producir alzas de calor en el cuerpo del individuo, lo que lo hacía propenso a la alucinación y también a la lucidez.
A la posesión demoniaca -y al exorcismo como fórmula de sanación- se le sumaron la persecución y caza de brujas. De modo que
“Los médicos y los teólogos que veían en los síntomas de la melancolía la larga mano del demonio, condenaban a muchos enfermos mentales a soportar juicios inquisitoriales, que comenzaban con la tortura y terminaban frecuentemente enviando a los convictos a la hoguera” (Bartra, 51).
Lo que cobró miles de vidas y también la construcción de un estigma que perseguirá la melancolía durante toda esta época.
Burton grafica bien la visión de la enfermedad en este momento cuando señala que todos los padecimientos -en especial el de la melancolía- tienen directa relación con nuestro vínculo con la espiritualidad y con Dios:
“Es nuestra destemplanza la que arrastra tantas enfermedades incurables sobre nuestras cabezas, la que precipita la vejez, altera nuestro temperamento y nos lleva a una muerte repentina. Y, por último, lo que más nos atormenta es nuestra propia necedad, locura (por sustracción de Su gracia auxiliadora, Dios lo permite), debilidad, necesidad de gobierno, nuestra necesidad y tendencia a entregarnos a diversas lascivias, dando paso a cualquier pasión y perturbación mental. Por estos medios nos metamorfoseamos y degeneramos en bestias” (Burton, 62).
La templanza es una de las virtudes cardinales que nos habla de tener la voluntad para aprovechar todos los bienes que existen de forma moderada. Es una virtud que nos insta a no ceder ante las pasiones ni los excesos. Lo interesante de esto es que, si bien el ser humano puede poner de su parte para moderarse, lo cierto es que no puede hacerlo solo y requiere de la ayuda divina para lograrlo, la que puede obtener a través de la oración. En este sentido, lo que plantea Burton es que la debilidad, la lascivia, provienen del alejamiento del individuo con la divinidad. Burton agregará: “La melancolía, en este sentido, es una característica inherente al hecho de ser criaturas mortales” (69).
Esto resulta sumamente esclarecedor respecto a la visión de la melancolía en esta época, porque lejos de provenir de un elemento u órgano del cuerpo, es decir, desde el interior; la melancolía comienza a construirse como algo que tiene que ver ya no solo con nuestra mente -o alma si se quiere- sino también con nuestras acciones. No deja de ser interesante, en relación al cuerpo que, si bien en épocas anteriores el cuerpo del melancólico se trastrocaba con el padecimiento de la enfermedad, en este momento se metamorfosea para convertirse en bestia. Esto resulta curioso, ya que ni siquiera la posesión demoniaca lo planteaba en esos términos, porque se suponía que existía un ente externo que perturbaba al sujeto de forma momentánea hasta que pudiera ser salvado o encontrara la muerte:
“Si damos rienda suelta a la lascivia, la cólera, la ambición, el orgullo y seguimos nuestros propios caminos, degeneramos en animales, nos transformamos, echamos abajo nuestras constituciones, provocamos la ira de Dios y acumulamos sobre nosotros la enfermedad de melancolía y todo tipo de enfermedades incurables, como castigo justo y merecido de nuestros pecados” (Burton 62).
Esta idea de la melancolía ya no solo como un síntoma, sino también como parte de una acción que se hace con el cuerpo -bien podríamos decir performance– es lo que Bartra va a plantear al percibir la melancolía ya no solo como una enfermedad, sino también como parte de la cultura: “Durante el Renacimiento la melancolía se expandió como una idea clave, como una densa textura sentimental y sobre todo como un mito gracias esta larga y sinuosa sutura que unía al pensamiento clásico con el humanismo cristiano” (25).
La performance melancólica que ya Burton describía como
“(…) Quejosos, irritables, suspirando, doliéndose, quejando, encontrando fallos, afligidos, envidiosos, llorando, beatontimorumenoi, «se castigan a sí mismos» mortificándose, están apesadumbrados, con pensamientos intranquilos, desasosegados, descontentos, ya sea por sus propios asuntos, ya por los de otros o por los públicos, aunque no les conciernan. (Burton 219)
Es también parte de lo que Bartra llama una densa textura sentimental, pues el sujeto del Renacimiento no solo depositará sus preocupaciones religiosas en la melancolía, sino también las políticas, sociales, culturales. Se trata, en definitiva, de una forma de experimentar el presente, situarse en él y de vincularse con los otros.
Esta forma de sentirse, para Bartra, viene a consagrar la melancolía como el estado de ánimo preponderante en esta época y en donde encuentra su apogeo como enfermedad. Esto, según su punto de vista, será determinante para la modernidad. Por ello, tras analizar los diferentes procesos y motivos que ayudan a la expansión de la melancolía – sobre todo el caso el español en donde la vincula con la sensación del ocaso del Siglo del Oro y del imperio- señala:
“La melancolía era un mal de frontera, una enfermedad de la transición y del trastrocamiento. Una enfermedad de pueblos desplazados, de migrantes, asociada a la vida frágil de gente que ha sufrido conversiones forzadas y ha enfrentado la amenaza de grandes reformas y mutaciones de los principios religiosos y morales que los orientaban. Un mal que ataca a quienes han perdido algo o no han encontrado todavía lo que buscan y, en este sentido, una dolencia que afecta tanto a los vencidos como a los conquistadores, a los que huyen como a los recién llegados. La melancolía podía desequilibrar a quienes traspasaban fronteras prohibidas, invadían espacios pecaminosos y alimentaban deseos peligrosos” (Bartra, 31).
Lo que de alguna manera viene a resumir algunos de los procesos más importantes ocurridos en el Renacimiento y que tendrán continuidad en la modernidad y siglos venideros. A su vez, nos ayuda a comprender y visualizar cómo la melancolía pasa de ser una enfermedad que busca ser sanada por la medicina -y no necesariamente por el enfermo- a un hábito, una forma de experimentar el presente y, tal como Bartra señala, como cultura: “pienso en la cultura como cultura y, hasta cierto punto, en la cultura como melancolía” (12).
Finalmente, durante los siglos posteriores que le quedan a la melancolía, la enfermedad vuelve a mutar y ya no solo permanece como práctica cultural, sino también como una enfermedad que afecta al ser sensible; de modo que abandona su vínculo con el pecado para permanecer como una afección que determina las pasiones, las ideas, la sensibilidad del individuo. Así lo señala Starobinski al leer la sociedad del siglo XVIII:
“La filosofía sensualista del siglo XVIII, al otorgar a la percepción y la sensación un papel determinante en el desarrollo de nuestras ideas y de nuestras pasiones, daba por inercia una responsabilidad mayor a los nervios y al sistema nervioso (…) a partir de este momento todo sucede al interés del sistema nervioso; el desorden incumbe a un solo órgano en sus diversas partes. La melancolía es una enfermedad del ser sensible (…) la definición que finalmente prevalezca será meramente intelectual: la melancolía es el imperio desmesurado que ejerce sobre el espíritu una idea exclusiva” (Sato 65). [El subrayado es mío].
Melancolía y cultura
Uno de los elementos que llama la atención de los postulados de Bartra, tiene relación con la observación de la melancolía como parte de la cultura. En este sentido, el autor releva no solo su construcción a través de los años, sino también la duración de la enfermedad a través de la historia: “al examinar la abundante literatura médica que en el siglo XVI se escribió sobre la melancolía hay un hecho que nos asombra: la permanencia de los rasgos esenciales que definen la enfermedad durante catorce siglos” (Bartra, 38). Como revisamos en el apartado anterior, si bien es cierto que la enfermedad muta de la misma manera que lo hacen los grupos humanos, es innegable su permanencia en la sociedad.
Por eso no es de extrañarse que podamos identificar la melancolía con diferentes sujetos a lo largo de la historia. Si en un primer momento el enfermo padecía en su cuerpo la enfermedad, después será su alma la atormentada y la que corre peligro de ser tentada por la oscuridad. De la misma manera, con la progresiva aparición de las enfermedades nerviosas, el padecimiento muta hacia un sujeto que padece ya no solo una enfermedad con una sintomatología corporal, sino también que, abstraído del tiempo y el espacio, perseguido por una idea única, que resiente en su estado de ánimo las consecuencias del mal.
En este sentido, son interesantes las imágenes que atraen dos autores para concretizar la melancolía. Bartra, por una parte, localiza la melancolía no en un individuo sino más bien en un colectivo. Para el, la melancolía tiene su máximo esplendor en la sociedad española del Siglo de Oro. Más bien, en la sociedad que vivió el Siglo de Oro y que permaneció para ver su decaimiento:
“No cabe duda de que la España del Siglo de Oro sufrió cambios críticos considerables que dejaron huellas profundas en su evolución. Una de esas huellas fue la melancolía, que podría verse como un signo que anunciaba a los españoles del siglo XVI que el poderoso imperio se acercaba lentamente a su ocaso” (Bartra, 22).
Y luego agrega: “La creciente melancolía que se apoderaba de los españoles, quienes se creían el pueblo elegido por Dios pero sentían que el día de la realización de su destino se desvanecía en un futuro remoto” (Bartra, 110). Lo interesante de esta imagen, es que la melancolía. lejos de poder identificarse en un cuerpo, comienza a ser tangible en un sentir colectivo. En ese sentimiento común de abandono, de futuro decadente y de cierta sensación en el aire de que las cosas no volverán a ser como antes -de nostalgia, se dirá también-. La melancolía del pueblo español es la sensación de todos aquellos que han perdido algo que parece imposible de recobrar -por lo menos en el instante que nos percatamos de la pérdida-. Y, en ese sentido, creo que no hay imagen más poderosa que sea capaz de ilustrar esa sensación que un pueblo sumamente cristiano, que se sintió elegido por Dios, se sienta incapaz de concretar su destino.
Susan Sontag, por otro lado, localiza la melancolía en la figura de Walter Benjamin. La autora revisa la forma en que Benjamin no solo se comportó en relación a los otros, sino también respecto a su trabajo. Así, identifica como un rasgo de la melancolía la lentitud, en la medida que el melancólico -en tanto abstraído en cierta medida de la realidad- se toma el tiempo para poder contemplar infinitud de posibilidades. Sontag señala: “la lentitud es una característica del temperamento melancólico. El desatino es otra, por observar demasiadas posibilidades, por no notar la propia falta de sentido práctico. Y la terquedad, por anhelo de ser superior dentro de uno mismo” (122). Dentro de estas características que la autora menciona -desatino, terquedad, lentitud-, creo que la lentitud es una de las características más importantes y definitorias de este temperamento, porque señala ese rasgo ‘no productivo’ del melancólico. Y ‘no productivo’ en términos de lo que las sociedades capitalistas le exigen al individuo. Creo, que, de alguna manera, el melancólico se transforma en un problema o bien, que la melancolía se piensa como enfermedad no solo por los múltiples síntomas y factores que la determinan, sino porque quienes la padecen no pueden comportarse como el resto de los sujetos: no pueden rezar, no pueden comunicarse, no pueden continuar existiendo como todos los otros.
No obstante, cuestión distinta ocurre en relación a la escritura. Es también Sontag quien observa los ritmos de escritura de Benjamín, lo que nos habla de un trabajo interminable y frenético; como si escribirlo todo fuera también un rasgo del melancólico. Así, la autora señala: “estamos condenados a trabajar; de otra manera, podríamos no hacer absolutamente nada. Hasta el ensueño del temperamento melancólico queda sujeto a trabajar; y el melancólico acaso trate de cultivar estados concentrados de atención, que ofrecen las drogas” (Sontag, 136). El trabajo, tal como ya lo pensaron en momentos anteriores, pareciera ser una de las formas en que el melancólico puede volver a la realidad, es decir, mantenerse presente. Pero es también una de las maneras en que el melancólico puede hacer frente a aquello que lo aflige.
Si bien es cierto que la escritura, de alguna manera, desde siempre ha estado vinculada al desahogo y a la necesidad de enunciar para poner nombre a aquello que nos perturba, también es cierto que el melancólico, en su necesidad de mantenerse trabajando, encuentra en la escritura no solo una forma de enunciar su mal, sino que también termina por hacer de la melancolía un motivo, una excusa. Es quizá lo que podemos leer en los versos de Nerval del poema “El desdichado”: Mi única estrella ha muerto, y mi laúd constelado /Lleva el sol negro de la melancolía. En donde el laúd termina siendo un símbolo de la escritura o la poesía, la que está profundamente relacionada con la sombra que proyecta la melancolía.
No solo Nerval y Benjamin, sino también un gran número de otros escritores han descargado en la escritura su padecimiento. Escritores que las diferentes sociedades y culturas han diagnosticado como melancólicos. Porque si bien la melancolía es un mal que afecta a los sujetos de diferentes maneras, lo cierto es que desde la Antigüedad Clásica guarda algún tipo de relación con el intelecto, por lo que creo importante no perder de vista que escritura y melancolía comparten un vínculo indisoluble.
Después de lo expuesto y de mis últimas reflexiones, creo poder distinguir en mi performance melancólica la necesidad de poder enunciar -ya no solo con palabras sino también con mi vestimenta, mi cuerpo, mi gesto- el desarraigo, la desconexión que sentía de la realidad en relación a lo que por esos años sentía. Y por lo mismo, creo que hay dos palabras claves que algunos de los autores aquí mencionados han dicho en relación a la melancolía y la cultura: el exceso y la pérdida. El exceso en términos de la intensidad, de la destemplanza, del afán del sentir. Los melancólicos padecen la enfermedad por falta de límite, por verse sumidos en una oscuridad de la que muchas veces ya no pueden regresar. Y la pérdida, que se vincula a esos momentos en que nos sentimos perdidos y desorientados por no poder recuperar lo que en algún momento nos pareció una certeza. Quizá, será también la intensidad de la pérdida lo que termina afectando tanto al individuo que no puede ver otra opción que volcarse a la escritura, de transformarse en escritura.
Bibliografía
Bartra, Roger. “Siglo de Oro de la melancolía”. En Cultura y Melancolía. Las enfermedades del alma en el Siglo de Oro. Barcelona: Anagrama, 2001.
Burton, Robert. “Parte I”. En Anatomía de la Melancolía. Madrid: Alianza, 2019
Sontag, Susan. “Bajo el signo de Saturno”. En Bajo el signo de Saturno. Barcelona: Editorial de Bolsillo, 2007.
Starobinski, Jean. “La historia del tratamiento de la melancolía”. En La Tinta de la Melancolía. México: FCE, 2017.
—. “La lección de nostalgia”. En La Tinta de la Melancolía. México: FCE, 2017.