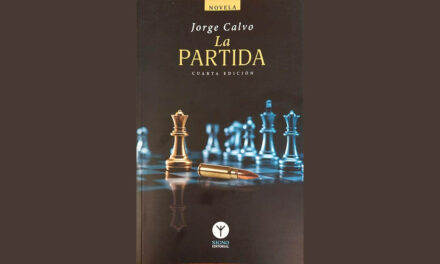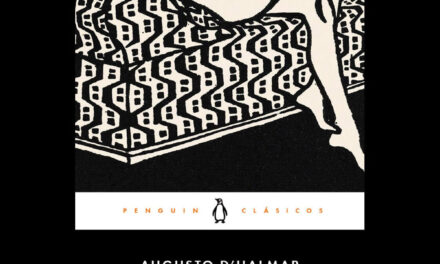Editorial Páginas de Espuma, 154 páginas
Por Antonio Rojas Gómez
María José Navia despliega una muy buena técnica narrativa en este libro. La narradora no cuenta lo que está ocurriendo, más bien informa lo que aquello provoca. En el relato inaugural, especialmente, el resultado es formidable. Se titula “Mal de ojo”. La protagonista se está quedando ciega. Visita al oculista, donde coincide con un niño, que también pierde la vista. El niño va acompañado por sus padres. La relación entre la pareja es difícil. La madre deja de ir. La protagonista se interesa por el padre del niño. Nada de eso está dicho como yo acabo de expresarlo. El lector debe descubrirlo interpretando lo que la protagonista, que es también la narradora, escribe.
“El Padre apenas me mira. Así le digo a veces en mi cabeza. El Padre, el Niño. Ella. Se turnan para traerlo. No sé cuánto más pueda aguantar su ojo. Cada vez que lo veo parece un poco más triste. Le sonrío a su cara de pirata, a la oscuridad del parche con un dinosaurio al centro. Yo salgo sin parche y con el mundo ya borroso. Mis pupilas dilatadas.” (Pág. 14)
Hasta aquí no se ha mencionado que esto pasa en la consulta de un oculista, al que acuden a menudo una y otro paciente. No aparece la palabra ceguera. Aparecen, en cambio, las palabras “crayones, dibujo, monos, amarillo, violeta, gris”.
Es como si el lector avanzara por un pasillo de una casa desconocida y fuera descubriendo prendas de ropa tiradas en el suelo. Se dará cuenta de que al llegar a la pieza se encontrará con una persona desnuda. O tal vez dos personas. Y claro, querrá llegar.
El lector también se entusiasma con el relato y avanza rápido en la lectura. El lector va construyendo la historia junto con la autora. La experiencia resulta muy satisfactoria.
Lo que yo escribí sobre la persona que camina por un pasillo sembrado de prendas de ropa, lo he visto en más de una película. Suele aparecer en las series policiales que transmite la televisión. Y en el libro que comentamos aparecen numerosas referencias a películas. Basta ver el título para darse cuenta de la deuda cinematográfica de la autora.
Pero su gracia mayor no consiste en las escenas que ofrece, sino en la forma de escribir sin describir, de insinuar y sugerir, de proyectar a la visión del lector un universo plagado de personajes complejos, de situaciones difíciles, de la vida que estamos viviendo -o soportando- en este tiempo ensombrecido en que las películas forman parte tan sólida de nuestra existencia como el hecho mismo de aguantar la respiración, porque hasta el aire se termina.
Hay un cuento de unas niñas que se sumergen en la piscina para resistir sin respirar hasta el límite. Son primas, son muchas primas que reaparecen en varios cuentos. También reaparecen otros personajes, una escritora que fallece y tiene una hija que le entrega información a un periodista interesado en escribir su biografía. La hija miente. Las narradoras de las diferentes historias también suelen mentir. Pareciera ser una forma de evitar aquello que les resulta incomprensible del mundo en que se mueven, y de su propia intimidad. La dificultad de la autocomprensión está representada con claridad en la sustancia narrativa tan bien lograda por la autora, en que lo sugerido, lo intuido y lo proyectado reemplaza con ventaja a la expresión directa de lo sucedido.
Todo lo que aprendimos de las películas es un libro notable, que con sobrada razón fue finalista en el Premio Internacional de cuentos Ribera del Duero, en España.