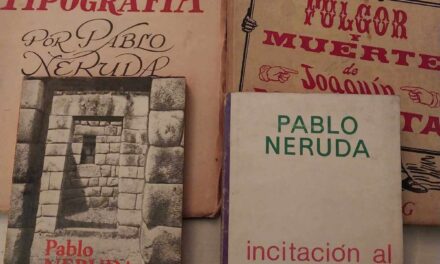Por Omar López, Puente Alto, mayo de 2023
El último fin de semana habitando transitoriamente la belleza de húmedos bosques y nubes como cerrados párpados del tiempo, participamos de algunas actividades turísticas en la zona de Villarrica que organiza y ofrece una empresa del rubro. Viaje nocturno de ida, con una población de pasajeros casi unánime en tercera edad y emparejados todos, con la costumbre de seguir vivos. Cercano a la treintena en esta silente masa, solo compartía paisaje y penumbra, un niño. Él iba sentado en el asiento ventanilla, al lado de su abuelita, justo en el lado contrario a nuestra ubicación. Embajador único de una niñez que nosotros disfrutamos o sufrimos hace ya, muchos, muchos años.
La lluvia nocturna, potente y repentina se subió a nuestro bus sin pagar pasaje ni pedir permiso por ahí, cerca de Chillán y su presencia era algo así como un galopar dormido de ovejas en apuros. Sin embargo, esa noche algo capté de los diálogos que este niño mantenía con su abuela. Ella respondiendo casi siempre con monosílabos y él casi respondiéndose así mismo, algunas inquietudes circunstanciales de este ambiente o de lo escaso del paisaje que veía en algunos puntos brumosamente iluminados del camino. Al día siguiente, tipo ocho y media, todavía con la compañía de la lluvia, él nuevamente llamó mi atención por las conclusiones o impresiones que expresaba con esa limpia naturalidad e inocencia que embellece la vida. La construcción de sus comentarios a una mujer que, por edad o rutina, rumoreaba sus respuestas desde un lugar incomprendido para el niño, eran de un nivel a mi juicio, excelente. No solo por la calidad de su lenguaje, también por la profundidad de sus observaciones. El abuelito, sentado en el asiento siguiente, en silencio total.
El lunes a mediodía, como parte del tour fuimos a parar a una viña con el fin obvio, de degustar vinos y licores. Son visitas acordadas y mercantiles frecuentes que induce a los turistas a comprar sus productos. Un enorme bodegón decorado con muchos objetos, herramientas y accesorios de otra época y al medio, grandes pipas como soporte de la gran variedad de tragos. Fue ahí, en ese lugar que al ver al niño sentado en un pasillo, me acerqué a conversar con él. Renato es su nombre, nueve años, cuarto año, oriundo de Pichidangui. En sus ojos y gestos entendí que más que la sorpresa, fue su curiosidad la que lo predispuso a escucharme y regalarme su confianza. Hablamos más de cuarenta minutos, mientras el resto probaba y hablaba de precios, sabores y cantidades de alcohol para llevar. Casi al finalizar nuestra conversación Renato, me abrazó. Y lo hizo con una fuerza y un cariño tan elocuente en su pureza y su estatura humana que ahora, yo fui el asombrado, el sorprendido por un gesto que interiormente me estremeció y me convirtió, por algunos segundo a mí, en un niño feliz.
Y en realidad mi “aporte” a sus momentos fue únicamente dirigirme a él para decirle que lo felicitaba por su manera de hablar, la forma de tratar a su abuelita, la capacidad de ver y concluir sus análisis respecto al paisaje o a los animalitos que pastaban entre cerros y valles. También le hice notar que teníamos en común algo importante: los dos no utilizamos el garabato como idioma de expresión habitual y que eso, había que defenderlo. Además (y creo que eso le agradó mucho) le comenté que se acercara a los libros como si fueran un segundo padre porque el que lee sabe, piensa y crece con una libertad propia y muy distinta a quienes no leen, no saben y…no piensan. Y estuvo muy de acuerdo conmigo cuando hablamos de defender en todo momento a los bichitos, los insectos, los pájaros, la naturaleza, las flores, la vida silvestre y todo aquello que nos convierta en buenas personas.
En bueno de pronto, salir uno del encartonado papel de adulto mayor. Y mejor aún, reconocer en cada niño un potencial constructor de lo que nosotros dejamos pendiente. Mi confianza absoluta en que muchos Renatos, anónimos y lejos de cualquier perversión del sistema educacional que muchas veces impone un sistema clasista y frío implanta bajo el disfraz de formación “humanista”. Este niño, solitario y ansioso de ser más allá de cualquier formalismo, representaba para mí, una isla de nueve años en un océano de poco más de dieciocho siglos (68 años promedio por 27 adultos).
Sin pretenderlo ni saberlo jamás, esta maravillosa islita me salvó de un naufragio comunicacional debido a una sordera transitoria y su abrazo, sigue creciendo como árbol nuevo.