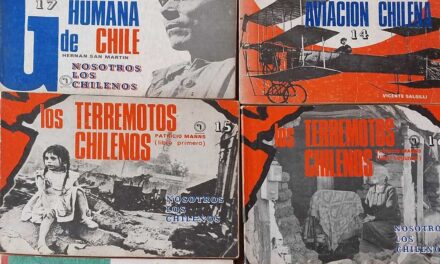Por Omar López, Puente Alto, 18 de junio 2023
Última semana otoñal y sus calles, soñolientas, húmedas o con esporádicos abrazos de un sol todavía sonriente nos preparan para recibir un nuevo invierno. El invierno también es una ciudad ambulante y con vías de distintos ecos o resonancias. No es lo mismo un invierno en La Legua adentro que un invierno en Las Condes arriba. Con alcalde corrupto, pandilla adjunta y todo. Igual el frío aprieta más y sale más caro en las zonas de pobreza dura y disfrazada que en cualquier sector del denominado barrio alto.
Sin embargo, el tema por ahora es otro. Hace varios días que he sido testigo de un hecho que lo encuentro notable por su pureza o encanto: apenas pongo el pie izquierdo al suelo y luego de mover la cortina para saber cómo viene el ropaje de las nubes, observo en un ángulo del jardín, patio trasero y sobre el techo de una bodeguita instalada ya hace muchos años, el juego y los movimientos de un par de pajaritos ¿zorzales tal vez?) que intuyo, es un rito de acercamiento, seducción o simple comunicación pajarística para garantizar la sobrevivencia de la especie. Los saltos, del techo al muro y del muro al techo de uno y la carrerita del otro a una punta de la bodega; la agitación de su plumaje en sus respectivas colas que debe ser algo así cómo un diálogo de sonidos tentadores que los humanos, por distancia o naturaleza, no percibimos. Lo curioso es que esta escena se repite con similar libreto casi a la misma hora (más menos, ocho de la mañana) y ellos no saben que hay un par de ojos invadiendo su intimidad; su ejercicio de libertad y secreto. Para mí un privilegio, para los pajaritos, el poder de su inocencia.
Y la postal que hoy comparto en este espacio no puedo dejar de asociarla a la relación de pareja que nosotros, seres supuestamente racionales y civilizados, practicamos y ensayamos desde nuestras primeras emociones y despertares adolescentes hasta las cada vez más reposadas zonas de la vejez. Un presente de insoslayables limitaciones ya sea de salud o de circunstancias económicas y también, con toda legitimidad, con la sabiduría domesticada en función de una vida apacible y muchas veces incluso, desencantada. Pero no por nuestras precariedades; más bien, por la incertidumbre planetaria como consigna de futuro.
La naturaleza plena; sus ecos, sus manifestaciones, su tradición de amaneceres o penumbras que existían antes de nosotros y que continuarán manifestándose luego de nuestra partida, es una bandera que debiéramos saber defender y estar descubriendo a cada instante, porque es todavía una reserva del asombro de estar vivo y, por qué no, una escuela invisible pero certera, cuando dos pajaritos insisten en la porfía del amor libre.