
por Sergio Alejandro Amira
“Despiértame cuando pase el temblor”, cantaba Gustavo Cerati. ¿Pasó el temblor? Yo creo que no. Chile es un país de temblores. Ostentamos el récord del terremoto más grande del mundo registrado hasta la fecha, con una magnitud de 9.5 grados en la escala Richter. Ocurrió en Valdivia, el 22 de mayo de 1960. Fallecieron 1.655 personas, y 3.000 resultaron heridas. Yo no había nacido aún, pero sí experimenté el terremoto del 27 de febrero de 2010, 8.8 grados que duraron interminables 3 minutos con 50 segundos, acompañado de un posterior tsunami. La cifra oficial entregada por el gobierno en aquel entonces fue de 525 muertos, 23 desaparecidos y 2 millones de damnificados.
El terremoto que vivimos actualmente en Chile es distinto a los anteriores en el sentido que no es natural, sino social. Dio inicio el 18 de octubre, y aún se sienten las réplicas. Vivo en Viña del Mar, a 122 kms de la capital. El martes 15 viajé a Santiago, ya que al día siguiente formaría parte de un charla en el marco de la Semana del Cómic organizada por la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica. Llegué en bus a la estación de Metro Pajaritos, y me bajé dieciocho estaciones más allá, en el Metro Tobalaba, ya que tenía la intención de visitar la tienda de cómics de unos amigos, emplazada en una galería cercana. Al salir a la superficie, me percaté que la entrada a la estación era custodiada por fuerzas policiales. En el acceso al Metro, por la calle Luis Thayer Ojeda, había una veintena de colegialas manifestándose bajo la atenta mirada de carabineros. “¿Tanto escándalo por esto?”, me pregunté, “por unas cuantas adolescentes bulliciosas?”. Y es que yo no estaba al tanto de las evasiones masivas del Metro, impulsadas y efectuadas justamente por muchachas como las que estaban ahí, protestando por el alza del boleto en treinta pesos.
La tienda de cómics estaba cerrada, por lo que seguí mi camino hacia el centro de Providencia, y luego al apartamento de un amigo donde practicaría el couch crashing, para así estar lo suficientemente descansado para la charla del día siguiente. Algo inusual se sentía en el aire, pero nada que atestiguara la magnitud de lo que se avecinaba.
La mañana del miércoles 16 tomé el Metro hasta la estación San Joaquín y la actividad en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades se realizó según lo esperado. Una vez concluida la charla, y tras almorzar con los demás contertulios, tomé el Metro hasta la estación Universidad de Santiago, donde se encuentra el terminal de buses, y regresé a Viña sin novedades. Tampoco hubo novedades el jueves 17, y entonces, el viernes 18, explotó la bomba. Ocho buses incendiados, el edificio de Enel en llamas, y nueve estaciones de Metro atacadas en un intervalo de tan solo veintiséis minutos. Barricadas, protestas, cacerolazos… Chile había despertado de un largo sueño, y no había despertado de buen humor.
El afamado guionista escocés Grant Morrison dijo que la bomba, antes de ser una bomba, era una idea. ¿Y cuál era la idea que hizo estallar esta bomba de racimo en el corazón de Chile, que rápidamente se esparció por todo nuestro largo y angosto país? No se trataba de ninguna idea nueva, por supuesto, sino de una propuesta ya en la Antigua Grecia por Aristóteles: la idea de la justicia distributiva, es decir: lo justo o correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad. Esto es lo que los ciudadanos comunes entendemos como justicia social, y que al igual que el frío (que se define como la ausencia de calor), solo puede entenderse a partir de la injusticia social.
Durante el punto más álgido de las protestas, ya en estado de emergencia, con toque de queda en varias de las principales ciudades de Chile, con los militares en las calles, con propiedad pública y privada destruida, con supermercados saqueados e incendiados, con muertos y heridos, el presidente Sebastián Piñera se dirige al país: “Quiero hablarles a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite…”.
“¿Qué estábamos en guerra?”, me pregunté yo, sin poder dar crédito a lo que oía. ¿Guerra contra quién?, ¿quién era este enemigo que según Piñera estaba dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del Metro y nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos? ¿Eran los marcianos de H. G. Wells en sus trípodes?, ¿eran los chitauri, los usurpadores de cuerpos acaso? No. Nada de eso. No existía tal enemigo alienígena (pese a lo afirmado por la Primera Dama). Esto nos lo estábamos haciendo los chilenos a nosotros mismos, y no era más que la somatización del fracaso de la justicia distributiva, un fracaso arrastrado hace décadas, y siglos, inclusive.
Por esos días un amigo mexicano me escribió: “con tanta desinformación, podrás explicarme, según tu opinión, ¿porque esa revuelta tan desmedida en Chile? Los vemos como los hermanos ricos”. Mi respuesta fue que aquello que se veía desde afuera, esa impresión de que eramos los “hermanos ricos”, era solo una fachada, como las estatuas de cera en aquella película de terror que dentro ocultaban un cadáver putrefacto; y que el corazón de esta revuelta latía con la demanda por una mejor y más adecuada distribución de recursos y justicia social. En mi opinión, esta es la caja de Pandora de la cual emanan todas nuestras demandas ciudadanas, desde la indignación por el alza del boleto de metro y la electricidad, pasando por los costos de medicamentos, el salario mínimo, las pensiones, la necesidad de recortar la dieta parlamentaria, la modificación de la constitución, el aumento de impuestos a los súper ricos, el costo de la educación superior, la precariedad del Servicio Nacional de Menores, los peajes en las carreteras, la desprivatización del agua, y la cárcel efectiva para los delitos de colusión, de los cuales hemos sido víctimas no una, ni dos, sino tres veces (colusión de las farmacias, del papel higiénico, y de los pollos). Sumemos el Milicogate (millonario desfalco perpetrado por un grupo de oficiales del Ejército al aporte del Fondo Reservado del Cobre) y el Pacogate (malversación por parte de Carabineros de caudales públicos y fraude al fisco por 28 mil millones de pesos) y tenemos todos los ingredientes para la Tormenta Perfecta.
Puede que Chile no sea un país rico de acuerdo a los estándares de la OCDE, tal como pensaba mi buen amigo mexicano, pero si uno con recursos suficientes como para ser robado, desfalcado, timado, y despojado por parte de un puñado de sinvergüenzas pertenecientes a la élite chilena, al empresariado, a la clase dirigente, y las fuerzas del orden. Todos aquellos que deberían darnos trabajo, gobernarnos y protegernos. Ellos son los responsables de que la bomba estallara, pero la culpa también es de nosotros, del pueblo, por ese estoicismo que, tal vez por el territorio donde nos tocó vivir, nos caracteriza. Esa resiliencia que nos conmina a soportar todo lo que nos arrojen encima con republicana resignación, aceptando hundirnos cada vez más y más en el estiércol para sostener sobre nuestros hombros a los más privilegiados. Pero esa actitud, después del 18 de octubre, parece haber muerto. La generación Z nos abrió los ojos y nos hizo despertar, no cuando pasó el temblor, sino “a esta hora” como cantaba Sol y Lluvia, justamente a esta hora cuando nuestro cerebro comenzaba a cabecear, generando así este temblor social cuyas réplicas no disminuyen.
Chile en efecto despertó, y depende de nosotros que, como Cthulhu, no se vuelva a quedar dormido y espere soñando por esos cambios que necesitamos aquí y ahora.


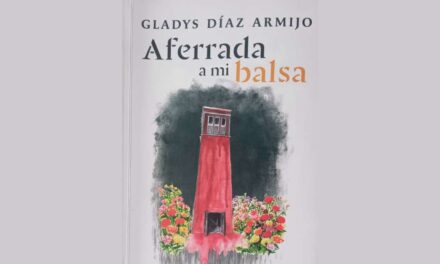






Bonito cuento.