Diego Muñoz Valenzuela, Ed. Vicio Impune, Chile, 2018
Prefacio
Transcurridas cuatro décadas del golpe militar, diversas circunstancias y hechos fortuitos me llevaron a concluir que en mi mente había una serie de confusiones y trastrocamientos respecto a la vivencia de los primeros años de dictadura. La causa, según lo que intuyo, es la internalización del miedo y el dolor, una especie de shock en el que viví sumergido –igual que miles de compatriotas- en ese periodo.
Uno era el orden aparente de los recuerdos y otro el que sugería la racionalidad de los datos históricos. De modo que, haciendo a un lado los aspectos ingratos que implicaba activar la memoria de esa época terrible, decidí reordenar lo ocurrido en los dos primeros años. A partir de aquella investigación emergió una línea de tiempo más cercana a la realidad (¿cómo estar totalmente cierto?, no lo sé). De esa línea de tiempo surgió una suerte de diario, y de allí devino este libro.
Lo he titulado Entrenieblas, porque esa fue la sensación que mejor describe mi experiencia. Es una memoria borrosa: como si la historia se observara a través de una ventana empañada por un largo invierno. O desde unos ojos inundados por lágrimas. O desde una ciudad inundada por una niebla densa y persistente.
La escribí en primer lugar para mí mismo, en el intento de recuperar la memoria de ese tiempo donde estuve atrapado en un estado de trastorno temporal. Pienso que ese estado alterado fue una forma de autoprotección generada por la mente, dado la imposibilidad de estar plenamente consciente en un momento donde rigen el terror, la persecución y la muerte por acción del propio Estado, convertido en eficaz maquinaria de exterminio.
Tras leer y revisar varias veces el manuscrito, he concluido que puede tratarse de un testimonio literario que puede sensibilizar –desde el relato de un joven- a las nuevas generaciones. Narrar lo que se vive en una dictadura, el temor cotidiano, la convivencia con el horror, la pérdida temprana de los amigos, la capacidad para afrontar el terror y unirse a otros para acabar con ese infierno, más allá de los riesgos personales que se deben asumir. Es decir, un nuevo esfuerzo contra la entropía del olvido, motivado por el justo anhelo de evitar la repetición de estos hechos. Los nombres son distintos; los personajes y los hechos, realísimos.
Diego Muñoz Valenzuela
Santiago, 19 de febrero de 2018
Martes 11 de septiembre, 1973, 5 A.M.
El día en que la pesadilla se consumó, Diógenes se había levantado –como acostumbraba- a las cinco de la mañana. No había buses. Tampoco había leche, ni pollo, ni tabaco, ni pasta dentífrica, ni café. Se levantaba temprano porque consideraba que su deber –uno de los pocos que aceptaba a esas alturas- era asistir a clases. Que el colegio funcionara ayudaba a generar la apariencia de que el mundo seguía su curso normal. Aunque no fuera así.
Diógenes tomaba una taza de té y remojaba el pan para que se ablandara. Sus padres dormían. Medio adormilado pensaba a cuál cola ponerse una vez terminadas las clases. Y si tendría alguna posibilidad de éxito. ¿Cigarrillos, aceite, harina, conservas? Ya se vería.
Se peinó con esmero para disimular el largo excesivo del cabello. Los inspectores todavía los revisaban en el ejercicio de aquel guion de normalidad. Mientras tanto el mundo se derrumbaba. Deshizo el nudo de la corbata, apretado en un lazo compacto, y construyó uno nuevo. El cuello de la camisa estaba muy gastado.
Salió. Caminó hacia la avenida por calles solitarias y oscuras. Unos pocos árboles floridos procuraban anunciar la primavera inminente, aunque el ambiente fuese tan gris, tan lóbrego. Se encontró con unos perros vagabundos. Por la avenida pasaban pocos automóviles repletos de pasajeros. Inició la caminata. Eran por lo menos sesenta cuadras. Pasaron varios microbuses atestados de trabajadores y empleados. Diógenes observó aquellos rostros repletos de incertidumbre, rabia y desesperanza.
Martes 11 de septiembre, 1973, 7 A.M.
Llegó temprano, antes de las siete de la mañana. El colegio todavía no estaba abierto. Como era usual, el Gato Flores salió desde las sombras. Nadie podía llegar antes que él. Se saludaron y esperaron juntos y silenciosos que el portero hiciera su labor.
Entraron y caminaron a través de los largos pasillos hacia su sala de clases. Diógenes se preguntó acaso el edificio sería gris o él veía así las cosas producto de su estado de ánimo. Le pareció que el sol no alcanzaba los objetos ni la tierra con sus rayos, que éstos se detenían antes de tocar la ciudad. Como si no quisiera entibiarla.
Estudió matemáticas. La clase partía a las siete treinta, media hora antes de lo normal. El profesor hacía trabajo voluntario. Los preparaba para entrar a la universidad. A su modo, también pretendía negar la realidad. Fueron llegando otros alumnos. A las siete treinta había diez, siempre los mismos. Partieron a la sala del profesor.
El profesor usaba unas gafas enormes. Dibujaba esferas, triángulos inscritos en ellas, secantes y tangentes. Había que descifrar aquellos mundos geométricos. El mundo desaparecía engullido por las abstracciones. A Diógenes le agradaba aquello. No sabía si las matemáticas en sí, o la posibilidad de olvidar lo que estaba ocurriendo. O lo que él creía estaba ocurriendo.
Martes 11 de septiembre, 1973, 9 A.M.
Estaban los mismos diez que al comienzo de la clase: absortos, impertérritos, sumidos en el universo de los geómetras. Eran casi las nueve de la mañana.
Entonces entró Rengifo con su cara de cerdo para anunciar –dichoso, iluminado- que la catástrofe había comenzado. “Las fuerzas armadas se han pronunciado. Y hay cohesión. Hay cohesión”. Repetía aquellas palabras terribles una y otra vez. Diógenes deseó estrangularlo.
Llegaron otros compañeros del curso. El profesor trató de poner orden y proseguir con su clase. No fue posible. Nadie le hizo caso. Diógenes pudo ver una neblina gris y rojiza dejándose caer en la ciudad. Miró a sus amigos. Estaban desconcertados. Algunos se fueron de inmediato, muy asustados. Otros se quedaron en corrillos, cuchicheando. Otros riendo y celebrando. La hiel inundó la garganta de Diógenes.
Diógenes y otros amigos descendieron al sótano en silencio. Allí esperaron que algo aconteciera. Empezaron a oírse los aviones de guerra sobrevolando el palacio presidencial. Aviones, helicópteros, ráfagas de ametralladoras, gritos. Sonidos terribles que retumbaban en aquel apartado sótano al cual nada llegaba: ni líderes, ni instrucciones, ni armas para pelear.
Uno dijo que era mejor irse. Que nada iba a llegar. Diógenes se fue con los ojos rojos de rabia y de pena. Costaba dar cada uno de aquellos pasos hacia la salida del edificio.
Martes 11 de septiembre, 1973, 10:15 A.M.
Diógenes estaba solo en el paradero, justo al frente de la casa de gobierno, rodeada por tanques y tropas militares. Veía borroso, pues tenía los ojos inundados de lágrimas y la bruma gris lo empeoraba todo. Se escuchaban cada vez más disparos; las ametralladoras tableteaban, las personas huían como conejos por las calles.
Diógenes esperaba un microbús o quizás un milagro. O escapar de la pesadilla. El tiempo se deslizaba lento, líquido, impasible. Los Hawker Hunter atronaban el espacio rompiendo la barrera del sonido. Volaban muy bajo, a punto de rozar los edificios circundantes.
Apareció un microbús lleno de personas apretadas. El chofer se compadeció de Diógenes. Era tan patética e indefensa su espera, que frenó y esperó a que subiera. En el cielo los aviones de guerra dejaban su estela de horror.
Convertido en una ameba se introdujo por mínimos intersticios y logró su cometido. Alguien portaba una radio a pilas. El presidente acusó a quienes lo estaban derrocando. Pidió calma, dignidad, no deseaba un baño de sangre. Una señora agradeció a Dios por la sublevación militar. Un obrero la maldijo con voz fiera. La transmisión terminó abruptamente.
El resto del viaje fue silencioso y tenso. Diógenes observaba como la bruma gris y rojiza se apoderaba de la ciudad. Las personas fueron bajando del vehículo y corrieron a sus hogares. Diógenes hizo lo propio y trotó hacia la casa de sus padres.
Martes 11 de septiembre, 1973, 19:00 P.M.
El Presidente se había suicidado. La Moneda era un conjunto de ruinas humeantes. Se imponía una Junta Militar. Diógenes pensaba “Esto era lo que intuía. Pero va resultando peor”.
Se escuchaban disparos, ráfagas, sirenas por doquier. Una noche siniestra se dejaba caer sobre Chile. Más siniestra con aquella neblina que se apoderaba de cada rincón, paso a paso. Los camiones repletos de soldados recorrían las calles erizados de armas. Los militares corrían haciendo retumbar sus pesados bototos.
Diógenes escuchaba los ominosos sonidos en el jardín. De pronto oyó un zumbido de moscardones sobre su cabeza y dos balas de guerra se clavaron en la muralla de ladrillos que tenía al frente. Su madre pasó en ese instante y lo abrazó para que entrara a la casa.
Su padre oía las noticias abatido y apesadumbrado. Conoció otras dos dictaduras, llevaba sus huellas en el cuerpo y la memoria. “Esto va a ser peor”, anunció. Diógenes no quiso oírlo. Pensaba en sus amigos. Tenía ganas de llorar, pero no pudo, las lágrimas se le atragantaron.
Su madre sacó el poster del Ché de su pieza. El de Fidel, el de Ho Chi Minh. Quedaron unas horrorosas manchas de neopreno en la muralla y pintura descascarada. Diógenes quiso protestar, pero le faltaron fuerzas. Los posters de Ella Fitzgerald y John Lennon se salvaron. Diógenes pensó en pegar otros carteles sobre los arrancados. Después decidió no hacerlo. Dejó esas huellas a modo de cicatrices.
Decretaron toque de queda.
No sabía qué hacer.
No podía concentrarse.
El tableteo de las ametralladoras, las aspas de los helicópteros, los camiones rugiendo por la ciudad.



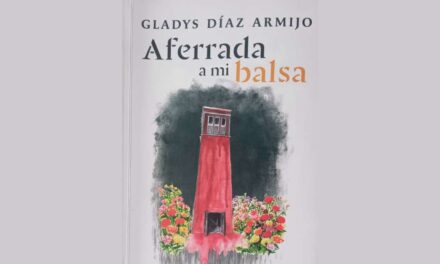





Bonito cuento.