Ana María Miranda Martin es miembro de la Sociedad de Escritores de Valparaíso. Ha obtenido premios en diversos concursos nacionales y de otros países; figura en Antologías chilenas y extranjeras. Es narradora, dramaturga y directora de teatro.
UN GRITO EN EL SILENCIO
Por Ana María Miranda Martin
Subió lentamente la escalinata de piedra que conducía a la sacristía de la parroquia de su barrio. Aquel que le vio nacer, y el que constituyó desde siempre el nido amable que cobijó sus despertares desde la niñez a la adolescencia y, por cierto, a su prematura madurez. Cuando alcanzó el patio anterior de la iglesia, observó en la vereda de enfrente, la amplia puerta de hierro que conducía a su antiguo colegio de monjas españolas. Ciertamente, para Amanda este era un paisaje que, reconocido después de la prolongada ausencia, constituía junto a otras experiencias, el cotidiano juvenil que alimentó sus ilusiones y proyectos. Se acercó a la esquina más alejada del barandal y miró a la distancia el mar azul que pasivamente yacía extendido. Cerró por un instante los ojos al igual que lo hiciera en el pasado y un suave frescor salino percibió en el rostro tras la leve caricia de una brisa. El tiempo se detuvo, mientras permaneció inmóvil y ensimismada. Luego se volvió bruscamente, como obligándose a realizar algo de lo que no estaba convencida. Al detenerse frente a la puerta se percató de que estaba abierta, por lo que la empujó levemente, abriéndose frente a sus ojos, aquel pasillo de impecable pulcritud que recorrió tantas veces. A su izquierda el jardín en que infinidad de rosales mostraban su colorida floración; luego la biblioteca con su recordado olor a musgo fresco; más allá el huerto, atestado de aromas y frente a él los dormitorios de los curas. Aguzaba su mirada tratando de ubicar uno de ellos, en el momento en que aparece un franciscano corpulento, que levantando su sotana deja ver sus pálidos pies dentro de unas toscas sandalias. Al levantar su mirada, se da cuenta que le conoce.
–Buenas tardes, en qué puedo servirle, querida señora.
–Necesito agendar hora para un casamiento.
Sus límpidos ojos verdosos son inconfundibles, es el padre Benito, aquel cura que cuando cursaba cuarto medio recién se integraba a la comunidad, sin embargo, desvió su mirada justo en el instante en que este inquiriéndola fijamente decía…
–¡Me parece rostro conocido el tuyo! Estuve tanto tiempo castigado en el norte del país, agregó de inmediato, que a veces confundo. ¿Estudiaste en las monjas?, señaló con un gesto de cabeza.
–Sí, asintió tímidamente la mujer.
–Entonces, no me equivoco. Tengo memoria fotográfica, ¿sabes?
La mujer palideció repentinamente, pero afortunadamente el sacerdote ya estaba concentrado en abrir un cajón del escritorio y sacar una pequeña libreta.
–¡Quién se casa!
–Mi hija, mi única hija.
–¿Y por qué no vino ella o su futuro marido?
–Porque ya están casados en Croacia y vienen a refrendarlo aquí, para celebrar con sus familiares chilenos, que no pudieron asistir a su boda.
–¡Ah, ah!
–Fui refugiada política junto con mis padres y ella nació allá.
–¡Qué lástima que no pueda casarlos yo! Mañana debo regresar a La Serena a terminar unos asuntos, pero la casará el padre Arturo, a quien tú debes recordar, que es párroco desde que nos dejara el padre Andrés.
–¡El padre Andrés!
–¿Lo recuerdas?
¡Cómo no recordarlo!, se respondió en silencio, intentando disimular el ruido violento de su corazón acelerado golpeando su pecho.
–¡Así es!
Tras este comentario, una avalancha de recuerdos reaparece en la mente de Amanda, visualizándose ella misma como la frágil e ilusa muchachita enamorada de su confesor. Todo lo que comenzó como un inocente y cándido interés por coleccionar santitos, terminó en el más tórrido y profundo sentimiento de amor entre dos jóvenes. Hechos ocurridos semanas antes del 11 de setiembre de 1973. Luego, su escape familiar a Argentina y posteriormente a Europa, habían hecho imposible el reencuentro y la posibilidad de que su hija conociese a su padre.
–Se involucró mucho con el servicio en pro de los DDHH. La piedad y su profundo espíritu de servicio fueron su razón de existir, desde el golpe de estado. Armó numerosos comedores y ayudó a muchos a salir del país, pero posteriormente entró en una tremenda depresión, que lo llevó a descansar antes de lo que hubiésemos querido. El padre Arturo sabe más de él, porque fue su amigo y confesor. Si quieres, te puedo llevar a visitar su tumba, lo sepultamos aquí en nuestra parroquia, la que él amó tanto.
LA DANZA DE LAS SOMBRAS
Por Ana María Miranda Martin
Apenas abrió los ojos se dio cuenta de que no estaba en su cama. Su cuerpo parecía no pertenecerle. De espalda, con un catéter venoso central instalado en el cuello e imposibilitada de girar completamente su cabeza aturdida, logra reconocer tras una furtiva mirada, que está en una habitación sin ventanas, de paredes altas, cuya única comunicación con el exterior la constituye una puerta con vidrio empavonado. Al cabo de unos instantes cae en un profundo sopor, sin lograr definir por cuánto espacio de tiempo permanece en esa condición. Un dolor pesado y sordo aprieta el pecho de Alma, por debajo de las costillas oprimiendo sus pulmones y un frío intenso comienza a recorrerla de pies a cabeza, tanto, que de pronto las convulsiones la remecen implacables sobre la superficie del lecho, sin poder controlarlas. De pronto, un viento frío y nuevo penetra por su nariz, arreciando con una fuerza contraria y poderosa la libertad de sus sentidos, enmadejándola en un espiral de luces y de sombras que danzan por las paredes de la habitación, al ritmo ambiguo de un ventarrón desagradable y monótono. Las oscuras figuras se mueven según su propio desparpajo provocando en la espectadora la sospecha íntima de que presencia el preludio de su inminente partida hacia el infinito. Los desplazamientos desordenados la distraen por algunos instantes hasta que un grupo de personas se hace presente. Varias mujeres y hombres vestidos de blanco, tal vez alertados por una señal impredecible para ella, aparecen para saber qué sucede. La luz que penetró en la habitación diluye repentinamente al dantesco ballet, mas una de ellas permanece alargada, apegada a la muralla, a los pies de la cama. Estoica, oscura, cual, si fuese un centinela, contemplando el movimiento de todos. Puede distinguir perfectamente su torso erguido, la negrura vacía y sin rostros de su presunta cabeza gacha, oculta dentro de una enorme capucha que baja por sus supuestas extremidades cubiertas por una túnica oscura, que termina de cubrir el cuerpo inserto en la muralla.
Después de que le hubieron prestado las atenciones, cuando su cuerpo comenzaba a recuperar la temperatura, Alma volvió su mirada a los pies de la cama y allí estaba la guardiana figura, sin moverse, en la misma posición.
En las jornadas siguientes, tras sueños que la volvían a un pasado casi olvidado, regalándole paz y tranquilidad en esos momentos dolorosos y aflictivos, la danza de sombras regresó invariablemente, mientras, la sombra centinela permaneció siempre fija e inmóvil, incrustada en la pared a los pies de la cama.
El día en que abandona el hospital, dada de alta, traen la silla de ruedas y ya acomodada en ella, levanta su mirada inquisidora, deteniéndose en el responsable de originar la particular música, que animaba a las sombras. En el rincón superior de la muralla gime sin cesar un viejo ventilador, que han echado a andar para airear la habitación. “Sin duda la mente es curiosamente misteriosa”, se confidencia en silencio, esbozando una leve sonrisa. Desde el umbral, observa el lecho testigo de sus sufrimientos, busca la sombra que cauteló su integridad y bienestar, pero no la encuentra…ha desaparecido.



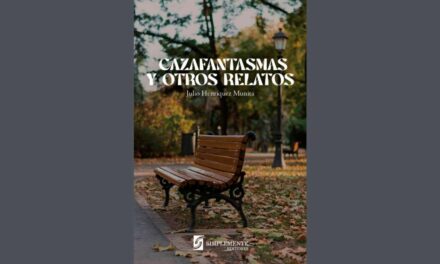








Fui profesor de Emili Barraza en la PUCV. Allí nos hicimos amigo y hasta hoy guardo gratos recuerdos de su…