
Por Julio Henríquez
Cuando dieron la salida a las cuatro de la tarde sentí, por un momento, una especie de alivio y la sensación de que no todo podía ser tan malo, pero casi de inmediato, como si un ventarrón inesperado hubiera barrido mi mente, cambié de opinión.
Todo seguía mal, las cosas inexorablemente continuaban igual: mi esposa me había abandonado hace un mes y ahora me estaba pidiendo el divorcio, tenía un trabajo de mierda donde sólo veía números y gráficos, y por si fuera poco, mis sueños de publicar se habían acabado abruptamente con el correo electrónico de esta mañana, cuyo cuerpo central, tras tanto leerlo, tenía memorizado.
Hemos leído con atención su manuscrito, siendo innegable la calidad del mismo. Sin embargo, debo informarle que no está dentro de nuestra línea editorial, por lo que no será publicado.
Si desea retirar el original, dispone de un plazo de treinta días, tras lo cual procederemos a su destrucción.
Sin otro particular y agradeciéndole la confianza depositada en nuestra editorial, le saluda su amigo,
El editor
Todo estaba dentro de las posibilidades, pero firmar “su amigo El editor”, me pareció una ironía, como si con aquello yo pudiera estar más tranquilo y el rechazo no doliera tanto.
Saqué de mi escritorio las llaves del auto y lejos de ir a refugiarme a mi casa, como la mayoría de los santiaguinos, preferí recorrer las escasas librerías que aún permanecían abiertas, casi todas de libros antiguos. Quizás aquellos lugares eran los únicos donde podía encontrar algo de paz, o al menos una pausa en este infierno mental, que consideraba mi existencia.
Estuve hojeando la primera edición de Los detectives salvajes de Bolaño, aquella que se deja leer con más facilidad, no las que siguieron en la edición compacta, donde las letras parecen encabalgadas unas sobre otras en una encuadernación que no permite abrir el libro con la seguridad de mantener su integridad. Ésta sí seducía. A primeras el libro se veía bastante bien conservado, pero en el interior encontré varios párrafos subrayados, la mayoría con referencia a sexo y nombres de poetas. Descarté comprarlo. Una de las cosas que detesto es que los libros vengan marcados. Es como si de antemano, alguien que ni siquiera es el autor marcara la lectura.
En un lugar destacado encontré otra primera edición, la de El obsceno pájaro de la noche de Donoso, pero el precio me pareció excesivo, además, que estaba aún más subrayado que el anterior.
No tuve mejor suerte con otros autores latinoamericanos: una edición de Cien años de soledad casi en las ruinas; El aleph, lleno de anotaciones que pretendían ser doctas; Rayuela, con poemas de amor dedicados a La maga, por quien sabe qué lector afiebrado. Tampoco tuve mayor fortuna en los escaparates de literatura española de post-guerra (los libros de Camilo José Cela, Juan Goytisolo y Luis Landero parecían editados antes de la Guerra Civil Española) ni tampoco con los clásicos. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una sección de esoteria. Nunca había visto, en una librería de viejos, un área dispuesto exclusivamente para la llamada ciencia oculta. No es que me fascinara este tipo de libros, pero de vez en cuando lo consumía, tal como lo hacía con películas que pasaban directamente al DVD sin pisar las salas de cine. Desfilaron ante mis ojos, Khisnamurti, Bablabstki, Osho, Conny Méndez, Sai Baba y un montón de autores que jamás había escuchado nombrar y que se decían puentes transmisores de las altas esferas. Salvo Khisnamurti y Bablabstki, el resto me parecía que no calificaba ni siquiera para un capítulo. Claro está que mi juicio sólo se basaba en una primera impresión, como casi todo en mi vida.
Me decidí entonces por Khisnamurti. Libertad total era el título que a buenas y primeras algo me decía. Al extraerlo de la estantería, unos cuantos libros se vinieron al suelo. Como era de esperar, llegó el dueño o vendedor, que para esta clase de negocio casi siempre es la misma persona. Tras hacer un gesto de desagrado, empezó a recogerlos y a disponerlos nuevamente.
– Lo siento, parece que estaban muy apretados –le dije a manera de disculpas.
– ¡Qué más da! El dueño insiste en colocarlos todos apretados. De hecho, tengo unos cuantos libros que todavía no puedo ordenar.
– Vaya –dije, mientras pensaba que toda regla para que se cumpla debe tener una excepción–. No se me ocurrió otra cosa, mientras tomaba el volumen elegido y me dirigía a la caja.
– Enseguida voy –alcanzó a decirme el vendedor.
Mientras esperaba en la caja, observé que sobre el mesón contiguo descansaba una hilera de tres libros con el mismo título: Arpas eternas. Agarré uno de ellos y al contemplar la portada descubrí la imagen de Cristo. Casi de inmediato recibí una especie de descarga eléctrica en mi cuerpo (o al menos eso creí) que me hizo soltar el libro. Acto seguido, sentí una explosión que hizo retumbar los vidrios de la librería.
– Tengo que cerrar, señor. Esto se está poniendo color de hormiga –dijo el vendedor.
Una bomba probablemente de ruido, había detonado.
– Pero véndame primero.
– Lo siento, no me voy a arriesgar. Si quiere, me paga el libro mañana.
– Es que cambié de opinión, ahora quiero llevarme uno de estos –le dije señalándole los libros de Arpas eternas.
– Lo lamento de nuevo, pero esos ni siquiera los he inventariado. No le puedo vender algo que no existe –dijo con cierta ironía.
Un segundo bombazo hizo que el vendedor se pusiera bastante histérico, por lo que no insistí más en el tema. Tomé el libro de Khisnamurti y le dije que mañana le pagaba y que me guardara un “arpa”.
Apenas salí de la librería, el vendedor bajó la cortina. Afuera quedaban pocas personas en la calle. A lo lejos se escuchaban sirenas y un olor a gas lacrimógeno empezaba a inundar el ambiente. Yo estaba justo a medio camino entre la Alameda y Plaza de Armas. Mi auto estaba más bien cerca del segundo punto, así que por lo menos podía alejarme de donde con toda seguridad estaba la batahola, producto de un nuevo once de septiembre. Pero no tenía ganas de irme aún. Sólo me esperaban mis perros en la casa y con suerte algo de comida congelada de supermercado. Así que me dirigí al Portal Fernández Concha ubicado al sur de la Plaza de Armas, con la esperanza de encontrar algún local abierto para comer algo. Hoy había pasado de largo el almuerzo, porque el gerente de turno necesitaba un informe de ventas antes de las dos de la tarde, un informe más bien adornado y cocinado, que justificara las bajas ventas del penúltimo trimestre. A todas luces, no se iba a llegar al presupuesto. De todas formas, por los disturbios, se suspendió la reunión.
En el Portal todo estaba cerrado, excepto una tostaduría que ya tenía media persiana abajo. Logré comprar un paquete de almendras que empecé a comer de inmediato, mientras cruzaba en dirección a la plaza. Ahí me senté en uno de sus bancos, la mayoría vacíos. Algo inusual para un sitio como éste, pero no en una fecha como hoy. Ni siquiera las clásicas palomas merodeaban el piso. Claro, tampoco estaban los típicos ancianos o vagabundos con el arsenal de migas en los cambuchos de papel. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo para evacuar el lugar, como si hubieran dado la alerta de un virus mortal, como si esto se tratara de una película donde queda sólo un personaje, porque el resto de la población, o ha muerto o se ha transformado en muertos vivientes. A mí me tocaba esta tarde desempeñar el papel del sobreviviente, y no sé por qué razón imaginé que en la Alameda estarían los muertos vivientes, porque la mayoría de los trabajadores del Centro de Santiago ya iría rumbo a sus casas; sólo los menos estarían aún en la Alameda recordando a los caídos, que de alguna manera es una forma de estar muertos, pero en vida…
Tan ensimismado estaba en estos pensamientos que no atiné a sacar el libro de Khisnamurti. Muchos menos noté que a mi lado se había sentado un hombre. Sólo lo hice cuando me preguntó si tenía un cigarrillo.
– No fumo, amigo, pero si quieres una monedas… –dije en forma automática sin siquiera mirar su aspecto.
– Sólo quería un cigarro, hermano. No quiero tu caridad.
Tras girarme y comprobar que se trataba de un hombre de tez morena, probablemente peruano a juzgar por su acento, más bien joven y de vestimenta formal, no me quedó otra cosa que ofrecer mis excusas.
– No hay motivos para disculparse, yo hubiera dicho lo mismo. Lo que pasa es que estoy tratando de dejar el vicio, por eso no compro cigarros, pero hoy es distinto…
– ¿Por qué? –dije más bien por compromiso que por real interés.
– Es que hoy por fin, después de seis meses, tenía una entrevista de trabajo, pero por los desmanes cerraron la oficina.
– Pero supongo que mañana podrás volver –comenté ya no tanto por compromiso.
– Ese es el punto, hermano. No habrá un mañana.
– No te entiendo –dije, con un interés que no me podía explicar.
– Es que me puse ansioso. Y quise presionar al entrevistador.
– ¿De qué manera? –pregunté, recordando cuántas veces a mí la ansiedad me había significado más de un problema.
– No lo sé, supongo que alcé la voz o lo tomé por las solapas.
– ¿Pero no lo recuerdas? –interrogué con cautela.
– La verdad que no. Creo que en ese momento todo se me nubló. Me había juramentado conseguir este empleo o de lo contrario volvería a mi país.
– Pero vendrán otras oportunidades, no puedes ser tan radical –dije, consciente de que iba entrando a un nivel de conversación que no me iba a ser fácil abandonar.
– No, hermano, para mí esto fue la última oportunidad de ejercer mi profesión en Chile.
– ¿Y cuál es esa? –pregunté impaciente, como si de pronto quisiera saber todo de ese hombre.
– La de ingeniero en computación.
A partir de ese momento, el hombre no paró de hablar hasta contarme toda su vida, de los múltiples oficios que desempeñó en Perú para pagar sus estudios, sobre la novia que esperaba en Lima, de los padres enfermos, de los tíos muertos por el terrorismo, en fin, todo un dramón venezolano, pero en formato peruano.
Cuando el hombre finalmente guardó silencio, yo ya no tenía ganas de preguntar nada más. Por alguna razón habría preferido que el peruano hubiera seguido hablándome. Quizás porque escuchar su historia hacía que la mía no estuviera tan mal.
– ¿Cuál es tu nombre? –preguntó el peruano, rompiendo el silencio.
– Juan –dije–. ¿Y tú?
– Jackson.
– ¿Como Michael? –dije sin pensar.
– Sí, como él mismo.
– Pero tú no estás tan blanquito –dije con cierta burla.
– Vaya, hermano, se nota que te gusta el hueveo, como dicen ustedes los chilenos. ¿Puedo proponerte algo?
– Dale –dije con un tono jocoso.
– ¡Vámonos de copas!
– Pero si está todo cerrado –dije con incredulidad.
– Conozco un sitio que siempre está abierto.
– ¿De verdad?
– Los peruanos no mentimos, Juan.
– Los chilenos, sí –me apuré a decir.
– Es cierto, pero tú te ves diferente. ¿Vamos, entonces?
– Pues vamos, mano.
– Juan, no soy mexicano, me dijo entre risas.
– Lo sé, pero me pareció ad hoc al momento.
– Pues sí que eres un chileno raro, hermano.
– No lo creas, tipos como yo abundan en las plazas –dije mientras me paraba del banco, sin olvidar la bolsa con el libro de Khisnamurti.
Jackson hizo lo mismo y juntos cruzamos la Plaza de Armas. Llegamos hasta Merced y tomamos por esa calle hacia el este, hasta llegar a Mac Iver, por donde subimos hasta topar con Monjitas. En el trayecto, el peruano me pidió que le contara de mi vida, lo cual hice sin mayores rodeos, resumiéndola como si hablara de un tercero: era un escritor fracasado que se ganaba la vida como ingeniero, y quizás por esa paradoja, la que fuera mi mujer me había dejado, siendo mi única responsabilidad en el presente, al menos la única que sentía, la de cuidar un par de perros a los cuales sólo veía en la noche.
Jackson pareció entender que no estaba dispuesto a ahondar más y agradecí su silencio, el cual sólo rompió al llegar a destino.
– Este es el lugar, Juan.
Al frente tenía un topless de segunda categoría (no es que fuera un experto en estos lugares, pero alguna vez fui a una despedida de soltero al mítico Lucas Bar, poco antes de su polémico cierre), pero que importaba. No tenía nada más que hacer y peor aún, quería escapar aunque fuera por un rato de mi rutinaria realidad.
– ¿Y no es muy temprano? –pregunté.
– Bueno las chicas aún no llegan, pero podemos beber unos tragos. Conozco al guardia y al barman. Son de la colonia peruana –dijo riéndose.
– Ya estamos aquí, que más da.
Jackson tocó el timbre. Tras unos momentos, un hombre corpulento de piel morena y a medio vestir con un traje de conserje, abrió la puerta y nos contempló con incredulidad.
– Hermano, venimos a beber con mi nuevo amigo.
El hombre buscó algo en los bolsillos de su chaqueta y tras sacar unos lentes y ubicarlos con torpeza en sus ojos, dijo:
– Ah, eres tú, Jackson.
– ¿Y quién creía que era, hermano?
– Bueno un par de chilenos calientes que no dejan pasar ni siquiera un once de septiembre…
Los tres soltamos una carcajada.
– Mira, Jackson. El jefe llamó y nos dijo que si los disturbios seguían no abriéramos. De hecho, él no vendrá, porque se quedará en su departamento con la nueva bailarina. Tú ya lo conoces al muy cabrón –dijo mientras dibujaba una mueca irónica en su boca–. Además sólo Jenny ha llegado. No creo que vengan las otras muchachas. ¿Acaso no has visto las noticias?
– No, hermano. Estaba en una entrevista de trabajo y luego me encontré con Juan, un tipo auténtico, y quiere beberse unas copas conmigo.
El portero me miró de pies a cabeza, luego a Jackson. Buscó nuevamente en el interior de su chaqueta y extrajo unas llaves. Abrir la reja y entrar fue casi una sola cosa. El local era más bien pequeño, pero tenía un toque de distinción, quizás porque no había clientes, o porque la música y las luces de neón se conjugaban con el escenario para dar al lugar un aire de misterio. Alrededor del escenario y dispuestos en forma concéntrica, había una serie de sofás con su respectiva mesa de centro. El bar estaba ubicado en una esquina y su barra parecía árbol de pascua, a juzgar por las luces incrustadas en sus bordes.
– ¡A lo que vinimos, hermano!
Jackson se aproximó hasta el bar y se sentó en uno de los pisos frente a la barra. Yo, tras mirar el escenario, quizás para convencerme de que seguía vacío y que ninguna bailarina actuaría hoy, hice lo propio. No tuvimos que esperar demasiado para que por un costado invisible hasta entonces, entrara el barman. Su traje a medio abotonar indicaba que había llegado recientemente, quizás instantes antes que nosotros. Su rostro lucía cansado, como si no hubiera pasado buena noche, o en este caso, buen día.
– ¡Hola Pepe! Parece que estuvo bueno ayer…–dijo Jackson en tono burlón.
Como ya adivinaba, mi nuevo amigo también conocía al barman y seguramente a las bailarinas, y a todos los personajes que trabajaban en el lugar.
– Es que ayer estuvo repleto el lugar y el muy cabrón, tú ya sabes quién, no quiso cerrar a las cuatro y extendió todo hasta las cinco y media de la madrugada. Total, a esa hora, hasta los inspectores municipales estaban temperaditos, por decirlo de alguna manera.
– Vaya, hermano, no hay justicia, pero al menos tienes trabajo.
– Eso sí…, podría ser peor.
Ambos se quedaron callados unos momentos. Jackson parecía ido, como si estuviera en otro lugar, hasta que el barman se acordó de que era barman.
– Pero, bueno, ¿qué se van a servir los señores?
Jackson pareció despertar abruptamente. Rápidamente hizo las presentaciones de rigor, cambiando un poco la historia y el tiempo desde el cual nos conocíamos. A mí no me importó, parecía un juego en el cual estaba dispuesto a participar.
– Propongo partir con pisco sour –dijo Jackson.
– Me parece bien –dije.
– Pero que sean dos pisco sour peruanos.
– Me sigue pareciendo bien.
– Ese es mi hermano…
No había probado el trago limeño, pero cuando le di el primer sorbo me supo con más cuerpo que el chileno, seguramente por el huevo. Con el segundo trago, ya me pareció mejor y con el tercero, ya francamente era insuperable.
No sé cuánto tiempo transcurrió (pero tampoco podía ser demasiado) ni en que número de trago íbamos. El caso es que de pronto descubrí que el local no lucía tan vacío. Había llegado gente y el escenario tenía a su primera bailarina que ya se despojaba de su última prenda. Miré a Jackson y a juzgar por el movimiento de su boca, deduje que algo me estaba diciendo. Miré al barman y con sorpresa vi que estaba hojeando el libro de Khisnamurti. Volví a mirar el escenario y esta vez tuve la impresión de estar en un lugar extraño con una fauna que me era ajena, y que sin embargo, no me incomodaba… En ese momento supe que mañana no iría a trabajar.
***
Julio Henríquez Munita (Viña del Mar, 1969), de profesión ingeniero civil industrial ycon un magíster en literatura (ambos en la Universidad de Chile), ha publicado el libro de relatos “La primera piedra” (Editorial La trastienda, 1999); y las novelas: “Campanadas de luz” (Editorial Por un mundo mejor, 2004) y “Antes del leteo” (RIL Editores, 2012).
En cada una de estas entregas el autor ha ido construyendo progresivamente, un universo en que la realidad es trastocada por elementos suprafísicos.
En el marco de los premios literarios, fue finalista del “XXVI Premio Internacional de Cuentos Max Aub 2012” con el relato “El otro sur”; y su primera publicación fue favorecida con el “Concurso de Adquisición de Libros de Autores Chilenos 2000”, organizado por el Consejo Nacional del Libro y La Lectura.



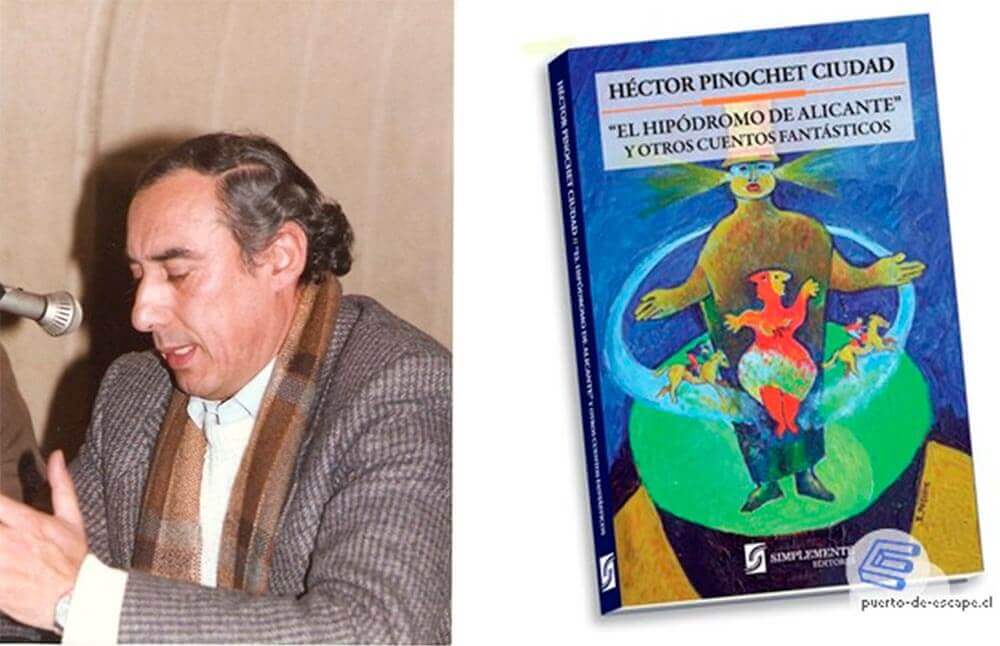






Bonito cuento.