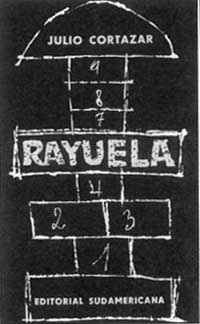
Nota de presentación, por Julio Cortázar
Conozco de sobra las trampas de la memoria, pero creo que la historia de este «capítulo suprimido» (el 126) es aproximadamente la que sigue:
Rayuela partió de estas páginas; partió como novela, como voluntad de novela, puesto que existían ya diversos textos breves (como los que dieron luego los capítulos 8 y 132) que estaban buscando aglutinarse en torno a un relato. Sé que escribí de un tirón este capítulo, al que siguió inmediatamente y con la misma violencia el que luego se daría en llamar «del tablón» (41 en el libro). Hubo así como un primer núcleo en el que se definían las imágenes de Oliveira, de Talita y de Traveler; bruscamente el envión se cortó, hubo una penosa pausa, hasta que con la misma violencia inicial comprendí que debía dejar todo eso en suspenso, volver atrás en una acción de la que poca idea tenía, y escribir, partiendo de los breves textos mencionados, toda la parte de París.
De ese «lado de allá» salté sin esfuerzo al de «acá», porque Traveler y Talita se habían quedado como esperando y Oliveira se reunió llanamente con ellos, tal como se cuenta en el libro; un día terminé de escribir, releí la montaña de papeles, agregué los múltiples elementos que debían figurar en la segunda manera de lecturas, y empecé a pasar todo en limpio; fue entonces, creo, y no en el momento de la revisión, cuando descubrí que este capítulo inicial, verdadera puesta en marcha de la novela como tal, sobraba.
La razón era simple sin dejar de ser misteriosa: yo no me había dado cuenta, a casi dos años de trabajo, que el final del libro, la noche de Horacio en el manicomio, se cumplía dentro de un simulacro equivalente al de este primer capítulo; también allí alguien tendía hilos de mueble a mueble, de cosa a cosa, en una ceremonia tan inexplicable como obvia para Oliveira y para mí. De golpe ya el viejo primer capítulo se volvía reiterativo, aunque de hecho fuese lo contrario; comprendí que debía eliminarlo, sobreponiéndome al amargo trago de retirar la base de todo el edificio. Había como un sentimiento de culpa en esa necesidad, algo como una ingratitud; por eso empecé buscando una posible solución, y al pasar en limpio el borrador suprimí los nombres de Talita y de Traveler, que eran los protagonistas del episodio, pensando que el relativo enigma que así lo rodearía iba a amortiguar el flagrante paralelismo con el capítulo del loquero. Me bastó una relectura honesta para comprender que los hilos no se habían movido de su sitio, que la ceremonia era análoga y recurrente; sin pensarlo más saqué la piedra fundamental, y por lo que he sabido después la casita no se vino al suelo.
Hoy que Rayuela acaba de cumplir un decenio, y que Alfredo Roggiano y su admirable revista nos hacen a ella y a mí un tan generoso regalo de cumpleaños, me ha parecido justo agradecer con estas páginas, que nada pueden agregar (ni quitar, espero) a un libro que me contiene tal como fui en ese tiempo de ruptura, de búsqueda, de pájaros.
JULIO CORTÁZAR
Saignon, 1973.
Capítulo cero de Rayuela*
Empezó porque después de tomar el último trago de café. hizo la señal pero lo miró inexpresivamente y fue a buscar el diario para leer las columnas necrológicas como corresponde después del café. esperó un momento y dijo que iba a hacer más café porque se había quedado con ganas de tomar café de verdad y no el jugo blanquecino que preparaba so pretexto de que ya casi no quedaba café molido en la lata azul. A esto contestó con una mirada igualmente blanquecina, y cuando le hizo otra vez la señal, los ojos se dejaron caer hacia abajo y empezaron a buscar (en un diario de la mañana) a Juan Roberto Figueredo, q.e.p.d., fallecido en la paz del Señor el 13 de enero de 195…, con los auxilios de la religión y la bendición papal. Su esposa, etcétera. Isaac Feinsilber, q.e.p.d., etcétera. Rosa Sánchez de Morando, q.e.p.d. Ningún conocido ese día, ni siquiera un nombre que se pareciera a alguien conocido y que permitiera la duda y la genealogía.
Volvió con la cafetera y empezó por echar bastante azúcar en la taza de que no lo miraba, absorta en la lectura de Remigio Díaz, q.e.p.d. Después le sirvió café hasta el borde de la taza, y llenó la suya, mientras con la mano libre sacaba un paquete de cigarrillos y se lo llevaba a la boca como si fuera a morderlo, pero era nada más que para extraer hábilmente un cigarrillo sin tocar los otros con los labios.
–Tengo muchísimo sueño– dijo al cabo de diez minutos.
–Con las noticias que leés– dijo que había estado esperando la frase y empezaba a inquietarse seriamente.
Bostezó con delicadeza.
–Aprovechá que la cama no está tendida– dijo –. Siempre te ahorrás un trabajo. lo miró como esperando que él renovara la señal, pero se había puesto a silbar con los ojos clavados en el techo y más precisamente en una telaraña. Entonces pensó que estaba ofendido porque no le había contestado la señal con la respuesta convenida (que consistía en pasarse una mano por la oreja izquierda en señal de ternura y aquiescencia), y se fue a dormir la siesta dejando la mesa tendida con los restos de un rotundo puchero.
Esperó tres minutos, se sacó el saco de piyama y entró en el dormitorio. Dormía profundamente, tendida de espaldas. Como hacía calor, había retirado la frazada y la sábana de arriba; era exactamente lo que deseaba, y también que no tuviera puesto más que el camisón con que se había levantado. La bata azul estaba tirada a los pies de la cama, cubriéndole los pies, y la enganchó con la zapatilla y la proyectó hasta un rincón. Calculó mal y la bata estuvo a un tris de irse por la ventana, lo que hubiera sido molesto.
Del bolsillo izquierdo del pantalón sacó un tubo de Secotine y un ovillo de hilo negro. El hilo era brillante y bastante grueso, casi como un cordel. Con mucho cuidado metió la mano en el bolsillo derecho del pantalón y sacó una hojita de afeitar envuelta en un pedazo de papel higiénico. El papel higiénico se había roto y se veía parte del filo de la hojita. Sentándose al borde de la cama, empezó a trabajar mientras silbaba estruendosamente un trozo de ópera. Estaba seguro de que no se despertaría, porque el café a grandes dosis la hacía dormir profundamente, y además lo hubiera asombrado que se despertara teniendo en cuenta que le había echado tres pastillas de penumbrato de oxtalina junto con el azúcar. Muy al contrario, el sueño de era extraordinario; respiraba resoplando, es decir que cada cinco segundos su labio superior se inflaba como un volado de cortina, mientras el aire salía por debajo en forma de soplido estertoroso. A le sirvió esto como compás para seguir silbando la ópera mientras cortaba un pedazo de hilo negro luego de calcular aproximadamente cuánto necesitaba.
Los tubos de Secotine se abren extrayendo de su interior un alfiler de cabeza redonda, que sirve para mantenerlos destapados y tapados al mismo tiempo, detalle que da idea de la astucia del fabricante. Una vez retirado el alfiler, lo más probable es que aparezca en el pico del tubo una gota de una sustancia bastante repugnante, de olor ya célebre y propiedades mucilaginosas certificadas. Con mucho cuidado, y mientras bordaba variaciones sobre Bella figlia dell»amore, mojó el extremo de la hebra negra en la Secotine e inclinándose sobre apoyó la parte humedecida en el medio de su frente, dejando el dedo lo suficiente como para que la hebra se pegara en la frente sin que el dedo se pegara en la hebra, es decir unos cuatro segundos término medio. Después se trepó a una silla (poniendo antes el tubo, el alfiler y el ovillo sobre la cómoda) y pegó el otro extremo de la hebra en uno de los caireles de la araña suspendida sobre la cama y que se había negado a tirar por la ventana a pesar de sus (ya pasadas y no repetidas) súplicas…
Satisfecho de que la hebra quedara suficientemente tensa, porque detestaba las combas en cualquier obra humana, se colocó del lado izquierdo de la cama armado de la hojita de afeitar, y cortó de un solo tajo el camisón de empezando por debajo de la axila. Después cortó la vuelta de la manga, y hizo lo mismo del otro lado. Las mangas salieron como pieles de culebra, pero procedió con cierta solemnidad en el momento de levantar la delantera del camisón y dejar desnuda a. Nada podía haber en el cuerpo de que le fuera extraño, pero su brusca contemplación le producía siempre un deslumbramiento que la Gran Costumbre se aplicaba a enmohecer de golpe. El ombligo de, sobre todo, lo trastornaba a primera vista; tenía algo de repostería, de injerto fracasado, de pastillero tirado en un tambor. Cada vez que lo veía desde lo alto, a le venían unas ganas vehementes de juntar saliva, una saliva dulce y muy blanca, y escupir delicadamente en el ombligo, llenándolo hasta el borde de una tibia puntilla de cumpleaños. Lo había hecho muchas veces, pero ahora no era el momento, de manera que volvió a buscar el ovillo y se puso a cortar hebras de diferente longitud, calculando previamente ciertas distancias. La primera hebra (porque la que iba de la frente al cairel de la araña era como un acto previo que no contaba) la pegó en el dedo pulgar del pie izquierdo de; esta hebra iba del pulgar al pestillo de la puerta que daba al cuarto de baño. La segunda hebra la fijó en el segundo dedo y también en el pestillo; la tercera, en el tercer dedo y también en el pestillo; la cuarta hebra, en el cuarto dedo y en un adorno de la cómoda en forma de cornucopia (de roble y rajada en tres partes); la quinta hebra iba del dedo más pequeño a otro cairel de la araña. Todo esto correspondía al lado izquierdo de la cama.
Satisfecho, pegó una hebra en la rodilla izquierda de y la fijó en la parte superior del marco de la ventana que daba al patio del hotel. Precisamente en ese instante una enorme mosca verde entraba por la ventana abierta, y empezaba a zumbar sobre el cuerpo de. Sin hacerle caso, fijó otra hebra en la ingle izquierda de y en la parte superior del marco de la ventana. Pensó un momento antes de decidirse, y después tomó el tubo de Secotine y lo apretó contra el ombligo de, hasta rellenarlo. Pegó inmediatamente seis hebras, que fijó en cinco caireles de la araña y en el marco de la ventana. No le pareció bastante y pegó otras ocho hebras en el ombligo, que fijó en siete caireles de la araña y en el marco de la ventana. Retrocediendo dos pasos (estaba un poco arrinconado entre la cama, la ventana y la shebras que iban de al marco) apreció el trabajo realizado y lo encontró bien. Sacó otro cigarrillo y lo encendió con el pucho del que ya le quemaba los labios. Cortó de golpe media docena de hebras, y pegó una en el pezón izquierdo de , otra entre los pelos de la axila izquierda, otra en el lóbulo de la oreja, otra en la comisura izquierda de la boca, otra en la aleta izquierda de la nariz y otra al lado del lagrimal izquierdo. Las tres primeras las fijó en los caireles de la araña, y las otras en el marco de la ventana, con mucho trabajo porque casi no le quedaba lugar para moverse. Tras esto fijó hebras en cada dedo de la mano izquierda, en el codo y en el hombro del mismo lado. Después tapó el tubo de Secotine con el alfiler suministrado a tal efecto, envolvió la hojita de afeitar en el pedazo de papel higiénico atentamente preservado en el bolsillo trasero del pantalón, y guardó las dos cosas y el ovillo en el bolsillo izquierdo de la misma prenda. Agachándose con mucho cuidado para no rozar las hebras, que estaban admirablemente tensas, se arrastró por debajo de la cama hasta salir del otro, completamente cubierto de polvo y pelusas. Se sacudió contra la ventana que daba a la calle, volvió a sacar sus utensilios de trabajo y cortó una cantidad de hebras, que fue pegando sucesivamente en distintas partes del lado derecho de , manteniendo en general la simetría con el lado izquierdo pero permitiéndose ciertas variaciones; por ejemplo, la hebra correspondiente al lóbulo de la oreja derecha quedó tendida entre el lóbulo y el pestillo de la puerta del cuarto de baño; la hebra que salía del lagrimal derecho quedó fijada en el marco de la ventana que daba a la calle. Finalmente (aunque era una tarea que no tenía por qué terminar tan pronto) cortó una buena cantidad de hebras, les puso abundante Secotine y se largó a una improvisación vehemente, repartiéndolas en el pelo y las cejas de y fijándolas en su mayoría en los caireles de la araña, aunque no sin reservar algunas para el marco de la ventana que daba a la calle, el pestillo de la puerta del cuarto de baño, y la cornucopia.
Metiéndose debajo de la cama, después de guardarse el tubo, la hojita de afeitar y el ovillo en el bolsillo del pantalón, se arrastró hasta salir por los pies de la cama, y siguió reptando de modo de quedar frente a la puerta del cuarto de baño. Muy despacio, para no rozar ninguno de los hilos que iban hasta el pestillo, se enderezó y miró su obra. Por las ventanas entraba una luz amarilla y bastante sucia, que parecía un reflejo de la pared descascarada de la casa de enfrente donde todavía se conservaban los restos de una pintura representando a un niño de pecho que sorbía alguna cosa con aire de gran deleite; pero la pintura se había desprendido a jirones, y en lugar de la boca el niño tenía una especie de llaga amoratada que no parecía ninguna recomendación del producto nutritivo encomiado más abajo con unas letras más bien tartamudas.
La calle era enormemente angosta y las ventanas de un lado no estaban a más de cinco metros de las del otro. A esa hora no había ninguna abierta, salvo la de , pero no estaría a esa hora, o dormiría la siesta. La mosca empezaba a molestar seriamente a , que hubiera querido expulsarla, pero para eso hubiera tenido que adelantarse hasta los pies de la cama y agitar la mano cerca de la araña, cosa imposible dada la cantidad de hebras tendidas en esa dirección.
«Hace calor», pensó, secándose la frente con el revés de la mano. «Hace un calor bárbaro, realmente». Por un lado le hubiera gustado cerrar las persianas, pero aparte de que era muy difícil abrirse paso entre las hebras, hubiese dejado de ver con la perfecta claridad necesaria el cuerpo de . La desnudez de se recortaba no tanto por estar tendida de espaldas en la cama sino porque las hebras negras parecían converger de todas partes y precipitarse sobre ella. Si no hubieran estado tan tensas este efecto se habría malogrado completamente, y se felicitó por su destreza, aunque llevado por una exigencia natural a su espíritu no dejó de ver que la hebra que iba desde el marco de la ventana hasta el lagrimal derecho estaba ligeramente floja. Por un momento pensó que se habría movido, alterando el juego general de las tensiones, pero le bastó observar en conjunto las hebras para descartar esa posibilidad. Además la dosis que había echado en el café no hubiera permitido que moviese ni siquiera los párpados. Pensó en arrastrarse hasta la hebra más floja y tenderla mejor, pero probablemente hubiera estropeado algunas de las hebras que se reunían con la otra en el marco de la ventana. Concluyó que en conjunto el trabajo estaba bien, y que podía permitirse un descanso y otro cigarrillo.
Ocho minutos después tiró el pucho por la ventana que daba a la calle, y se desnudó sin moverse de donde estaba. Su cuerpo alto y flaco parecía salido de una litografía (era un opinión frecuente de). Aunque no podía verlo, hizo la señal convenida, y esperó alguna respuesta durante medio minuto. Después empezó a acercarse a los pies de la cama, sorteando poco a poco con cuidado infinito las hebras que iban hasta el pestillo de la puerta del cuarto de baño. Para eso se agachó y levantó cada vez que hacía falta, hasta quedar parado exactamente a los pies de la cama, cerrando un triángulo formado por los dos pies de y su propio cuerpo. Esperó un rato, hasta que abrió los ojos y lo miró. Apenas tuvo la seguridad de que lo estaba viendo (porque a veces la inconsciencia duraba unos minutos después del despertar), levantó un dedo y señaló una de las hebras. Los ojos de empezaron a pasear por las hebras, partiendo de las que brotaban de sus cejas y lagrimales, y siguiendo luego a lo largo de su cuerpo. Subían hasta los caireles de la araña y volvían al punto de partida; volvían a salir, iban hasta la ventana que daba al patio y regresaban a fijarse en una rodilla o en un pezón; seguían el rumbo negro que los llevaba hasta la ventana que daba a la calle, y regresaban hasta las ingles o los dedos de los pies. Esperaba con los brazos cruzados, idéntico a un de la época azul.
Cuando acabó de reconocer las hebras, algo como un suspiro le levantó el pecho y proyectó sus labios hacia afuera. Cautelosamente movió el brazo derecho, pero lo detuvo al oír un tintineo en los caireles de la araña. La mosca verde voló pesadamente, resbaló por entre las hebras, giró sobre el vientre de y estuvo a punto de posarse sobre el monte de, pero después subió hasta el cielorraso y se pegó a una de las molduras. y seguían su vuelo con una atención exasperada; no se miraron hasta tener la seguridad de que la mosca se había posado en el cielorraso con intenciones de quedarse ahí.
Apoyando una rodilla en el borde de la cama, agachó la cabeza y empezó a adelantar el cuerpo hacia, que lo miraba y no se movía. Apareció la otra rodilla en el borde de la cama, mientras el torso avanzaba horizontalmente y una de las manos buscaba el apoyo del colchón, exactamente entre las dos piernas de. Las hebras lo envolvían, pero sus movimientos eran tan precisos que no rozó ninguna cuando sacó una rodilla y la puso sobre el colchón, luego la otra junto con la otra mano, y quedó de hinojos y completamente curvado entre las piernas de, respirando pesadamente porque la maniobra había sido lenta y difícil, y le dolían las tibias que se apoyaban todavía en el borde de la cama.
Enderezando la cabeza, miró a. Los dos estaban sudando, pero mientras el sudor envolvía a en una fina malla de gotas transparentes, tenía empapada la cara y los hombros, pero secos el pecho y el vientre.
–Uno hace la seña pero el otro juega con las nubes –dijo.
–Las nubes también son una respuesta– dijo.
–Frase alquilada.
–A tu justa medida.
Esperó. –Por fin lo hiciste– dijo –. Hace meses que me preparabas para esto. Primero con la manía de enseñarme a declamar porquerías, a bailar como las tibetanas, a comer como los esquimales, a hacer el amor como los perros. Después me obligaste a no cortarme las uñas, me echaste a la calle el día del granizo, me encerraste en una caja de madera con una lámpara de rayos infrarrojos, me regalaste un álbum de estampillas. Todo eso no era nada.
-Vos sabés cuánto te quiero– dijo en voz tan baja que abrió los ojos como sorprendida–. Mi amor está apretado en este puño, triturado y apelmazado hasta volverse una bola chirriante, una estrella portátil que puedo sacar del bolsillo y acercar a tu cuerpo para quemarlo, para tatuarlo. Cada vez que te hago la seña no me contestás, y la estrella me fríe las piernas, me corre por las costillas como una tormenta en el mar de los sargazos, esa inexistencia donde flota el kraken, donde las medusas se acoplan de a miles, girando lentamente por la noche, en un baño de fósforo y de plancton.
–¿Y yo tengo la culpa de todo eso?
–Vas a desplazar las hebras– dijo –. Apenas movés la boca hay dos hebras que se desplazan. –Bah, las hebras– dijo.
– ¿Cómo bah las hebras?– –. Me ha llevado media hora de trabajo, estoy lleno de tierra y de pelusas. No barrés nunca debajo de la cama. Peor, barrés el cuarto y metés la basura debajo de la cama. Acabo de descubrirlo. Mi amor es también así, materias sueltas que se juntan y aglutinan y conglomeran y yuxtaponen. Además yo sudo, cosa que no le ocurre a la basura. –Parece como si hubiera dormido cien años– dijo –. ¿Cuánto dormí?
–Cien años– dijo.
–Es mucho, cien años.
–Para el que se queda despierto.
–Vos, te debés haber aburrido una locura.
–Exactamente– dijo –. Al dormirte te llevás el mundo, y yo me quedo despierto en una especie de nada con líneas de fuga. A la larga resulta aburrido.
–Por eso jugás así– dijo, mirando las hebras.
–Esto no es un juego. Estar desnudos frente a frente.
–Te lo juro– dijo –. Yo creo que no vi la seña.
–La viste perfectamente.
–Si la hubiera visto la habría contestado. Prefiero estar despierta con vos.
–Frases explicatorias nunca amamantaron a las abejas– dijo.
–A lo mejor la vi y no la contesté, pero era por el calor y porque en el fondo yo hubiera tenido que lavar los platos antes de venir a acostarme.
–Primero los platos– dijo –. Un buen lema. Detrás de cuántas puñaladas hay esa razón que ningún juez aceptaría. Preferís pasar la lengua por los platos sucios antes que lamerme el pecho como un caracolito industrioso. Dejando una huella en forma de cuatro o de ocho. Mejor de siete, número empapado de sacralidad. Pero no, primero lameremos los platos como decía la reina Victoria. Primero lameremos los platos.
–Pero es que están tan sucios, –dijo –. Hace quince días que no lavamos nada en la cocina. Ya te fijaste que hoy almorzamos con platos sucios, no se puede seguir así.
–Estás perturbando las hebras– dijo.
–Y si ahora me hicieras la seña, si ahora mismo vos…
–Ahora no hace falta– dijo –. Tengo derecho a lo que me dé la gana. Al fin y al cabo no sos más que una mosca.
Se oyó un silbido en forma de S. Entró por la ventana que daba a la calle.
–Es –dijo –. Me llama.
–Vestite un poco antes de asomarte– dijo –. Siempre te olvidás que estás desnudo.
–Es que siempre estoy desnudo. Sos vos la que te olvidás de eso.
–Está bien– dijo –. Pero por lo menos ponete el pantalón de piyama. ¿Y yo hasta cuándo tengo que quedarme así?
–No sé– dijo –. Primero hay que ver lo que quiere –.
–Alguna manga, seguro. Un cigarrillo o los fósforos, esas cosas.
–Es un vicioso, realmente.
–Pero vos lo protegés.
–Si te vas a poner a proteger a la gente normal…
–Es cierto– dijo –. En el fondo es un buen muchacho. Oílo como silba. Es increíble la forma en que puede silbar. A mí se me haría pedazos la boca.
– es un alquimista– dijo –. Transforma el aire en una cinta de mercurio. Qué jodido, carajo. –¿Por qué no te asomás a ver lo que quiere? Fíjate que yo no estoy muy cómoda con estos hilos. Se quedó estudiando en silencio las palabras de.
–Ya sé– dijo–. Lo que vos querés es que yo te suelte para irte a lavar los platos sucios.
–Te juro que no. Me quedo aquí con vos. Si me hacés la seña, te juro que…
–Puta, reputa, re contra puta–dijo –. Si te hago la seña, eh. Ahora vení a comprarme con la seña. ¿Qué me importa la seña, si te he poseído como me dio la gana mientras dormías? Ahora mismo no tengo más que resbalar veinte centímetros, abriéndome paso como una gaviota entre este maravilloso cordaje negro, esta arboladura de galeón empavesado, y penetrarte de un solo golpe para que grites, porque siempre gritás si te tomo de sorpresa. Y lo estás deseando, hace cinco minutos que te huelo y sé que lo estás deseando, podría entrar en vos como una mano en un guante usado, tenés el perfecto grado de humedad que aconsejan los especialistas en cuestiones copulares, especie de holoturia caliente.
–¿Realmente lo hiciste mientras yo dormía?–dijo .
–Lo hice de la manera más perfecta, pero eso no lo comprenderás nunca– dijo mirando las hebras con un orgullo profundo–. Más allá de la seña, más allá de tu sucia cocina, y sobre todo más allá de tu bajo deseo. Quedate quieta, estás alterando las hebras.
–Por favor– dijo –. Andá a ver qué quiere, y después cerrás las persianas y venís conmigo. Te juro que no me voy a mover, pero apurate.
Volvió a estudiar en silencio las palabras de.
–A lo mejor sí– dijo. Vos no te muevas. ¿Querés que te seque un poco con una toalla? Estás sudando como una marmota.
–Las marmotas no sudan– dijo.
–Sudan muchísimo– dijo.
Siempre hablaban de marmotas en el momento en que se reconciliaban.
–Ahora la cuestión es saber cómo voy a salir de aquí– dijo –. Hay tantas hebras que puedo tropezar con una, y cuando se retrocede no se tiene la misma clarividencia que cuando se avanza. Es increíble cómo el hombre ha nacido para la frontalidad. De espaldas no somos nada, che. Como la marcha atrás en auto, el más pintado se traga un buzón en la primera de cambio. Vos guiame. Primero saco esta pierna y pongo la rodilla en el borde de la cama.
–Un poco más a la derecha– dijo.
–Me parece que toco una hebra con el pie– dijo, mirando atrás y corrigiendo su movimiento. -Apenas la rozaste. Ahora poné la otra rodilla, pero despacio. Estás hermoso, tan sudado. Y la luz de la ventana te hace como un baño verde. Parecés podrido, te juro. Nunca te vi tan lindo. –Dejate de elogios y guiame– dijo furioso–. ¿Te parece que pongo el pie en el suelo, o mejor voy resbalando? Lo malo es que me voy a despellejar las canillas, esta cama tiene un filo terrible. –Poné primero el pie derecho– dijo –. Lo malo es que no alcanzo a ver el piso, cómo querés que te guíe si tengo que quedarme quieta.
–Ya está– dijo –. Ahora me voy agachando despacio y retrocedo centímetro a centímetro, como en las novelas de.
–No nombres a ese pájaro maléfico– dijo.
Reptando cual el caimán de las marismas, pasó poco a poco bajo las hebras que iban hasta el marco de la ventana. No volvió a mirar a , absorto en el estudio de la cornucopia de la cómoda y el problema de sortear las hebras que iban de la cornucopia a un dedo del pie y al pelo y las cejas de . Así pasó bajo la mayoría de las hebras, pero la última la salvó de un salto. Recién entonces, con la mano en el pestillo de la puerta, miró a que parecía dormida. Se daba cuenta de que en vez de haber ido a la ventana estaba al lado de la puerta, y que desde ahí era fácil llegar a la cabecera de la cama sin perturbar las hebras. Acercándose en puntas de pie, empezó a soplarle el pelo. Las hebras se agitaron, y se oyó el entrechocar de los caireles de la araña.
–Vení–dijo en voz muy baja.
–Oh no– dijo, alejándose–. Yo te hice la seña y vos no me contestaste.
–Vení, vení en seguida.
Miró hacia la puerta. Respiraba penosamente, como si las hebras negras le estuvieran succionando la sangre. Se oyó todavía la nota cristalina de un cairel, y después el silencio de la siesta. Desde la casa de enfrente vino un silbido terrible, y desde abajo le contestaron con algo muy parecido a una ventosidad rectal.
–Le han rajado un pedo espléndido– dijo –. En realidad se lo merece.
–Por favor vení– pidió –. Me hace mal estar así esperándote, siento que me voy a morir, esta noche ¿quién te hace el asado?
Abrió los brazos, tomó impulso y saltó sobre la cama, barriendo las hebras con aletazo fabuloso. El estrépito de los caireles coincidió con el golpe de sus pies al tocar el suelo del otro lado de la cama y con el alarido de que se apretaba el vientre con las dos manos. Gritaba todavía de dolor cuando le cayó encima apretándola, hundiéndola, mordiéndola y éndola. «Me duele muchísimo el ombligo», alcanzó a decir , pero no la oía, completamente del otro lado de las palabras. El aire olía cada vez más a Secotine, y la mosca verde planeaba en torno a la sacudida araña. Pedazos de hebras negras se retorcían como patas por todas partes, caían por los bordes de la cama, se entrecruzaban y rompían con menudos chasquidos.
Tenía hebras en la boca, debajo de la nariz, otra se la enroscaba en el cuello, y movía casi inconscientemente las manos, mezclando caricias con manotazos para desprender las hebras que le salían por todos lados. Y todo eso duraba interminablemente, y la cornucopia estaba en el suelo rota en tres pedazos, uno más grande y dos casi iguales, como manda la divina proporción.
*Texto copiado exactamente igual que en la página original.
Bibliografía:
Publicado en Revista Iberoamericana, 84-85 (julio-diciembre de 1973), págs. 388-398.


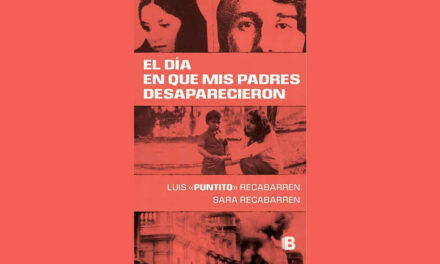







A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/