
Por Marcelo Novoa
Ha muerto uno de los escasos autores contemporáneos de Ciencia Ficción que nada tiene que envidiarle a la otra ficción, la respetable, la adulta, la de verdad. Cuando supo que padecía cáncer, esa enfermedad literaria del siglo XX (como fue la tuberculosis para el XIX), se retiró a su casa de campo inglesa, pues sabía que el espectáculo de su agonía sería carne de Mass Media.
Y allí esperó estoicamente que las células entraran en combate consigo mismas y todo el organismo se volviera un escenario bélico, confuso, sangriento, impredecible. Una verdadera “guerra sucia” al interior de uno mismo. Lo que no deja de ser brutalmente paradójico, para quien describió los mejores “espacios interiores” del hombre contemporáneo, con su inmejorable ficción especulativa, alucinada y sensualmente distante.
Al modo de un Heráclito posmoderno, intuyó que el combate es el padre de todos los asuntos de este mundo. Una dialéctica a veces impenetrable como la carcasa de un robot anti-bombas, o diáfana como el desarrollo exponencial de un nuevo virus. Este ejercicio de lucidez conllevó la documentación exhaustiva del matrimonio de Técnica y Conciencia en su mesa de disecciones de novelista. Así, medicina, tecnología de punta y nuestra convulsa sexualidad convivieron en un menage-a-trois en cada página de su potente obra narrativa.
El impacto perdurable en nuestras conciencias y su posterior asimilación en la vida diaria, por más horrible e impensable que pudiera parecer, convierten sus relatos en inéditas modulaciones del status quo posmoderno (accidentes de autos como estimulación erótica, exhibición de atrocidades como nueva epistemología, catástrofes medioambientales provocando el surgimiento de nuevos individuos) fueron su materia prima, altamente cuestionable, como cualquier punto de vista disidente, propio del arte del siglo XX más valedero (pienso en las fantasmagorías de Lynch, también pienso en los cuerpos desintegrándose de Bacon).
Para los necrófagos que somos, lectores husmeando entre los restos aún palpitantes del cuerpo caído, me quedo con su trilogía de novelas de catástrofe como síntoma de nuevas patologías domésticas (El mundo Sumergido, Rascacielos, El mundo de cristal), y por supuesto, sus textos más inclasificables y radicales (Crash, Exhibición de Atrocidades, Compañía de sueños Ilimitada) y por cierto, algunos cuentos leves como arenales (de Playa Terminal), letales como carcinomas (de Mitos del Futuro Próximo), y tan insoportablemente elegantes (de Las voces del tiempo), como todo buen superviviente amnésico de su desastrosa biografía “equipada con bomba atómica”.
J. G. Ballard ha escrito los mejores poemas en prosa antes del derrumbe del siglo XX. Un mesías post apocalíptico, sin sermones ni moralinas, siempre veloz e imaginativo huyendo hacia el interior de nuestra demencia. Una noche-cocaína para esnifar cada línea de sus imposibles futuros, siempre con fecha de vencimiento. Desde ahora, sus libros desfondarán página a link nuestras fantasías decadentes. Pues, de sus ruinas tan queridas y descritas con tanta morosidad, surgirán aquellos lectores post-humanos que finalizarán su tarea de demolición. Así sea.
***
m a r c e l o n o v o a



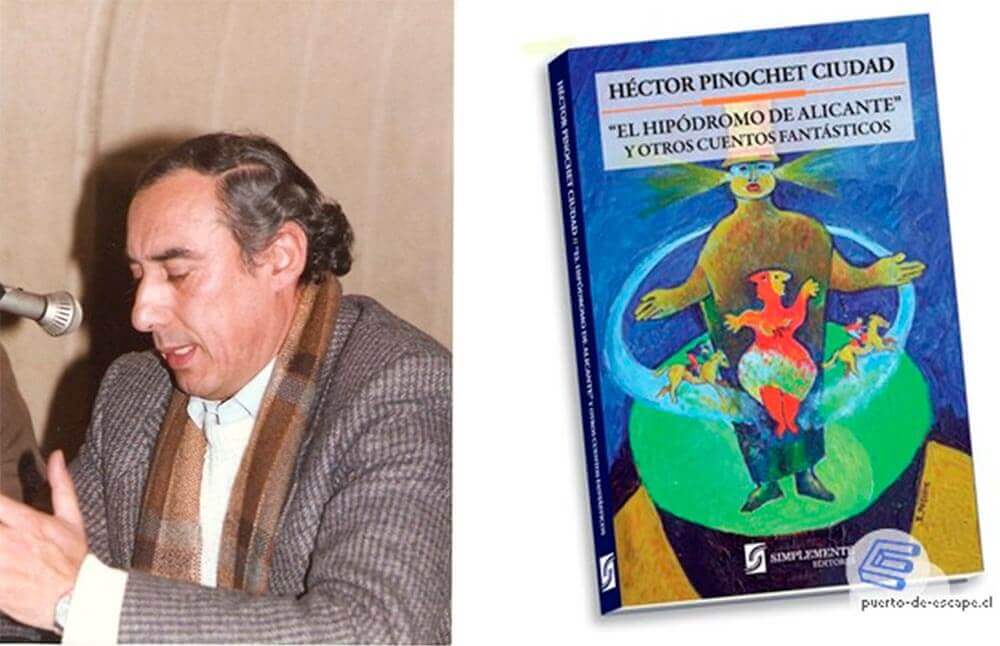






Como siempre, Jorge Lillo Genial!