
Por Rosario Ferré
Si Aristóteles hubiera guisado,
mucho más hubiera escrito.
Sor Juana
I
DE CÓMO DEJARSE CAER DE LA SARTÉN AL FUEGO
A lo largo del tiempo, las mujeres narradoras han escrito por múltiples razones: Emily Brontë escribió para demostrar la naturaleza revolucionaria de la pasión; Virginia Woolf para exorcizar su terror a la locura y a la muerte; Joan Didion escribe para descubrir lo que piensa y cómo piensa; Clarice Lispector descubre en su escritura una razón para amar y ser amada.
En mi caso, escribir es una voluntad a la vez constructiva y destructiva; una posibilidad de crecimiento y de cambio. Escribo para edificarme palabra a palabra; para disipar mi terror a la inexistencia, como rostro humano que había. En este sentido, la frase «lengua materna» ha cobrado para mí, en años recientes, un significado especial. Este significado se le hizo evidente a un escritor judo llamado Juan, hace casi dos mil años, cuando empezó su libro diciendo: «En el principio fue el Verbo». Como evangelista, Juan era ante todo escritor, y se refería al verbo en un sentido literario, como principio creador, sean cuales fuesen las interpretaciones que posteriormente le adjudicó la Teología a su célebre frase. Este significado que Juan le reconoció al Verbo yo prefiero atribuírselo a la lengua; más específicamente, a la palabra. El verbo-padre puede ser transitivo o intransitivo, presente, pasado o futuro, pero la palabra-madre nunca cambia, nunca muda de tiempo. Sabemos que si confiamos en ella, nos tomará de la mano para que emprendamos nuestro propio camino.
En realidad, tengo mucho que agradecerle a la palabra. Es ella quien me ha hecho posible una identidad propia, que no le debo a nadie sino a mi propio esfuerzo. Es por esto que tengo tanta confianza en ella, tanta o más que tuve en mi madre natural. Cuando pienso que todo me falla, que la vida no es más que un teatro absurdo sobre el viento armado, sé que la palabra siempre está ahí dispuesta a devolverme la fe en mí misma y en el mundo. Esta necesidad constructiva por la que escribo se encuentra íntimamente relacionada a mi necesidad de amor: escribo para reinventarme y para reinventar el mundo, para convencerme de que todo lo que amo es eterno.
Pero mi voluntad de escribir es también una voluntad destructiva, un intento de aniquilarme y de aniquilar el mundo. La palabra, como la naturaleza misma, es infinitamente sabia, y conoce cuándo debe asolar lo caduco y lo corrompido para edificar la vida sobre cimientos nuevos. En la medida en la que yo participo de la corrupción del mundo, revierto contra mí misma mi propio instrumento. Escribo porque soy una disgustada de la realidad; porque son, en el fondo, mis profundas decepciones las que han hecho brotar en mí la necesidad de recrear la vida, de sustituirla por una realidad más compasiva y habitable, por ese mundo y por esa persona utópicos que también llevo dentro.
Esta voluntad destructiva por la que escribo se encuentr directamente relacionada a mi necesidad de odio y a mi necesidad de venganza; escribo para vengarme de la realidad y de mí misma, para perpetuar lo que me hiere tanto como lo que me seduce. Sólo las heridas, los agravios mas profundos (lo que implica, después de todo, que amo apasionadamente el mundo) podrán quizá engendrar en mi algún día toda la fuerza de la expresión humana.
Quisiera hablar ahora de esa voluntad constructiva y destructiva, en relación a mi obra. El día que me senté por fin frente a mi maquinilla con la intención de escribir mi primer cuento, sabía ya por experiencia lo difícil que era ganar acceso a esa habitación propia con pestillo en la puerta y a esas metafóricas quinientas libras al año que me aseguraran mi independencia y mi libertad. Me había divorciado y había sufrido muchas vicisitudes a causa del amor, o de lo que entonces había creído que era el amor: el renunciamiento a mi propio espacio intelectual y espiritual, en aras de la relación con el amado. El empeño por llegar a ser la esposa perfecta fue quizá lo que me hizo volverme, en determinado momento, contra mí misma; a fuerza de tanto querer ser como decían que debía ser, había dejado de existir, había renunciado a las obligaciones privadas de mi alma.
Entre éstas, la más importante me había parecido siempre vivir intensamente. No agradecía para nada la existencia protegida, exenta de todo peligro pero también de responsabilidad, que hasta entonces había llevado en el seno del hogar. Deseaba vivir: experimentar el conocimiento, el arte, la aventura, el peligro, todo de primera mano y sin esperar a que me lo contaran. En realidad, lo que quería era disipar mi miedo a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte, pero yo sentía por ella un terror especial, el terror de los que no han conocido la vida. La vida nos desgarra, nos hace cómplices del gozo y del terror, pero finalmente nos consuela, nos enseña a aceptar la muerte como su fin necesario y natural. Pero verme obligada a enfrentar la muerte sin haber conocido la vida, sin atravesar su aprendizaje, me parecía una crueldad imperdonable. Era por eso, me decía, que los inocentes, los que mueren sin haber vivido, sin tener que rendir cuentas por sus propios actos, todos van a parar al Limbo. Me encontraba convencida de que el Paraíso era de los buenos y el Infierno de los malos, de esos hombres que se habían ganado arduamente la salvación o la condena, pero que en el Limbo sólo había mujeres y niños, que ni siquiera sabíamos cómo habíamos llegado hasta allí.
El día de mi debut como escritora, permanecí largo rato sentada frente a mi maquinilla, rumiando estos pensamientos. Escribir mi primer cuento significaba, inevitablemente, dar mi primer paso en dirección del Cielo o del Infierno, y aquella certidumbre me hacía vacilar entre un estado de euforia y de depresión. Era casi como si me encontrara a punto de nacer, asomando tímidamente la cabeza por las puertas del Limbo. Si la voz me suena falsa, me dije, si la voluntad me falla, todos mis sacrificios habrían sido en vano. Habré renunciado tontamente a esa protección que, no empecé sus desventajas, me proporcionaba el ser una buena esposa y ama de casa, y habré caído merecidamente de la sartén al fuego.
Virginia Woolf y Simone de Beauvoir eran para mí en aquellos tiempos algo así como mis evangelistas de cabecera; quería que ellas me enseñaran a escribir bien, o a lo menos a no escribir mal. Leía todo lo que habían escrito como una persona sana que se toma todas las noches antes de acostarse varias cucharadas de una pócima salutífera, que le imposibilitara morir de toda aquella plaga de males de los cuales, según ellas, habían muerto la mayoría de las escritoras que las habían precedido, y aun muchas de sus contemporáneas. Tengo que reconocer que aquellas lecturas no hicieron mucho por fortalecer mi aún recienacida y tierna identidad de escritora. El reflejo de mi mano era todavía el de sostener pacientemente el sartén sobre el fuego, y no el de blandir con agresividad la pluma a través de sus llamas, y tanto Simone como Virginia, bien que reconociendo los logros que habían alcanzado hasta entonces las escritoras, las criticaban bastante acerbamente. Simone opinaba que las mujeres insistían con demasiada frecuencia en aquellos temas considerados tradicionalmente femeninos, como por ejemplo la preocupación con el amor, o la denuncia de una educación y de unas costumbres que habían limitado irreparablemente su existencia. Justificados como estaban estos temas, reducirse a ellos significaba que no se había internalizado adecuadamente la capacidad para la libertad. «El arte, la literatura, la filosofía», me decía Simone, «son intentos de fundar el mundo sobre una nueva libertad humana: la del creador individual, y para lograr esta ambición (la mujer) deberá antes que nada asumir el estatus de un ser que posee la libertad».
En su opinión, la mujer debería ser constructiva en su literatura, pero no constructiva de realidades interiores sino de realidades exteriores, principalmente históricas y sociales. Para Simone la capacidad intuitiva, el contacto con las fuerzas de lo irracional, la capacidad para la emoción, eran talentos muy importantes, pero también en cierta forma eran talentos de segunda categoría. El funcionamiento del mundo, el orden de los eventos políticos y sociales que determinan el curso de nuestras vidas están en manos de quienes toman sus decisiones a la luz del conocimiento y de la razón, me decía Simone, y no de la intuición y de la emoción, y era de estos temas que la mujer debería de ocuparse en adelante en su literatura.
Virginia Woolf, por otro lado, vivía obsesionada por una necesidad de objetividad y de distancia que, en su opinión, se había dado muy pocas veces en la escritura de las mujeres. De las escritoras del pasado, Virginia salvaba sólo a Jane Austen y a Emily Brontë, porque sólo ellas habían logrado escribir, como Shakespeare, «con todos los obstáculos quemados». «Es funesto para todo aquel que escribe pensar en su sexo, me decía Virginia, y es funesto para una mujer subrayar en lo más mínimo una queja, abrogar, aun con justicia, una causa, hablar, en fin, conscientemente como una mujer. En los libros de esas escritoras que no logren librarse de la c6lera había deformaciones, desviaciones. Escribirá alocadamente en lugar de escribir con sensatez. Hablará de sí misma, en lugar de hablar de sus personajes. Está en guerra con su suerte. ¿Cómo podrá evitar morir joven, frustrada, contrariada?» Para Virginia, evidentemente, la literatura femenina no debería de ser jamás destructiva o iracunda, sino tan armoniosa y translúcida como la suya propia.
Había, pues, escogido mi tema: nada menos que el mundo; así como mi estilo, nada menos que un lenguaje absolutamente neutro y, ecuánime, consagrado a hacer brotar la verosimilitud del tema, tal y como me lo habían aconsejado Simone y Virginia. Sólo faltaba ahora encontrar el cabo de mi hilo, descubrir esa ventana personalísima, de entre las miles que dice Henry James que tiene la ficción, por la cual lograría entrar en mi tema: la ventana de mi anécdota. Pensé que lo mejor sería escoger una anécdota histórica; algo relacionado, por ejemplo, a lo que significó para nuestra burguesía el cambio de una sociedad agraria, basada en el monocultivo de la caña, a una sociedad urbana o industrial; así como la pérdida de ciertos valores que aquel cambio había conllevado a comienzos de siglo: el abandono de la tierra; el olvido de un código de comportamiento patriarcal, basado en la explotación, pero también a veces en ciertos principios de ética y de caridad cristiana sustituidos por un nuevo código mercantil y utilitario que nos llegó del norte; el surgimiento de una nueva clase profesional, con sede en los pueblos, que muy pronto desplazó a la antigua oligarquía cañera como clase dirigente.
Una anécdota basada en aquellas directrices me parecía excelente en todos los sentidos: no había allí posibilidad alguna de que se me acusara de construcciones ni de destrucciones inútiles, no había nada más alejado de los latosos conflictos femeninos que un argumento como aquél. Escogido por fin el contexto de mi trama, coloqué las manos sobre la maquinilla, dispuesta a comenzar a escribir. Bajo mis dedos temblaban, prontas a saltar adelante, las veintiséis letras del alfabeto latino, como las cuerdas de un poderoso instrumento. Pasó una hora, pasaron dos, pasaron tres, sin, que una sola idea cruzara el horizonte pavorosamente límpido de mi mente. Había tantos datos, tantos sucesos novelables en aquel momento de nuestro devenir histórico, que no tenía la menor idea de por dónde debería empezar. Todo me parecía digno, no ya de un cuento que indudablemente seria torpe y de principiante, sino de una docena de novelas aún por escribir.
Decidí tener paciencia y no desesperar, pasarme toda la noche en vela si fuere necesario. La madurez lo es todo, me dije, y aquí era, no debía olvidarlo, mi primer cuento. Si me concentraba lo suficiente encontraría por fin el cabo de mi anécdota. Comenzaba ya a amanecer, y el sol había teñido de púrpura la ventana de mi estudio, cuando, rodeada de ceniceros que más bien parecían depósitos de un crematorio de guerra, así como de tazas de café frío que recordaban las almenas de una ciudad inútilmente sitiada, me quedé profundamente dormida sobre las teclas aún silenciosas de mi maquinilla. Aquella Noche Triste me convenció de que jamás escribiría mi primer cuento. Afortunadamente, la lección más compasiva que me ha enseñado la vida es que, no importa los reveses a los que uno se ve obligado a enfrentarse, ella nos sigue viviendo, y aquella derrota, después de todo nada tenía que ver con mi amor por el cuento. Si no podía escribir un cuento, al menos podía escucharlos y en la vida diaria he sido siempre ávida escucha de cuentos. Los cuentos orales, los que me cuenta la gente en la calle, son siempre los que más me interesan, y me maravilla el hecho de que quienes me los cuentan suelen estar ajenos a que lo que me están contando es un cuento. Algo similar me sucedió, algunos días más tarde, cuando me invitaron a almorzar en casa de mi tía.
Sentada a la cabecera de la mesa, mientras dejaba caer en su taza de té una lenta cucharada de miel, escuché a mi tía comenzar a contar un cuento. La historia había tomado lugar en una lejana hacienda de caña, a comienzos de siglo, dijo, y su heroína era una parienta lejana suya que confeccionaba muñecas rellenas de aquel líquido. La extraña señora había sido víctima de su marido, un tarambana y borrachín que había dilapidado irremediablemente su fortuna, para luego echarla de la casa y amancebarse con otra. La familia de mi tía respetando las costumbres de entonces, le había ofrecido techo y sustento, a pesar de que para aquellos tiempos la hacienda de caña en que vivían se encontraba al borde de la ruina. Había sido para corresponder a aquella generosidad que se había dedicado a confeccionarle a las hijas de la familia muñecas rellenas de miel.
Poco después de su llegada a la hacienda, la parienta, que aún era joven y hermosa, había desarrollado un extraño padecimiento: la pierna derecha había comenzado a hinchárselo sin motivo evidente, y sus familiares decidieron mandar a buscar al médico del pueblo cercano para que la examinara. El médico, un joven sin escrúpulos, recién graduado de una universidad extranjera, enamoró primero a la joven, y diagnosticó luego falsamente que su mal era incurable. Aplicándole emplastos de curandero, la condenó a vivir inválida en un sillón, mientras la despojaba sin compasión del poco dinero que la desgraciada había logrado salvar de su matrimonio. El comportamiento del médico me pareció, por supuesto, deleznable, pero lo que más me conmovió de aquella historia no fue su canallada, sino la resignación absoluta con la cual, en nombre del amor, aquella mujer se había dejado explotar durante veinte años.
No voy a repetir aquí el resto de la historia que me hizo mi tía aquella tarde, porque se encuentra recogida en «La muñeca menor», mi primer cuento. Claro, que no lo conté con las mismas palabras con las que me lo relató ella, ni repitiendo su ingenuo panegírico de un mundo afortunadamente desaparecido, en que los jornaleros de la caña morían de inanición mientras las hijas de los hacendados jugaban con muñecas rellenas de miel. Pero aquella historia escuchada a grandes rasgos, cumplía con los requisitos que me había impuesto: trataba de la ruina de una clase y de su sustitución por otra, de la metamorfosis de un sistema de valores basados en el concepto de la familia, por unos intereses de lucro y aprovechamiento personales, resultado de una visión del mundo inescrupulosa y utilitaria.
Encendida la mecha, aquella misma tarde me encerré en mi estudio y no me detuve hasta que aquella chispa que bailaba frente a mis ojos se detuvo justo en el corazón de lo que quería decir. Terminado mi cuento, me recliné sobre la silla para leerlo completo, segura de haber escrito un relato sobre un tema objetivo, absolutamente depurado de conflictos femeninos y de alcance trascendental, cuando me di cuenta de que todos mis cuidados habían sido en vano. Aquella parienta extraña, víctima de un amor que la había sometido dos veces a la explotación del amado, se había quedado con mi cuento, reinaba en él como una vestal trágica e implacable. Mi tema, bien que encuadrado en el contexto histórico y sociopolítico que me había propuesto, seguía siendo el amor, la queja, y ¡ay! era necesario reconocerlo, hasta la venganza. La imagen de aquella mujer, balconeándose años enteros frente al cañaveral con el corazón roto, me había tocado en lo más profundo. Era ella quien me había abierto por fin la ventana, antes tan herméticamente cerrada, de mi cuento.
Había traicionado a Simone, escribiendo una vez más sobre la realidad interior de la mujer, y había traicionado a Virginia, dejándome llevar por la ira, por la cólera que me produjo aquella historia. Confieso que estuve a punto de arrojar mi cuento al cesto de la basura, deshacerme de aquella evidencia que, en la opinión de mis evangelistas de cabecera, me identificaba con todas las escritoras que se habían malogrado trágicamente en el pasado y en el presente. Por suerte no lo hice; lo guardé en un cajón de mi escritorio en espera de mejores tiempos, de ese día en que quizá llegase a comprenderme mejor a mí misma.
Han pasado diez anos desde que escribí «La muñeca menor», y he escrito muchos cuentos desde entonces; creo que ahora puedo objetivar con mayor madurez las lecciones que aprendí aquel día. Me siento menos culpable hacia Simone y hacia Virginia, porque he descubierto que, cuando uno intenta escribir un cuento (o un poema, o una novela), detenerse a escuchar consejos, aun de aquellos maestros que uno más admira, tiene casi siempre como resultado la parálisis de la lengua y de la imaginación. Hoy sé por experiencia que de nada vale escribir proponiéndose de antemano construir realidades exteriores, tratar sobre temas universales y objetivos, si uno no construye primero su realidad interior; de nada vale intentar escribir en un estilo neutro, armonioso, distante, si uno no tiene primero el valor de destruir su realidad interior. Al escribir sobre sus personajes, un escritor escribe siempre sobre sí mismo, o sobre posibles vertientes de sí mismo, ya que, como a todo ser humano, ninguna virtud o pecado le es ajeno.
Al identificarme con la extraña parienta de «La muñeca menor», yo había hecho posible ambos procesos; por un lado había reconstruido, en su desventura, mi propia desventura amorosa, y por otro lado, al darme cuenta de cuales eran sus debilidades y sus fallas (su pasividad, su conformidad, su aterradora resignación), la había destruido en mi nombre. Aunque es posible que también la haya salvado. En cuentos posteriores, mis heroínas han logrado ser más valerosas y más libres, más enérgicas y positivas, quizá porque nacieron de las cenizas de «La muñeca menor». Su decepción fue, en todo caso, lo que me hizo caer, de la sartén, al fuego de la literatura.
II
DE CÓMO SALVAR ALGUNAS COSAS EN MEDIO DEL FUEGO
He contado aquí cómo fue que escribí mi primer cuento, y quisiera ahora describir cuáles son las satisfacciones que descubro hoy en ese quehacer cuya iniciación me fue, en un momento dado, tan dolorosa. La literatura es un arte contradictorio, quizá el mas contradictorio que existe: por un lado es el resultado de una entrega absoluta de la energía, de la inteligencia, pero sobre todo de la voluntad, a la tarea creativa, y por otro lado tiene muy poco que ver con la voluntad, porque el escritor nunca escoge sus temas, sino que sus temas lo escogen a él. Es entre estos dos polos o antípodas que se fecunda la obra literaria, y en ellos tienen también su origen las satisfacciones del escritor. En mi caso, éstas consisten de una voluntad de hacerme útil y de una voluntad de gozo.
La primera (relaciona a mis temas, a mi intento de sustituir el mundo en que vivo por ese mundo utópico que pienso) es una voluntad curiosa porque es una voluntad a posteriori. La voluntad de hacerme útil, tanto en cuanto al dilema femenino, como en cuanto a los problemas políticos y sociales que también me atañen, me es absolutamente ajena cuando empiezo a escribir un cuento, no obstante la claridad con que la percibo una vez terminada mi obra. Tan imposible me resulta proponerme ser útil a tal o cuál causa, antes de comenzar a escribir, como me resulta declarar mi adhesión a tal o cual credo religioso, político o social. Pero el lenguaje creador es como la creciente poderosa de un río, cuyas mareas laterales atrapan las lealtades y las convicciones, y el escritor se ve siempre arrastrado por su verdad.
Es ineludible que mi visión del mundo tenga mucho que ver con la desigualdad que sufre todavía la mujer en nuestra edad moderna. Uno de los problemas que más me preocupa sigue siendo la incapacidad que ha demostrado la sociedad para resolver eficazmente su dilema, los obstáculos que continúa oponiéndole en su lucha por lograrse a sí misma, tanto en su vida privada como en su vida pública. Quisiera tocar aquí someramente, entre la enorme gama de tópicos posibles relacionados a este tema, el asunto de la obscenidad en la literatura femenina.
Hace algunos meses, en la ocasión de un banquete en conmemoración del centenario de Juan Ramón Jiménez, se me acercó un célebre crítico, de cabellera ya plateada por los años, para hablarme, frente a un grupo nutrido de personas, sobre mis libros. Con una sonrisa maliciosa, y guiñándome un ojo que pretendía ser cómplice, me preguntó, en un tono titilante y cargado de insinuación, si era cierto que yo escribía cuentos pornográficos y que, de ser así, se los enviara, porque quería leerlos. Confieso que en aquel momento no tuve, quizá por excesiva consideración a unas canas que a distancia se me antojan verdes, el valor de mentarle respetuosamente a su padre, pero el suceso me afectó profundamente. Regresé a mi casa deprimida, temerosa de que se hubiese corrido el rumor, entre críticos insignes, de que mis escritos no eran otra cosa que una transcripción más o menos artística de la Historia de 0.
Por supuesto que no le envié al egregio crítico mis libros, pero pasada la primera impresión desagradable, me dije que aquel asunto de la obscenidad en la literatura femenina merecía ser examinado más de cerca. Convencida de que el anciano caballero no era sino un ejemplar de una raza ya casi extinta de críticos abiertamente sexistas, que defienden la literatura como si ésta se tratara de un feudo masculino y privado, decidí olvidarme del asunto, y volver aquel pequeño agravio en mi provecho.
Comencé entonces a leer todo lo que caía en mis manos sobre el tema de la obscenidad en la narrativa femenina. Gran parte de la crítica sobre la narrativa femenina se encuentra hoy formulada por mujeres, y éstas suelen enfocar el problema de la mujer desde ángulos muy diversos; el marxista, el freudiano, o el ángulo de la revolución sexual. Pese a sus diversos enfoques, las críticas femeninas, tanto Sandra Gilbert y Susan Gubart en The Madwoman in the Attic, por ejemplo, como Mary Ellen Moers en Literary Women; como Patricia Meyer Spacks en The Feminine Imagination o Erica Jong en sus múltiples ensayos parecían estar de acuerdo en lo siguiente: la violencia, la ira, la inconformidad ante su situación, había generado gran parte de la energía que había hecho posible la narrativa femenina durante siglos. Comenzando con la novela gótica del siglo XVIII cuya máxima exponente fue Mrs. Radcliffe, y pasando por las novelas de las Brontë, por el Frankenstein de Mary Shelley, por The Mill on the Floss de George Eliot, así como por las novelas de Jean Rhys, Edith Wharton y hasta las de Virginia Woolf (y ¿qué otra cosa es Mrs. Dalloway sino una interpretación sublimada, poética, pero no por eso menos irónica y acusatoria de la frívola vida de la anfitriona social?), la narrativa femenina se había caracterizado por un lenguaje a menudo agresivo y delator. Iracundas y rebeldes habían sido todas, aunque alguna más irónica, más sabia y veladamente que otras.
Una cosa, sin embargo, me llamó la atención de aquellas críticas: el silencio absoluto que guardaban, en sus respectivos estudios, sobre el uso de la obscenidad en la literatura contemporánea. Ninguna de ellas abordaba el tema, pese al hecho de que el empleo de un lenguaje sexualmente proscrito en la literatura femenina me parecía hoy uno de los resultados inevitables de una corriente de violencia que había abarcado ya varios siglos. Y no era que las escritoras no se hubiesen servido de él: entre las primeras novelistas que emplearon un lenguaje obsceno, de las que publicaron sus novelas en los Estados Unidos luego de levantados los edictos contra el Ulysses, en 1933, por ejemplo, se encontraron Iris Murdoch, Doris Lessing y Carson McCullers, quienes le dieron por primera vez un empleo desenvuelto y desinhibido al verbo «joder». Erica Jong, por otro lado, se había hecho famosa precisamente por el uso de un vocabulario agresivamente impúdico en sus novelas, pero del cual jamás hacía mención en sus bien educados y respetuosos ensayos sobre la literatura femenina contemporánea.
Entrar aquí a fondo en este tema, con todas sus implicaciones sociológicas (y aún políticas), resultaría imposible y mi propósito al abordarlo no fue sino dar un ejemplo de esa voluntad de hacerme útil como escritora, de la cual me doy cuenta siempre a posteriori. Cuando el insigne crítico me abordó en aquel banquete señalando mi fama como militante de la literatura pornográfica, nunca me había preguntado cuál era la meta que me proponía al emplear un lenguaje obsceno en mis cuentos. Al darme cuenta de la persistencia con que la crítica femenina contemporánea circunvalaba el escabroso tema, mi intención se me hizo clara: mi propósito había sido precisamente el de volver esa arma, la del insulto sexualmente humillante, y bochornoso, blandida durante tantos siglos contra nosotras, contra esa misma sociedad, contra sus prejuicios ya caducos e inaceptables.
Si la obscenidad había sido tradicionalmente empleada para degradar y humillar a la mujer, me dije, ésta debería de ser doblemente efectiva para redimirla. Si en mi cuento «Cuando las mujeres quieren a los hombres», o en «De tu lado al Paraíso», por ejemplo, el lenguaje obsceno ha servido para que una sola persona se conmueva ante la injusticia que implica la exploración sexual de la mujer, no me importa que me consideren una escritora pornográfica. Me siento satisfecha porque habré cumplido cabalmente con mi voluntad de hacerme útil.
Pero mi voluntad de hacerme útil así como mi voluntad constructiva y destructiva, no son sino las dos caras de una misma moneda: ambas se encuentran inseparablemente unidas por una tercera necesidad, que conforma la pestaña resplandeciente de su borde: mi voluntad de gozo. Escribir es para mi un conocimiento corporal, la prueba irrefutable de que mi forma humana (individual y colectiva) existe y a la vez un conocimiento intelectual, el descubrimiento de una forma que me precede. Es sólo a través del gozo que logramos dejar cifrado, en el testimonio de lo particular, la experiencia de lo general, el testimonio de nuestra historia y de nuestro tiempo. Y a ese cuerpo del texto, como bien sabía Neruda (para quien no existían las palabras púdicas ni las impúdicas, las palabras obscenas, ni las gazmoñas, sino las palabras amadas) sólo puede dárselo forma a través del gozo, disolviendo la piel que separa la palabra «piel» de la piel del cuerpo.
Esta condición álgida, ese gozo encandilado que se establece entre el escritor (o la escritora) y la palabra, no se logra jamás al primer intento. El deseo está ahí, pero el gozo es esquivo y nos elude, se nos escurre adherido a los vellos de la palabra, se cuela por entre sus intersticios, se cierra a veces, como el morivivi, al menor contacto. Pero si al principio la palabra se muestra fría, indiferente, ausente a los requerimientos del escritor, situación que inevitablemente lo sume en la desesperación más negra, a fuerza de tajarla y bajarla, amarla y maltratarla, ésta va poco a poco cobrando calor y movimiento, comienza a respirar y a palpitar bajo sus dedos, hasta que se apropia, ella a su vez, de su deseo, de la implacable necesidad de ser colmada. La palabra se vuelve entonces tirana, reina en cada sílaba y en cada pensamiento del escritor, ocupa cada minuto de su día y de su noche, le prohibe abandonarla hasta que esa forma que ha despertado en ella y que ella, ahora, también intuye, alcance a encarnar. El secreto del conocimiento corporal del texto se encuentra, en fin, en la voluntad de gozo y es esa voluntad la que le hace posible al autor cumplir con sus otras voluntades, con su voluntad de hacerse útil, o con su voluntad de construir y de destruir el mundo.
El segundo conocimiento que implica para mi la inmediatez al cuerpo del texto es un conocimiento intelectual, resultado directo de esa incandescencia a la que me precipita el deseo del texto. En todo escritor o escritora, en todo artista, existe un sexto sentido que le indica cuando ese cuerpo que ha venido trabajando ha adquirido ya la forma definitiva que debería tener. Alcanzado ese punto, una sola palabra de más (una sola nota, una sola línea), causaría que esa chispa o estado de gracia, consecuencia de la amorosa lucha entre él y su obra, se extinga irremediablemente. Ese momento es siempre un momento de asombro y de reverencia: Marguerite Yourcenar lo compara a ese momento misterioso en que el panadero sabe que debe ya de dejar de amasar su pan, Virginia Woolf lo define como el instante en que siente la sangre fluir de punta a punta por el cuerpo de su texto. La satisfacción que me proporciona ese conocimiento, cuando termino de escribir un cuento, es lo más valioso que he logrado salvar del fuego de la literatura.
III
DE CÓMO ALIMENTAR EL FUEGO
Quisiera ahora hablar un poco de ese combustible misterioso que alimenta toda literatura: el combustible de la imaginación. Me interesa este tema por dos razones: por el curioso escepticismo que a menudo descubro, entre el público en general, en cuanto a la existencia de la imaginación; y por la importancia que suele dárselo, entre legos y profesionales de la literatura, a la experiencia autobiográfica del escritor. Una de las preguntas que más a menudo me han hecho, tanto extraños como amigos, es cómo pude escribir sobre Isabel la Negra, una famosa ramera de Ponce (el pueblo del cual soy oriunda) sin haberla conocido nunca. La pregunta me resulta siempre sorprendente, porque implica una dificultad bastante generalizada para establecer unos límites entre la realidad imaginada y la realidad vivencial, o quizá esta dificultad no sea sino la de comprender cuál es la naturaleza intrínseca de la literatura. A mí jamás se me hubiese ocurrido, por ejemplo, preguntarle a Mary Shelley si, en sus paseos por los bucólicos senderos que rodean el lago de Ginebra, se había topado alguna vez con un monstruo muerto-vivo de diez pies de altura, pero quizá esto se debió a que, cuando leí por primera vez a Frankenstein, yo era sólo una niña, y Mary Shelley llevaba ya muerta más de cien años. Al principio pensé que aquella pregunta ingenua era comprensible en nuestra isla, en un publico poco acostumbrado a leer ficción, pero cuando varios críticos me preguntaron si había llegado a conocer personalmente a Isabel la Negra, o si alguna vez había visitado su prostíbulo (sugerencia que inevitablemente me hacía sonrojar con violencia), me dije que la dificultad para reconocer la existencia de la imaginación era un mal de mayor alcance.
Siempre me había parecido que la crítica contemporánea le daba demasiada importancia al estudio de la vida de los escritores, pero aquella insistencia en la naturaleza impúdicamente autobiográfica de mis relatos me confirmó en mis temores. La importancia que han cobrado hoy los estudios biográficos parece basarse en la premisa de que la vida de los escritores hace de alguna manera más comprensibles sus obras, cuando en realidad es a la inversa. La obra del escritor, una vez terminada, adquiere una independencia absoluta de su creador, y sólo puede relacionarse con él en la medida en que le da un sentido profundo o superficial a su vida. Pero este tipo de exégesis de la obra literaria, bastante común hoy en los estudios de la literatura masculina, lo es mucho más en los estudios sobre la literatura femenina. Los tomos que se han publicado recientemente sobre la vida de las Brontë por ejemplo, o sobre la vida de Virginia Woolf, exceden sin duda los tomos de las novelas de éstas. Tengo la solapada sospecha de que este interés en los datos biográficos de las escritoras tiene su origen en el convencimiento de que las mujeres son más incapaces de la imaginación que los hombres, y de que sus obras ejercen por lo tanto un pillaje más inescrupuloso de la realidad que la de sus compañeros artistas.
La dificultad para reconocer la existencia de la imaginación tiene en el fondo un origen social. La imaginación implica juego, irreverencia ante lo establecido, el atreverse a inventar un posible orden, superior al existente, y sin éste juego la literatura no existe. Es por esto que la imaginación (como la obra literaria) es siempre subversiva. Como Octavio Paz, creo que existe algo terriblemente soez en la mente moderna, que tolera «toda suerte de mentiras indignas en la vida real, y toda suerte de realidades indignas», pero no soporta la existencia de la fábula. Esto se refleja en la manera en que la literatura es enseñada en nuestras universidades. Existe hoy, como ha existido siempre, un acercamiento principalmente analítico al quehacer literario. En nuestros centros docentes se analiza de mil maneras la obra escrita: según las reglas del estructuralismo, de la sociología, de la estilística, semiótica y de muchas escuelas más. Cuando se ha terminado con ella, se la ha vuelto al derecho y al revés, se la ha fragmentado hasta el punto de no quedar de ella otra cosa que una nube de sememas y de morfemas que flotan a nuestro alrededor. Es como si la obra literaria hubiera que dignificarla, desentrañándole, como a un reloj cuyos mecanismos se desmontan, sus secretas arandelas y tuercas, cuando lo importante no es tanto cómo ésta funciona sino cómo marca el tiempo. La enseñanza de la literatura en nuestra sociedad es admisible sólo desde el punto de vista del crítico; ser un especialista, un desmontador de la literatura, es un estatus dignificante y remunerante. Ser un escritor, sin embargo, jugar con la imaginación, con la posibilidad del cambio, es un quehacer subversivo, no es ni dignificante ni remunerante. Es por esto que en nuestros centros docentes se ofrecen tan pocos cursos de creación literaria, y es por esto que los escritores se ven, en la mayoría de los casos, obligados a ganarse la vida en otras profesiones, escribiendo literalmente «por amor al arte».
Aprender a escribir (no a hacer crítica literaria) es un quehacer mágico, pero también muy específico. También el conjuro tiene sus recetas, y los encantadores miden con precisión y exactitud la medida exacta de hechizo que es necesario añadir al caldero de sus palabras. Las reglas de cómo escribir un cuento, una novela o un poema, reglas para nada secretas, están ahí, salvadas para la eternidad en vasos cópticos por los críticos, pero de nada le valen al escritor si éste no aprende a usarlas.
La primera lección que los estudiosos de literatura deberían de aprender hoy en nuestras universidades es, no sólo que la imaginación existe, sino que ésta es el combustible más poderoso que alimenta toda ficción. Es por medio de la imaginación que el escritor transforma esa experiencia que constituye la principal cantera de su obra, su experiencia autobiográfica, en materia de arte.
IV
DE CÓMO LOGRAR LA VERDADERA SABIDURÍA DE LOS GUISOS
Quisiera ahora tocar directamente el tema al cual le he estado dando vueltas y más vueltas al fondo de mi cacerola desde el comienzo de este ensayo. El tema es hoy sin duda un tema borbolleante y candente, razón por la cual todavía no me había atrevido a ponerlo ante ustedes sobre la mesa. ¿Existe, al fin y al cabo, una escritura femenina? ¿Existe una literatura de mujeres. radicalmente diferente a la de los hombres? ¿Y si existe, ha de ser ésta apasionada e intuitiva, fundamentada sobre las sensaciones y los sentimientos, como quería Virginia, o racional y analítica, inspirada en el conocimiento histórico social y político, como quería Simone? Las escritoras de hoy, ¿hemos de ser defensoras de los valores femeninos en el sentido tradicional del término, y cultivar una literatura armoniosa, poética, pulcra, exenta de obscenidades, o hemos de ser defensoras de los valores femeninos en el sentido moderno, cultivando una literatura combativa, acusatoria, incondicionalmente realista y hasta obscena? ¿Hemos de ser, en fin, Cordelias,o Lady Macbeths? ¿Doroteas o Medeas?
Decía Virginia Woolf que su escritura era siempre femenina, que no podía ser otra cosa que femenina, pero que la dificultad estaba en definir el término. A pesar de no estar de acuerdo con muchas de sus teorías, me encuentro absolutamente de acuerdo con ella en esto. Creo que las escritoras de hoy tenemos, ante todo, que escribir bien, y que esto se logra únicamente dominando las técnicas de la escritura. Un soneto tiene sólo catorce líneas, un número especifico de sílabas y una rima y un metro determinados, y es por ello una forma neutra, ni femenina ni masculina, y la mujer se encuentra tan capacitada como el hombre para escribir un soneto perfecto. Una novela perfecta, como dijo Rilke, ha de ser construida ladrillo a ladrillo, con infinita paciencia, y por ello tampoco tiene sexo, y puede ser escrita tanto por una mujer como por un hombre. Escribir bien, para la mujer, significa sin embargo una lucha mucho más ardua que para el hombre: Flaubert re-escribió siete veces los capítulos de Madame Bovary, pero Virginia Woolf re-escribió catorce veces los capítulos de Las olas, sin duda el doble de veces que Flaubert porque era una mujer, y sabía que la crítica sería doblemente dura con ella.
Lo que quiero decir con esto puede que huela a herejía, a cocimiento pernicioso y mefítico, pero este ensayo trata, después de todo, de la cocina de la escritura. Pese a mi metamorfosis de ama de casa en escritora, escribir y cocinar a menudo se me confunden, y descubro unas correspondencias sorprendentes entre ambos términos. Sospecho que no existe una escritura femenina diferente a la de los hombres. Insistir en que si existe implicaría paralelamente la existencia de una naturaleza femenina, distinta a la masculina, cuando lo mas lógico me parece insistir en la existencia de una experiencia radicalmente diferente. Si existiera una naturaleza femenina o masculina, esto implicaría unas capacidades distintas en la mujer y en el hombre, en cuanto a la realización de una obra de arte, por ejemplo, cuando en realidad sus capacidades son las mismas, porque éstas son ante todo fundamentalmente humanas.
Una naturaleza femenina inmutable, una mente femenina definida perpetuamente por su sexo, justificaría la existencia de un estilo femenino inalterable, caracterizado por ciertos rasgos de estructura y lenguaje que seria fácil reconocer en el estudio de las obras escritas por las mujeres en el pasado y en el presente. Pese a las teorías que hoy abundaría al respecto, creo que estos rasgos son debatibles. Las novelas de Jane Austen, por ejemplo, eran novelas racionales, estructuras meticulosamente cerradas y lúcidas, diametralmente opuestas a las novelas diabólicas, misteriosas y apasionadas de su contemporáneo, Emily Brontë. Y las novelas de ambas no pueden ser más diferentes de las novelas abiertas, fragmentadas y psicológicamente sutiles de escritoras modernas como Clarice Lispector o Elena Garro. Si el estilo es el hombre, el estilo es también la mujer, y éste difiere profundamente no sólo de ser humano a ser humano, sino también de obra a obra.
En lo que sí creo que se distingue la literatura femenina de la masculina es en cuanto a los temas que la obceden. Las mujeres hemos tenido en el pasado un acceso muy limitado al mundo de la política de la ciencia o de la aventura, por ejemplo, aunque hoy esto esta cambiando. Nuestra literatura se encuentra a menudo determinada por una relación inmediata a nuestros cuerpos: somos nosotras las que gestamos a los hijos y las que los damos a luz, las que los alimentamos y nos ocupamos de su supervivencia. Este destino que nos impone la naturaleza nos coarta la movilidad y nos crea unos problemas muy serios en cuanto intentamos reconciliar nuestras necesidades emocionales con nuestras necesidades profesionales. pero también nos pone en contacto con las misteriosas fuerzas generadoras de la vida. Es por esto que la literatura de las mujeres se ha ocupado en el pasado, mucho más que la de los hombres, de experiencias interiores, que tienen poco que ver con lo histórico, con lo social y con lo político. Es por esto también que su literatura es más subversiva que la de los hombres, porque a menudo se atreve a bucear en zonas prohibidas, vecinas a lo irracional, a la locura, al amor v a la muerte; zonas que, en nuestra sociedad racional y utilitaria, resulta a veces peligros reconocer que existen. Estos temas interesan a la mujer, sin embargo, no porque ésta posea una naturaleza diferente, sino porque son el cosecho paciente y minucioso de su experiencia. Y esta experiencia, así como la del hombre, hasta cierto punto puede cambiar; puede enriquecerse, ampliarse. Sospecho, en fin, que el interminable debate sobre si la escritura femenina existe o no existe es hoy un debate insubstancial y vano. Lo importante no es determinar si las mujeres debemos escribir con una estructura abierta o con una estructura cerrada, con un lenguaje poético o con un lenguaje obsceno, con la cabeza o con el corazón. Lo importante es aplicar esa lección fundamental que aprendimos de nuestras madres, las primeras, después de todo, en enseñarnos a bregar con fuego: el secreto de la escritura, como el de la buena cocina, no tiene absolutamente nada que ver con el sexo, sino con la sabiduría con que se combinan los ingredientes.
Rosario Ferré, «La cocina de la escritura.» Sitio a Eros. México: Joaquín Mortiz, 1980, 13-33.
Rosario Ferré
(Puerto Rico, 1938)
Novelista, ensayista y poeta portorriqueña nacida en Ponce. Fue fundadora de la revista literaria Zona de carga y descarga, en la que aparecen sus primeros cuentos y poemas, así como sus primeros ensayos críticos. Escribió en los diarios portorriqueños el Nuevo Día y el San Juan Star. En todas sus obras encontramos su denuncia sobre la situación que vive la mujer en la sociedad portorriqueña, la explotación sexual y económica, la colonización o el intento de colonización cultural. Ha publicado las novelas Maldito amor (1986), La batalla de las vírgenes (1993), La casa de la laguna (1996); Eccentric Neighborhoods (1999) y Extraños vecindarios (1999). Los relatos Papeles de Pandora (1976), El medio Pollito: siete cuentos infantiles (1976), Los cuentos de Juan Bobo (1981) y La mona que le pisaron la cola (1981). Y los libros de poemas Fábulas de la garza desangrada, colección de poemas eróticos (1982), Sonatinas (1989) y Las dos Venecias (1992). La constante en la escritura de Rosario Ferré es la búsqueda de la identidad: su identidad como mujer, su identidad como puertorriqueña, y en esa búsqueda, como aparece en La casa de la laguna, tiene necesidad de destruirse, provocar un incendio que arrase con todo aquello que vive en la superficie para poder reencontrarse y reconstruirse.
Datos de la autora encontrados en El poder de la palabra




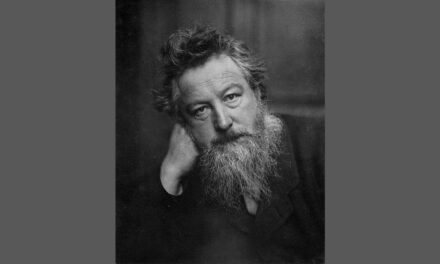

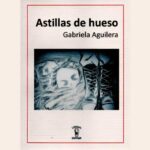



Acá en méxico eso es muy realista. gran cuento. Bendiciones.