Por Iván Quezada
No es raro que la memoria secuestre a los poetas. En la edad media o madura, es una tentación irresistible. Así le ocurre a Horacio Eloy en su libro «Desclasificados». Bordando versos fragmentarios, vuelve al Santiago de su infancia contemplativa y su adolescencia rockera, enalteciendo los recorridos de las antiguas «micros» como símbolos de las pérdidas que acumula la supuesta “modernidad”, que a los ojos de sus poemas es más bien retrógrada.
Son escritos elegíacos en su mayoría, salvo uno que otro con un tono épico que le debe más a la ingenuidad que al heroísmo. Todos dan la impresión de que fueron hechos de un tirón, dejándose llevar por sensaciones o una melodía. La nostalgia misma es un cosquilleo en la sien, ¿no es verdad? Al poeta le viene una añoranza de sus años mozos y la retrata con palabras huidizas, pero de manera fluida, coherente. Esa es la mayor virtud del libro: no se va por el camino fácil de enredar las cosas.
Entonces disfrutamos de fábulas al estilo de Jorge Teillier, pequeños relatos sin un clímax, pero con personajes perceptibles. Los persigue el vacío del tiempo que se escabulle entre los dedos, llevándose consigo los recuerdos y dejando en su lugar los desmanes de nuestra época marcada por la tiranía mercantil.
Sin embargo, su queja es menos política que existencial. Da cuenta de hechos históricos, amargos, recientes, en una crónica teñida de tristeza y cierta rebeldía tal vez resignada al poder impuesto, pero con la secreta esperanza de que los poemas funcionen como un sortilegio para un futuro mejor, más humano y que reconozca como corresponde a los valores del pasado. ¿Por qué diablos se supone que todo tiene que ser nuevo y por eso mejor?
Quién hubiese creído que hasta en Santiago uno podía encontrar el lar del citado Teillier. Para Eloy, como para Fernando Alegría o Rolando Rojo —sus vecinos escritores—, se trata del “viejo barrio”. Puede ser Franklin, Matadero o Recoleta. Hace como el paseante del centro que, apartado de los adictos a los celulares, levanta la mirada y desde los segundos pisos hacia arriba descubre toda la historia de nuestra capital, con sus generaciones de genios, vagos y oficinistas. Dan ganas, con este libro, de ir en busca de los testimonios que aún subsisten en Bulnes, Barrio Brasil o Avenida Matta.
Las remembranzas de Eloy, a pesar de la melancolía, poseen humor. Aflora, poco a poco, al pasar de las hojas, cierta perplejidad ante las paradojas de la vida que se resiste al corsé de la racionalidad. Los amigos locos avivan el grato desconcierto y así las anécdotas aligeran la carga de los crímenes registrados por la memoria.
Por otro lado o simultáneamente, tenemos la extrañeza de los sueños y pesadillas. Es la última frontera de donde surgen algunas respuestas, no por inefables menos elocuentes. Es una fuga permanente de sentido que, asombrosamente, ahonda en el significado de las imágenes y las metáforas. En estos poemas prohibidos por nuestra vida monotemática, sacados de un escondrijo entre el tiempo y la memoria, los sueños solucionan recuerdos con cabos sueltos durante décadas.
El poeta quiere romper la burbuja de lo pretérito. Ya sabemos que en nuestra «democracia» se acepta el lamento memorioso, pero no la crítica en la epidermis del presente. Su nostalgia pone en entredicho el conformismo y se refiere indirectamente a la «autocensura por agradar». Su pregunta parecer ser: «¿habrá una luz al fondo del túnel?».
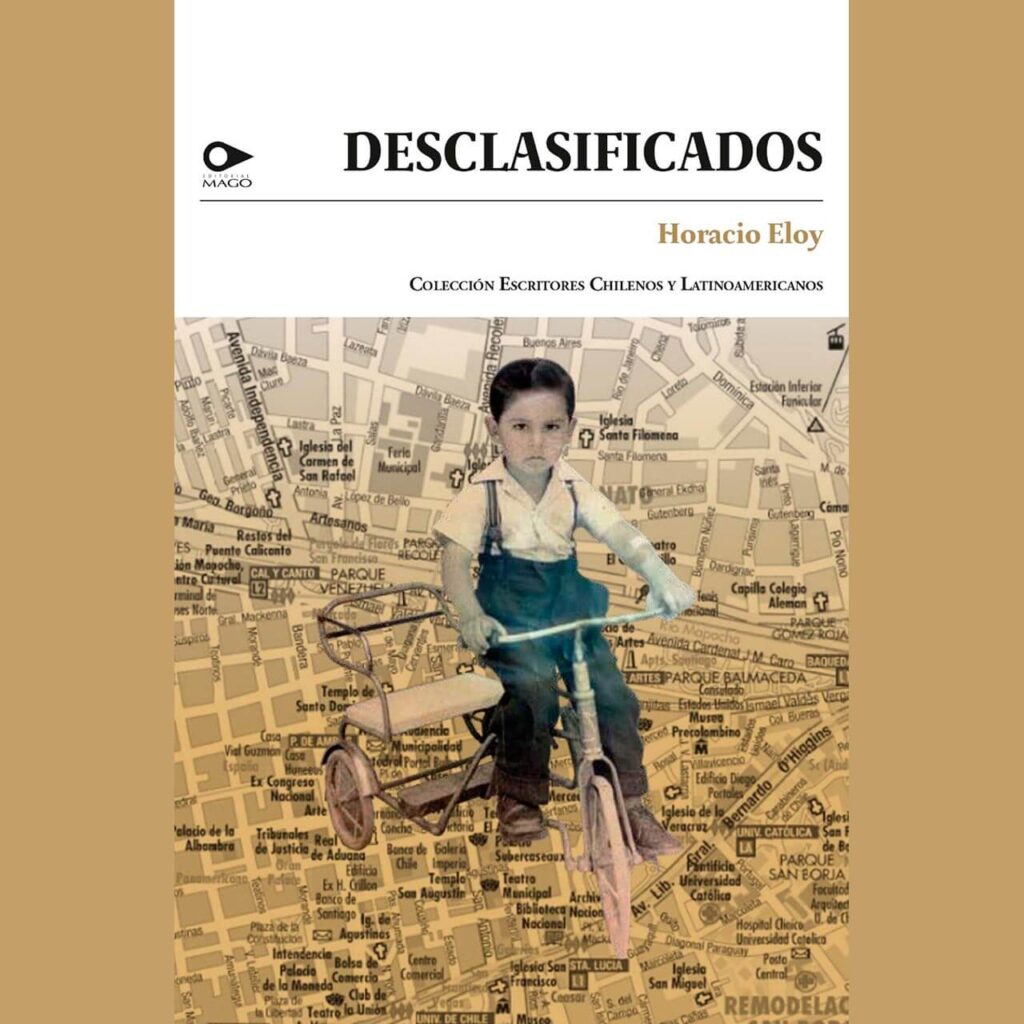

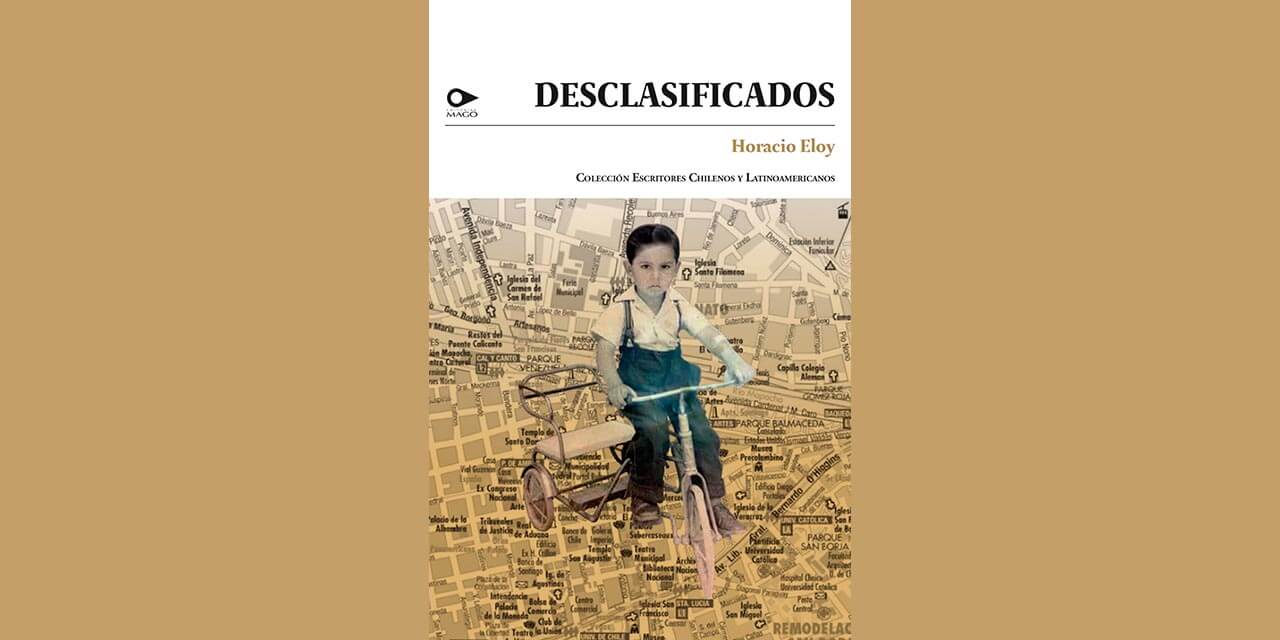

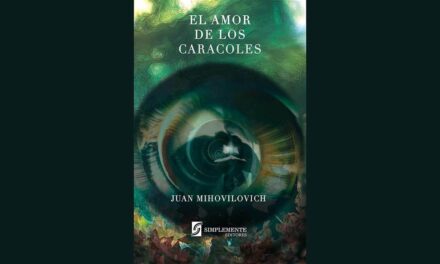







En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227