 Por Ramiro Rivas
Por Ramiro Rivas
Hace un tiempo leí unas declaraciones en un periódico argentino que me llamó poderosamente la atención. Alguien aseguraba que los talleres literarios eran un invento nacional y que habían empezado a proliferar como callampas en la década del 70 del siglo recién pasado, con el inicio de la dictadura de Videla.
Como no le encontraba mucha relación a esta elucubración entre dictadura y literatura, continué leyendo y el articulista afirmaba que nacieron por una razón política e histórica, y no por una necesidad literaria. Las posibles causas las atribuía a la desaparición de las revistas literarias durante la dictadura. Por lo tanto, deducía, los talleres literarios pasaron a cubrir ese espacio cultural clausurado por la censura oficial. En éstos, como es de suponer, se podía seguir discutiendo de temas políticos sin llamar demasiado la atención.
Pero no deja de parecernos paradojal lo que declara Abelardo Castillo, uno de los escritores argentinos que ha mantenido talleres literarios desde hace muchos años y se cree que fue uno de los primeros que inició esta labor en Buenos Aires. Asegura que los talleres literarios no sirven para nada, y que si de sus talleres sale un escritor, es porque ya lo era antes de entrar. Ironía o no, todos sabemos que Abelardo Castillo es uno de los narradores más talentosos del otro lado de la cordillera.
En Chile yo he sido un tanto crítico con la profusión de talleres literarios que funcionan hoy en día. Cualquier alumno que participa en uno de ellos se cree con los conocimientos suficientes para crear su propio taller. Esto lleva a una desvalorización de los mismos. Porque si hacemos un poco de historia, estos poseían una connotación más académica. El primero que recuerdo lo organizó la Universidad de Concepción en 1960, becando a los alumnos, eventuales escritores, y dirigidos nada menos que por el novelista Fernando Alegría. La Universidad Católica la imitó en 1969, seleccionando una decena de escritores jóvenes, esta vez dirigidos por Luis Domínguez y Enrique Lihn. Otro taller literario becado fue el de la Fundación Luis Alberto Heiremans, en 1967, con profesores de la talla de Manuel Rojas, en novela, y Guillermo Blanco y un joven Antonio Skármeta, en cuento, autor que acababa de publicar con gran éxito de crítica El entusiasmo y Desnudo en el tejado. De estos talleres, así como los posteriores formados años más tarde, como los dirigidos por Enrique Lafourcade o José Donoso, nacieron muchos escritores de talento que, a su vez, con el transcurso del tiempo, montaron sus propios talleres. Esta actividad se ha seguido desarrollando hasta nuestros días, encontrándonos con mentores que bien poco pueden aportar a estos incipientes escritores que piensan que un taller los puede transformar en una celebridad literaria.
Pero contrario a lo que aconteció en otros países latinoamericanos bajo gobiernos dictatoriales, durante la década del 80 en Chile florecieron varias revistas de oposición. Algunas legales, como Apsi, Cauce, Análisis, Ahora, La bicicleta, y un sinnúmero de publicaciones clandestinas de carácter literario y cultural que circulaban de mano en mano y mantuvieron el espíritu libertario y artístico durante gran parte de la dictadura. Para los que permanecimos en Chile, fue un refugio invaluable. A pesar de la censura, se siguió publicando poesía y cuento en imprentas artesanales, sin recurrir al obligatorio permiso gubernamental. Textos que eran acogidos por la crítica de esas revistas y abiertamente ignorados por el duopolio periodístico de derecha.
Si la crítica literaria de calidad logró subsistir, se debió primordialmente al periodismo independiente y audaz de esas revistas. Hoy en día, la crítica seria y documentada desfallece en manos de medios periodísticos que no se interesan por la producción de los escritores, siempre contrarios al ideario conservador. Con un solo suplemento literario en el país, realizado por El Mercurio, que ha pasado a transformarse en una suerte de catálogo de los grandes consorcios editoriales internacionales, como Penguin Random House –con la anexada Alfaguara –y Planeta. Para eso pagan publicidad en el diario que los sellos independientes son incapaces de solventar. Las decenas de libros que se publican cada año en estos medios, son ignorados por los críticos que sólo comentan lo que los editores les ordenan. Una crítica deslavada y sin valor que bien poco contribuye a lo que se espera de ellos.
Hace tiempo que la crítica literaria que se ejerce en la prensa nacional, reducida a tres o cuatro críticos, regidos por los dictámenes de las grandes editoriales y sus inefables best-sellers, son de conocimiento público. O como acontece en el diario La Tercera, cuyas páginas de cultura parecieran pertenecer a la Universidad Diego Portales, institución que les ofrece trabajo en su departamento de literatura, tanto a esos reseñistas, como a un hermético grupo de escritores jóvenes que forman parte de esta especie de cofradía literaria.
Bien lo expresa Mario Vargas Llosa en una entrevista en un diario español, cuando dice “que la crítica ha pasado a ser algo muy rudimentario, marginal, porque está subordinada a la publicidad. Es una de las grandes carencias de nuestro tiempo”. Y en eso sí que tiene razón.
(11/1/2015)








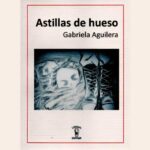

Acá en méxico eso es muy realista. gran cuento. Bendiciones.