Por Gustavo Boldrini
Macul, enero de 2025
Es un comentario casi general que en este reciente libro de Juan Mihovilovich, “El amor de los caracoles” (Simplemente editores, 2024), el autor habría abandonado su clásico poder de sistematización y aquel recurso literario de la introspección que siempre ejerció sobre una escueta historia, para luego asediarla formalmente desde un reflexivo, y a veces apasionado, monólogo analítico.
Escritor de espléndidas” torturas” mentales, pareciera que hasta la presente novela no necesitaba de lo circunstancial ni de la anécdota cotidiana. Esta vez se aplica en una narración nacida “in situ” –un poblado y sus habitantes en acción– expresada coloquialmente y llena de hechos, en la que sus personajes serán los encargados de autonarrarse bajo la cautelosa tutela del autor, por supuesto.
Pienso que JM no abandonó nada. Solo cambió el orden de su método. Esta vez será un “largo cuento” lo que antecederá sutilmente la gran cantidad de valores y pensamientos con los que suele dotar a sus escritos/reflexiones.
Todo comienza con un telúrico llamado a conocer el mar. En ese mismo momento, en el litoral de Curepto sucede un maremoto. La huida no es salvación pues Laurita, la menor de la familia Herrera, es arrastrada por el océano. Aun cuando había caldillo de congrio, desde su velorio ya nada será estrictamente terrenal. El sepelio es algo fantasmagórico y con sugerencias que van más allá del rito. Aunque muerta, Laurita dice: “me río de los vivos”. A lo lejos se divisa la Cordillera de Los Andes. “Nieve y olor del mar eran parte de lo mismo”, dice el propio Mihovilovich que no el narrador pues este –que es incorpóreo– es otro de los personajes.
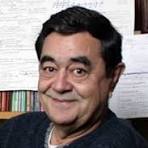
Para aquellos lectores que alguna vez adhirieron al hermetismo impiadoso de otras obras de Juan, este “renovado” libro, sin embargo, no carece de ninguno de los “estigmas” del autor, aunque esta vez se hizo más indulgente, compartido. Como que hay un acuerdo generoso entre el escritor y sus lectores.
Pero no por eso abandona sus temas. Vuelve sobre sus obsesiones ya conocidas. Allí, tras los hechos, se mantienen su búsqueda de lo trascendente, la necesaria espiritualidad, la religiosidad; sin dejar afuera, a veces, la aparición de lo portentoso. Todos temas que, tratados desde la sabiduría del autor, cobran gran altura y alumbran una lícita percepción de lo que es lo esotérico, lo oculto en lo que tiene de luz, y el valor de la intuición como teoría del conocimiento. Al fin, se nos va apareciendo alguien que no es únicamente autor del libro sino un apasionado creyente en él.
Se trata de un ámbito chileno revisitado por luces que nos han parecido universales. No es costumbrismo criollo; es universalmente local. Curepto y sus alrededores se hacen escenario holgado y preciso para una especie de bucolia esperada, soñada, para una ascética que bien puede estar en el campo o la ciudad. Jorge Teillier a lo mismo lo llamaba “nostalgia por el futuro”.
Muchos símbolos, mitos, arquetipos, metáforas… van sugiriendo la precisa veeduría que enmarca a la obra. Un cóndor hace su aparición en los ritos fúnebres; el Cerro de los Cristales ofrece su altura a un calvario necesario. Por otro lado, el naufragio del Oriflama o la búsqueda de entierros siguen encegueciendo a quienes la luz toca malamente. A don Menchu, por ejemplo.
Arquetipos son el monje loco, el hombre solitario: casi autobiográficos de quien sabemos. Las metáforas o analogías –la iglesia, el sacerdote y Fray Sergio– nos acercan a una realidad que no por mediática es menos feroz y triste. Son críticas muy actuales, aunque esperanzadas. Fray Sergio, por ejemplo, es testimonio de una iglesia que aún recuerda su mandato original. En resumen, son temas que aparentemente podrían pasar inadvertidos, pero están ahí, al aire libre, al lado de la intensidad de un montemar, sucediéndose como en un eterno retorno al que le cuesta volver al buen principio.
Existen personajes muy bien logrados. Nicanor Herrera, padre de los niños protagonistas; Clarita, la vecina amorosa; Laurita, la pequeña espectral que es la conciencia universal ante las dudas. Más enigmáticos son don Menchu, tocado por la gracia silvestre; el hombre solitario, las gitanillas jóvenes, la bruja Amalia, que invocan y contribuyen a una trama anclada en la más compleja sencillez.
Todo en pequeños capítulos muy dosificados y cuidados, esenciales. Magistrales son aquellos de Lautarito, el niñito cuyo cuerpo acoge la reencarnación del Lautaro histórico, aunque prefiere no nacer pues ve claramente de qué está hecho su pasado y, previendo su futuro, opta por quedarse en el estado de angelito. Sublime es el capítulo de las vacas que escuchan a Bach, a Beethoven… El de Millaray, que cura hasta el Alzheimer aparentemente con el veneno de las abejas, aunque reconoce que en realidad es por el amor “que todo lo puede”. Otro capítulo magistral es aquel del funeral del abuelo, en donde el ectoplasma, salido del cuerpo del anciano, envuelve y sonríe a los niños. Como el de Laurita, su espíritu se queda allí, al lado de sus deudos, cuidándolos. Un cóndor vuela.
Ningún mini capítulo es gratuito y eso es porque le van dando el suceder a la narración, su tono de novela o de cuento largo, develando un mundo que no solo está regido por los avances de la ciencia y su positivismo, sino que ya reacciona con expresividad rebelde a los dictámenes de una sensibilidad atrofiada. Esos pormenores inverosímiles, inevitables, dramáticos, que el autor enlaza en tres momentos, nos llevan a la cueva de los caracoles, un lugar en donde se entiende la esperanza que es el leitmotiv de una perseverancia que no se debe abandonar.
“Detener la expansión del sentimiento. Situarlo para siempre en las proximidades de la inocencia”, dijo Laurita. “La intuición gobernará un día la especie humana”. Frases que anteceden a la caminata final de los tres niños cuando se dirigen a la cueva de los caracoles. Tocan la piedra de cuarzo, buscan una hendidura en la pared rocosa y penetran al corazón de la montaña. Allí está la sutil esencia que buscan, la de un orden divino que debe regir a la humanidad.
A estas alturas de tan vasta producción escritural de Juan Mihovilovich (que la asume como si fuese un mandato o una misión) hay que reconocer que el escritor tiene mucho de chamán, de viejo sabio de la aldea, y que su literatura linda con un comprometido y persistente deseo de atender y construir un nuevo orden espiritual y moral. Ese es su compromiso. Como no se aviene con el mesianismo opta, esta vez, por una escritura cifrada, mántrica y contada desde un humilde acontecer cureptano. Curioso de todos los arcanos, abandonó su omnisciencia de iniciado y se entregó al albur de los inciertos hechos cotidianos. Así resolvió “El amor de los caracoles”, proponiéndonos su enigma.
Novela: El amor de los caracoles
Autor: Juan Mihovilovich
Simplemente Editores, 208 páginas, 2024
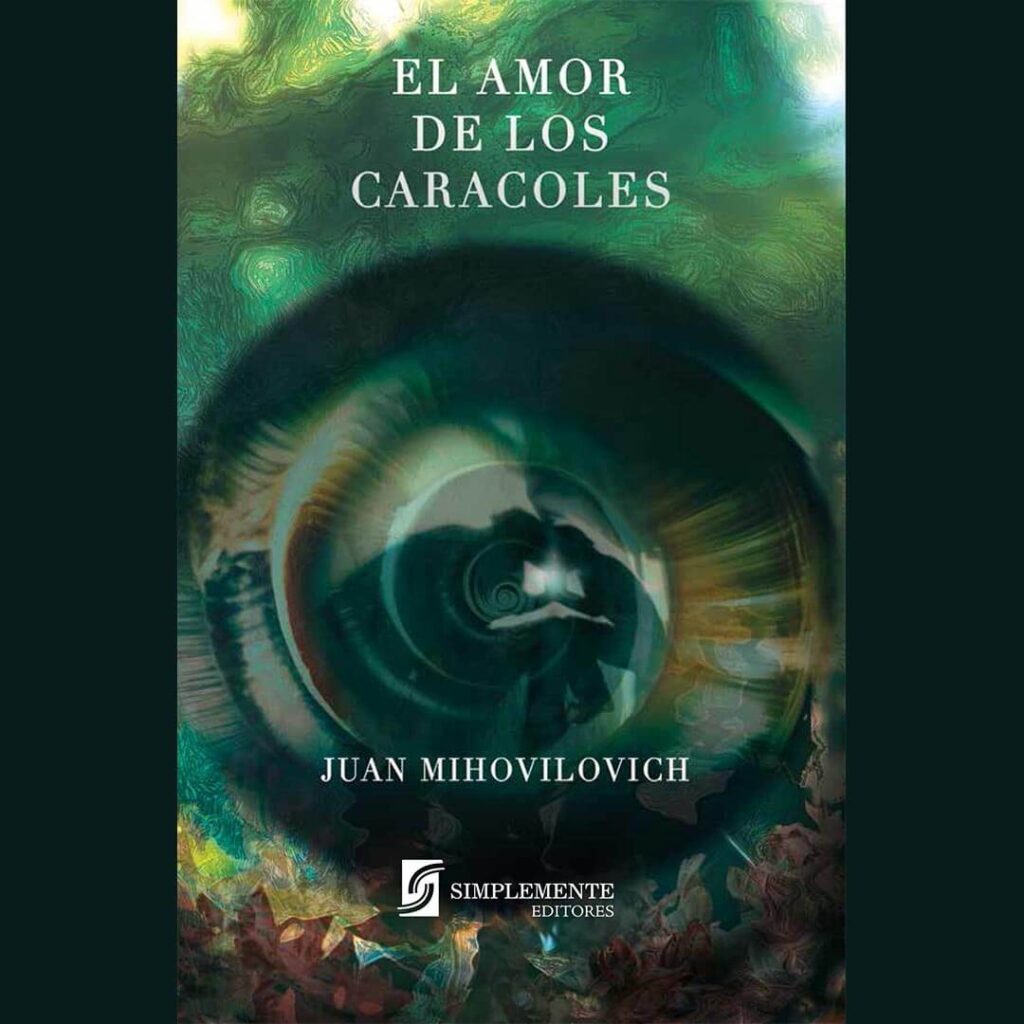

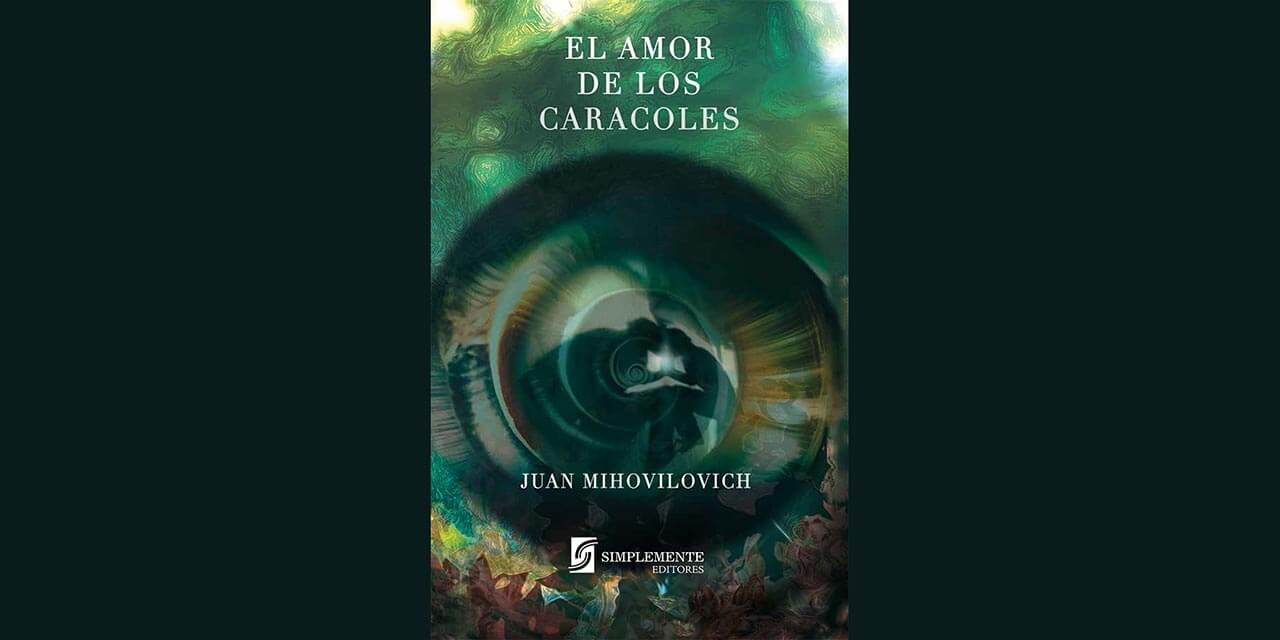



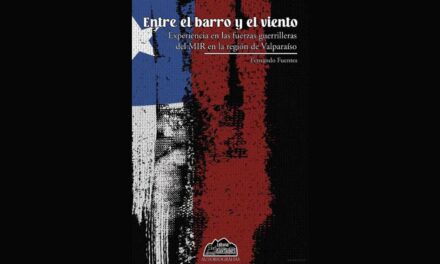
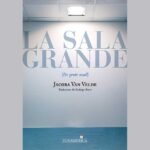
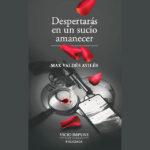



En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227