Por Cristóbal Hasbún L.
Se escuchaban gritos que provenían de la siguiente esquina, hacían pensar que estaban buscando a alguien, que quizás una persona estaba perdida o había sufrido un accidente. El calor azotaba el pavimento y éste se desquitaba con las plantas de los pies, los transeúntes de la comuna de Independencia caminaban pesarosos, agredidos por las invisibles espadas de los rayos de sol. Richard reconoció el lugar desde donde provenía el alboroto y agilizó el paso con curiosidad creciente.
Los accidentes en la vía pública (no sólo los hechos graves que acaecen sino cualquier evento que nos retire de la opaca normalidad del curso de las cosas) suelen generar una cierta distracción que alivia. No es posible saber qué es lo que alivia, sea la monotonía de los acordes de la existencia o la contemplación de la tragedia sucedida a otros, esto último no porque el espectador quiera que los demás sufran, sino por la sensación de adrenalina y alivio que da el saber que una vez más el infortunio cayó sobre la otra acera.
Richard entró al estacionamiento de un edificio sin mayores problemas, porque el portón para el ingreso de autos estaba abierto. Había seis o siete personas mirando hacia el cielo haciendo una visera con la palma de la mano, algunos de ellos grabando la situación desde sus celulares.
― ¡Se va a caer, Dios mío, se va a tirar, se va a morir!― gritaba una señora con la cara arrugada y el pelo cano, quien llevaba de la mano a una niña de unos ocho o diez años.
Al momento de levantar la mirada, Richard vio a una mujer que desde la terraza de un departamento en considerable altura había cruzado una de sus piernas por la baranda, quedando con la mitad de su cuerpo dentro de la terraza y la otra mitad colgando. Volvió la vista a la señora mayor, quien le dijo: “Haga algo por el amor de Dios, esta chiquilla se va a tirar y va a caer aquí, al frente de todos nosotros”. Las demás cinco o seis personas que se encontraban en el lugar graban el desenlace, gritando: “¡No te tires! ¡Devuélvete!”.
Entonces se acercó algunos metros al edificio, hasta que el sol ya no le dio en la cara, quedando protegido por la sombra que comenzaba a hacer la construcción de concreto. A sus espaldas habían quedado las demás personas, los celulares y la excitación que producen los grupos cuando están expuestos al peligro. Richard se llevó la mano al bolsillo derecho de su pantalón y sacó su celular, lo desbloqueó y buscó la aplicación de la cámara. Pero en esa fracción de segundos se imaginó a la mujer muerta en el pavimento, con el cuerpo reventado por dentro. Pensó en cómo le contaría a su novia la anécdota, que una mujer se quería lanzar de un edificio y que él tenía la historia completa en el celular porque la había grabado y podía mostrársela. Entonces guardó el artefacto y puso sus palmas abiertas rodeando su boca, gritando hacia arriba:
― ¡Amiga, escúcheme, estoy acá abajo! Amiga, mire, piense lo que vas a hacer. Todos tenemos problemas, todos sufrimos y tenemos pena en el corazón, amiga. ¡Pero hay que seguir avanzando!
La mujer, que llevaba una polera blanca y pantalones negros, pasó su pierna derecha sobre la baranda hacia el vacío. Quedó colgando débilmente del concreto, sus piernas se movían desesperadamente para todos lados.
Los agudos gritos del grupo de personas detrás de Richard se volvieron ininteligibles, transformándose en alaridos.
― ¡Oiga, piense lo que va a hacer! ¡Entre, mejor! ¡Sujétese bien!
Richard observó a la mujer y sin perderla de vista tomó la posición que le pareció más precisa. En ese momento vio que el cuerpo negro y blanco comenzó a moverse; en una fracción de segundos sintió todo su cuerpo adolorido, principalmente sus pies y su cabeza, mientras entraba en un letargo parecido a un sueño lejano y pesado donde el sonido de voces, exclamaciones, aplausos y sirenas se confundían con sus propios pensamientos y las voces de su conciencia.
Sin saber cuánto tiempo había transcurrido, pudo darse cuenta de que estaba en una camilla que se movía raudamente y llevaba una mascarilla de oxígeno que transmitía a su organismo su producto de manera ligera y fría. Dos enfermeros lo trasladaban rápidamente, él sólo podía mover los ojos.
― ¡La salvó, Richard, la salvó como un héroe!― Le decía una enfermera mientras movía la cama a través del pasillo con su compañero y le pasaba la palma de la mano por la frente. ―Va a estar bien, Richard, no se preocupe que no le pasó nada.
Algunas horas después, llegada la noche, el médico le contó que la mujer estaba internada de gravedad, pero que no corría peligro. Él tenía una fractura en su rodilla derecha y un TEC en su cráneo, pero después de un largo reposo y algunos ejercicios, el médico le aseguró que se recuperaría y podría volver a hacer su vida normal. “Le salvó la vida”, dijo. “Usted es muy valiente”.
Días después Richard fue entrevistado por un canal de televisión. Estaba sentado en una silla de ruedas con una bota gris que cubría su pierna derecha desde el tobillo hasta la mitad del muslo. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, por qué había arriesgado su vida por la de otra persona que no conocía, respondió con un castellano centroamericano e impreciso: “Fue algo sin explicación. Es una obligación humana de ayudar, vamos a sufrir nosotros mismos, para nuestra salud mental hay que tratar de impedir”.






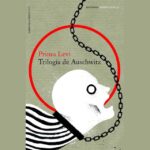



También agradezco al académico Eddie Morales Piña, este análisis del libro "Circo Pobre", que invita a no perderse la lectura…