
Tomás Veizaga nació en Antofagasta el 12 de enero de 1990. A los quince años se mudó con su familia a Santiago, donde terminó la enseñanza media y posteriormente (2008) entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Finalmente deja esta carrera para perseguir proyectos de naturaleza más personal: escribir y dedicarse al emprendimiento familiar que mantiene hasta el día de hoy con su esposa.
El género literario de Tomás es el cuento, especializándose en narrativa breve y de carácter realista.
Codornices
por Tomás Veizaga
Fue durante unas vacaciones de verano, hace ya muchos años, y por eso ya casi me da lo mismo. Pero igual es impresionante la cantidad de detalles que recuerdo de ese día.
Al principio del viaje yo iba durmiendo, pero ella me despertó cuando salimos de la ciudad.
—Mira el campo —me dijo—. Es bonito. Mira esas vacas.
Yo miraba las vacas, pero tenía un poco de miedo porque iba a conocer a la abuela y al primo Germán. Ella siguió manejando, indicándome cosas para mantenerme distraído.
«Son buenas personas, gente humilde, de campo. Mis mejores recuerdos de la infancia son allá, en la parcela jugando con mi hermano y los vecinos, aunque mi papá me retaba». Eso había dicho mi mamá cuando salimos de la casa, y era la primera vez que escuchaba algo sobre ellos. Yo era tímido, entonces no sabía qué preguntar. Además, era difícil hablarle cuando se ponía llorosa.
Recuerdo que entramos a un camino de tierra rodeado de eucaliptos, y ya llevábamos un buen rato cuando dijo:
—Estamos cerca. Increíble, cómo uno se acuerda de las cosas.
A veces manejaba muy lento, a veces aceleraba fuerte. De pronto vimos algo moverse en la ruta.
—¡Mira! —dije—. ¡Unos pajaritos!
—¡Chucha! —gritó ella, tiró el pañuelo con el que se secaba la cara y frenó de golpe.
Vimos claramente como las aves salían corriendo entre el polvo. El motor se había apagado.
—Son codornices —dijo, mirándome, después de un rato. Tenía los ojos muy abiertos.
—¿No vuelan? —pregunté.
—No, casi nada. Corren. La grande era la mamá, esas son las crías. Cuando se asustan se hacen bolita, mira. ¿Las ves?
—No. ¿Y dónde se fue la mamá?
—Se arrancó, pero debe estar cerca la pobrecita. Nunca se van muy lejos, tranquilo. Se asustó nomás. Así es la naturaleza… ¿alcanzaste a verla?
—Sí.
—Era bonita. —Sus manos sujetaban el manubrio, temblando, pero seguíamos quietos—. Es-tamos cerca —agregó después, intentando sonreír—, esos puede que sean los pollos de tu abuela. La abuela cría codornices, ¿sabías? Ella te va a enseñar… Ay… ojalá no hayamos aplastado nin-guno. Y el abuelo tiene hartos libros, te van a gustar.
—¿Estamos cerca?
—Sí… es acá, a la vuelta. —Encendió el motor y pasamos lentamente a un lado de las codor-nices—. Permiso, pollitos. Hijo, pásame un pañuelito, porfa, ¿ya?
Le pasé el pañuelo que ella había tirado.
Avanzamos lentamente, hasta que detrás de unos pinos apareció la casa.
—Te va a encantar —dijo.
Cuando nos bajamos del auto, vi que estaba todo el pasto muy verde, y había un corral con más codornices. Mi mamá hurgaba en el maletero, mientras yo me acercaba lentamente a ver los pájaros. Había varios pollitos, y algunos huyeron apenas me acerqué.
—No te asustes —dijo ella, a mis espaldas.
—¡Oye! —gritó alguien.
Escuché la puerta del auto cerrarse, me volteé y vi la cara de mi madre al volante. Apenas se cruzaron nuestras miradas, ella giró la cabeza y retrocedió levantando polvo. Mi maleta quedó en el suelo.
En la entrada de la casa vi a tres personas mirándome: una pareja de ancianos y un niño un par de años mayor que yo. Me acuerdo de todo, textual:
—De nuevo —dijo la abuela.
—Así nomás —dijo el abuelo.
—¿Es él? —preguntó el joven.
—Sí —contestó la abuela, poniendo una mano tras su espalda—. Anda a saludarlo, Germán. Despacio.
Germán se me acercó:
—¿Cuántos años tienes? Soy más alto que tú.
El viejo pateó una piedra.
Yo no sabía qué hacer. Me agaché como una bola, cerrando los ojos.
Cuando pude hablar, secándome la cara con la polera le pregunté al joven si era mi primo. Vi a los viejos abrazándose. Él me miró confundido:
—¿Primo? —preguntó, y luego se volteó a mirar a la anciana.
Ella suspiró, se me acercó con paso firme, me tomó del brazo y me llevó a pasear por la par-cela. Caminamos hasta que el sol bajó, y todo se puso naranjo y después rojo.








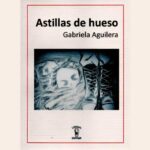

Acá en méxico eso es muy realista. gran cuento. Bendiciones.