El juez y escritor Juan Mihovilovich nos invita a profundizar en la justicia y la condena de aquello que se ha definido como «delitos».
Por: Juan Mihovilovich
“Nadie se hizo perverso súbitamente”.
(Décimo Junio Juvenal)
Un día se asoma un cansado rostro campesino a las puertas de un tribunal rural y exige castigo para quienes han robado sus animales. Otro aparece esposado ante el estrado, acusado de comerse un perro y no exclusivamente por hambre o necesidad. Un tercero, con la mirada desafiante, enfrenta la acusación de pedofilia como si se tratara de una incriminación destinada al fracaso: ¿quién lo hará desistir de su inclinación aberrante, más fuerte que cualquier intención sincera de cambio? Una mujer violada en la niñez no puede aceptar que su hija de siete años fuera violentada por su pareja actual. Descree de la niña; ella miente y la mentira alejará a «su hombre», única esperanza de salvación. ¿Dónde luego discernir sobre el injusto proceder si la progenitora desmiente a la víctima y su relato le resulta del todo irracional? ¿No ha sido aquella madre víctima también de una situación análoga tan atroz que su actual repetición no es otra cosa que el sino de su desamparo material y espiritual? Si los seres humanos están hechos a la medida de las circunstancias, ¿cómo exigir comprensión a una madre en cuyo subconsciente perdura como oculto mecanismo de defensa un hecho tan bestial como el que ahora se niega a aceptar? Luego, el mal, ¿dónde ha anidado? ¿En el pasado o en el presente o en ambos a la vez?
Pero no hay tiempo para estudios sociológicos. El que a hierro mata a hierro muere. Dejad que las cárceles se llenen de indeseables para que el mundo libre viva emancipado. Esta idea se percibe a menudo entre quienes se transforman en usuarios de un sistema que requiere estar acorde con la modernidad a ultranza. Y se continuará legislando sobre la marcha. Los acontecimientos no se prevén: el hombre es malo por antonomasia. Hay que recuperar a como dé lugar el perfil acuñado por Lombroso, instaurar en el centro de la estupidez civilizada a los estereotipos criminales. Gastar recursos públicos o privados en rehabilitar a un extraviado social es un gasto innecesario, un despilfarro incompatible con la modernidad. El encierro del mal es la única alternativa.
Los pasillos de los tribunales son apenas una expresión concentrada del conflicto mayor que circula bajo las capas ciudadanas, aquel que hace que un ser humano pierda el sentido de las proporciones e, inserto en el estrecho espacio de la confusión, se enfrente a otro de manera irremediable. El malo ha de ser ajusticiado apenas intente perjudicar a quienes yacen a la vera de sus miedos y desconfianzas. Pero, ¿qué es el mal, quién lo determina y quién lo sanciona? ¿Es acaso la ley de la oferta y la demanda, que hace de la vida humana un eslogan sobre la eficiencia y la eficacia?
Situados, quizás por qué acto de birlibirloque, en una posición privilegiada, nos felicitamos por no ser como el publicano pecador, cuyo cercano arrepentimiento nos parece deleznable. Pero, ¿quién nos ha exculpado de nuestra implícita corresponsabilidad social o comunitaria? ¿De dónde sacamos peaje para baipasear el lado oscuro de la existencia, como si nuestro destino no tuviera otro norte que la pureza original desprovista de cualquier contingencia maliciosa? ¿Somos el símbolo de la decencia ciudadana por no estar sentados en el banquillo de los acusados, mirando con gesto extraviado el propio destino asociado a otra voluntad, una voluntad humana y omnipresente que decidirá entre «buenos y malos»? ¿Y quién determina verdaderamente cómo y cuándo las acciones humanas son merecedoras de una sanción ejemplar cada vez que el hecho censurable aparece multiplicado al infinito por la pantalla del televisor? ¿No estamos acaso esperando, como el campesino ante la puerta de la ley, que el guardia kafkiano nos indique que esa puerta que ahora cierra nos estaba exclusivamente destinada?
Juan Mihovilovich



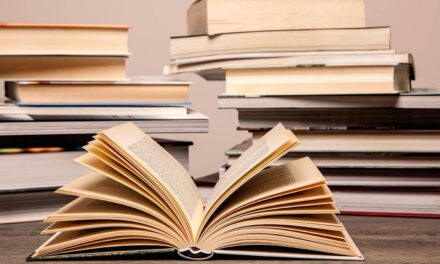






En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227