Por Rocío Silva Santisteban
Hueso Húmero, Perú.
«No existe documento de cultura que no sea a su vez documento de barbarie.»
-Walter Benjamin, Tesis de la Filosofía de la Historia.
Tradicionalmente en los currículos escolares y en las historiografías literarias se ha presentado la dicotomía civilización-barbarie como un momento de discusión en América Latina congelado (1) en el siglo XIX a partir de los planteamiento de Domingo Faustino Sarmiento y otros pensadores, quienes formulaban la cohesión de la nación basada en la exclusión del lado «salvaje» y el encarrilamiento dentro de los senderos del progreso civilizatorio encabezado por los países europeos, es decir, «la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia…» (60).
La «barbarie» estaba representada no sólo por los indígenas, sino también por los dictadores y todas sus prácticas antidemocráticas («Facundo es un tipo de la barbarie primitiva: no conoció sujeción de ningún género; su cólera era la de las fieras» 145), y también por los sectores marginales de las ciudades, los mendigos, los campesinos desheredados (por ejemplo los miserables de los «sertoes» brasileños o los gauchos de las pampas) y los «ignorantes». Por otro lado, el paradigma de la civilización era Francia -también otros países europeos como Italia, recién unificada, e Inglaterra, en la cúspide de su poderío colonial- y, sobre todo, París, en donde el refinamiento cultural de las prácticas artísticas (pintura, escultura, danza, arquitectura, música, literatura) determinaba una cúspide de la civilización occidental y sus prácticas políticas. En este sentido la historia era entendida como un proceso lineal desde la barbarie hasta la civilización y los países latinoamericanos, en la medida que se encontraban en los bordes de Occidente, tenían la posibilidad de llegar a ser «países civilizados» si es que se enrumbaban en la línea del progreso.
Paulatinamente verificamos que una palabra se va incorporando al léxico cotidiano; sacada del repositorio del cultismo […] llegará a convertirse en una verdadera muletilla, pero será simultáneamente la expresión más elocuente de la verdadera filosofía; nos referimos al vocablo progreso. (Weinberg 373) [énfasis original]
El progreso pasó a adquirir el carácter de verdad científica. ¿Cómo se entendía el progreso? «Un diccionario publicado hace más de un siglo define el progreso como ‘el adelanto hacia la perfección ideal que podemos concebir’ […]» (373); se trata de la aplicación del darwinismo biológico a la esfera social: el progreso es el camino de la «evolución» de las sociedades desde el barbarismo hacia la civilización.
Este proyecto organiza el eje central sobre el que se debería construir la nación y, en la medida que las letras representan lo «más civilizado» y que fijan escriturariamente las normas sociales, le confiere a la ciudad letrada, un poder estratégico fundamental para organizar el Estado (Rama). En este sentido la ruptura con la metrópoli a partir de las gestas de independencia no significó un cambio radical en la estructura social y simbólica de las nuevas repúblicas ni un nuevo pacto social organizado desde el fortalecimiento de la ciudadanía de todos sus habitantes, sino simplemente un amoldamiento de la ciudad letrada a otro momento histórico en el que los criollos se organizaron de otra manera para excluir a los grandes sectores de indígenas y mestizos. Esta «otra manera» de organización se basa simbólicamente en la oposición civilización-barbarie.
No obstante el transcurso de más de cien años de estas propuestas y de este proceso, sostengo que su núcleo central, es decir, sus paradigmas foráneos para pensar el desarrollo de nuestros países y su estrategia de exclusión de las grandes mayorías (campesinos pauperizados, indígenas de diversidad de etnias, grandes sectores de migrantes internos localizados en las zonas marginales de las urbes y sobre todo, lo que se ha denominado no sin complicaciones la «cultura popular») sigue vigente con la anuencia y apoyo de la actual «ciudad letrada», que ahora no sólo está localizada geográficamente en América Latina, sino que se ha desterritorializado para re-localizarse desde ciertos pliegues de la academia estadounidense o de la prensa internacional -sobre todo la española- entre otros múltiples lugares.
La dicotomía civilización-barbarie se ha reconfigurado en muchos debates: socialismo o barbarie, cosmopolitismo contra indigenismo, modernización contra tradicionalismo, modernidad contra transmodernidad (2), centro frente a periferia. Por otro lado el término «progreso» ha sido sustituido por otro término igualmente fetichizado, el «desarrollo», nomenclatura de uso impuesto por las Naciones Unidas y a partir de la cual surge la diferencia casi «ontológica» entre los países «desarrollados» y los países «subdesarrollados» o, eufemísticamente, «en vías de desarrollo» (3).
Mi interés es esbozar un primer análisis del eje «centro frente a periferia» en la medida que se piensa a América Latina como un espacio en la periferia de Estados Unidos y Europa, muy al margen de otros espacios diferentes aunque homólogos (el continente subsahariano, Africa, India y algunos países asiáticos), y se considera que nuestros procesos de «desarrollo» deben de estar orientados según los planeamientos del «centro». No se trata de reemplazar las coordenadas civilización-barbarie por las de centro-periferia: el proceso es mucho más complejo, heterogéneo, problemático y sutil; además, plantea nuevas formas de asimilación de conceptos y reformulación de posiciones, sobre todo, de quienes conforman la porosa y nueva ciudad letrada (por ejemplo, los espacios culturales de la prensa latinoamericana de la cadena de Diarios de América o los seminarios organizados por LASA-Latin Amarican Studies Asociation).
Como parte de este debate han surgido una serie de críticas en torno a la forma cómo muchos intelectuales latinoamericanos y no latinoamericanos pero sí latinoamericanistas asumen categorías de análisis como las que proponen los filósofos postmodernos (Derrida, Lyotard, Deleuze), los teóricos postcoloniales (Spivak, Said, Bhabha) e incluso los analistas de la modernidad reflexiva (Beck, Giddens). Se trata de debates que ya conforman libros, paneles, seminarios, discusiones formales e informales, y sobre todo, que abren nuevas maneras de reconfigurar y romper con las murallas de la ciudad letrada pues de alguna manera introducen en ella acercamientos estratégicos con sectores orales, tanto de oralidad primaria (4), es decir, sociedades ágrafas como los diversos estudios sobre testimonios y literatura oral (Beverley, Cornejo Polar), como secundaria, esto es, alfabetizados pero con usos predominantes de los medios de comunicación masiva, como todos aquellos análisis culturales en torno a las nuevas conformaciones discursivas, es decir, la televisión, la prensa, las telenovelas, los cómics o las diversas manifestaciones de cultura juvenil (Yúdice, Barbero, García Canclini, Vich).
Estos debates, además, han articulado tres categorías propuestas originariamente para analizar fenómenos de América Latina que se han venido utilizando desde hace varios años y que hoy son la base de muchas propuestas renovadas sobre productos culturales locales y globales: la heterogeneidad (Cornejo Polar), la hibridez (García Canclini) y la transculturación (Ortiz retomado por Rama) (5). Estas tres categorías van a ser blandidas, reformuladas o no, en otro debate protagónico, me refiero al debate que propone romper con la imagen congelada de una hegemonía de la producción teórica en el «centro» y una producción creativa o artística en la periferia: se trata de la propuesta de formas de pensamiento propias desde América Latina (Mignolo, Castro-Gómez, Ileana Rodríguez). Aún cuando los protagonistas de este debate continúan manteniendo el eje «centro-periferia» como organizador de sus discursos, éste cobra una densidad y complejidad que no se encontraba antes en el otro eje civilización-barbarie.
Por otro lado, el debate en torno al eje centro-periferia ha cobrado otros matices debido a la reacción contra algunos «latinoamericanistas» que, siguiendo las propuestas teóricas de algunos teóricos poscoloniales como Edward Said, Hommi Bhabha o Gayatri Spivak, plantean homologar la condición de los países poscoloniales de Asia y África con la condición actual de los países latinoamericanos para localizar en nuestros países otro discurso postcolonial (Seed, De Toro). Se trata de una discusión en la que entra en juego una oposición al postcolonialismo como marco teórico apropiado para «leer» los fenómenos sociales latinoamericanos en la medida que las ex-colonias británicas tiene orígenes completamente diferentes a los de Latinoamérica y también en tanto que el postcolonialismo está ya «insertado» en un discurso «oficial» de la academia estadounidense (Klor de Alva, Vidal, Mignolo, Moreiras, Mendieta, Moraña y el Grupo de Estudios Subalternos proponen esta lectura crítica).
Este debate es complejo y sutil, por ejemplo en el campo de los estudios coloniales, y no se limita a una reacción contra los «pos» (postcolonialismo, posmodernismo) sino que pretende poner en el centro de la polémica la estructura del conocimiento en la actualidad: América Latina como espacio donde se producen discursos de todo tipo aunque básicamente «obras creativas», la «academia» estadounidense como espacio donde se produce «pensamiento» y «teoría» con visos de universalidad y que sirven para interpretar esos discursos.
Por eso algunos autores (Mignolo) plantean recuperar a ensayistas que iniciaron una manera diferente de pensar desde Nuestras América (obviamente Martí pero también Mariátegui, Dussel, Rama, Paulo Freire, Arguedas y otros) y romper con este imperialismo simbólico, por supuesto también detentado, aunque en menor medida, por Francia, España y otros países europeos. Asimismo a partir de diferentes espacios académicos localizados desde América Latina, como el grupo Prácticas Intelectuales en Cultura y Poder (Mato) o el congreso sobre Estudios Culturales de Lima, se propone un «pensar situado» (López et al.) como forma de derivar conceptos y temas de interés general a partir de saberes locales o especializados en temas locales.
Entre las fisuras de estos debates la sombra de Sarmiento se erige, quizás para revelarnos el secreto de la inmovilidad de las condiciones de producción intelectual en América Latina. Propongo releer a autores como Ignacio Echevarría para, desde nuevas coordenadas de análisis (el concepto de «vertedero simbólico», por ejemplo), entender qué elementos de la barbarie se han «domado» para seguir proponiendo una América Latina «local» en medio de la orgía «global», excluida de un pensamiento propio, subalternizada y exotizada, por lo tanto, barbarizada pero de forma más modulada y compleja.
Asimismo este acercamiento teórico puede ayudarnos a entender de qué manera los letrados, como hace cien años, no han cambiado sus estrategias, tácticas y alianzas de poder sino que simplemente reorganizan los muros de la ciudad letrada -casi podría decirse que los apuntalan como pueden- desde otros espacios pero con las mismas dinámicas canónicas y excluyentes: «pensar» por los otros, importar categorías para aplicarlas sin mayor discernimiento sobre productos nacionales (deconstrucción, género, posmodernidad, modernidad reflexiva, anti-Edipo, postcolonialismo, etc.), y, por último, asumirse como vanguardia intelectual en el centro (ombligo) de los discursos hegemónicos pero muchas veces de espaldas a la producción y productividad latinoamericana, es el caso de muchos de los profesores de estudios de área -latinoamericanismo, literatura hispanoamericana- en universidades estadounidenses.
Las seductoras pulsiones de la barbarie
Los «relatos funcionales» al discurso occidental han sido muchos y variados en el pasado histórico de América Latina. El discurso dicotómico civilización-barbarie, planteado con mayor énfasis por Domingo Faustino Sarmiento y luego retomado por diversos letrados, representa también una versión primigenia de la localización de América Latina como espacio marginal a la «civilización» (Europa) pero con la potencialidad de ser «civilizada» en tanto que pertenece a las coordenadas de Occidente y en la medida que pueda alejarse de la «barbarie primitiva» sobre todo la que representa lo étnico (gauchos, indios, negros). «De eso se trata: de ser o no ser salvaje» (Sarmiento 10).
Por esto mismo el proyecto criollo de la migración europea se plantea como una necesidad urgente de poblar extensos espacios de la Argentina con una «raza» civilizada que podía promover el progreso de las pampas. Esta política poblacional, adoptada también en Brasil y México, se denominó «repoblación de los países vacíos» (Weinberg 371): la sola nomenclatura de esta política estatal deja bien en claro que para las clases dirigentes de la época los gauchos e indígenas simplemente «no existían», formaban parte del «vacío», por lo tanto, su exterminio en contraste con la urgencia de migración europea queda perfectamente ubicado consciente y científicamente en el discurso «civilizador» y se representa casi como una tautología: lo que es «vacío» no «existe» y por lo tanto su destrucción «no es nada». Pero el discurso civilizador también tiene sus fisuras:
Ahora yo me pregunto, ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el acto de clavar los ojos en el horizonte y ver… no ver nada; porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se le aleja, más lo fascina, lo confunde y lo sume en la contemplación y la duda? ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? ¡No lo sabe! ¿Qué hay más allá de lo que ve? ¡La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte! (64)
No obstante que el proyecto civilizador exige representar como «la muerte» a lo salvaje y bárbaro, esta representación no deja de producir «fascinación» y «confusión», no deja de ser un abismo peligroso que produce una propensión hacia él; para Sarmiento -que lo menciona líneas más adelante en la continuación del párrafo citado- este peligro es finalmente el origen de la poesía. El vacío y la calma chicha de la nada producen, a fin de cuentas, «masas de tinieblas que anublan el día, masas de luz vívida» (64) y estos constantes contrastes dramáticos vuelcan en el ánimo del argentino una natural sensibilidad para la poesía, la creación y la mística.
Sarmiento en su canónico libro Facundo problematiza también la visión que tienen los europeos de «nosotros» -sobre todo en el contexto del bloqueo de Francia a Argentina- y no deja de señalar las diferencias de intereses europeos y americanos y la necesidad de que Europa respete las democracias e independencias de nuestros países. Pero aún en esta situación América Latina es concebida como un espacio en los bordes de Occidente más que como un espacio de intersección o de integración entre Occidente y las culturas indígenas. Por ejemplo, hay una visión de «la Francia» desde una posición de indefensión frente a un país protector, aunque, al mismo tiempo el narrador se distancia del «independentismo americanista» que propugna Rosas al considerarlo aislacionista de «nuestra procedencia europea» (407).
La seducción de la estética de la barbarie
Si para Ignacio Echevarría el «gaucho» representa la ignorancia feliz del bárbaro (6), el indio representaba los valores contrarios a la patria, el espacio de la barbarie que se abre camino peligrosamente hacia las ciudades y estancias, cercando a los criollos. Es esta la imagen que presenta en un diálogo ficcionado entre el narrador de las «Cartas a un amigo» y una estanciera.
Mire Ud. si tendrá sentimientos elevados Alberto: estábamos en vísperas de casarnos cuando llegó a sus manos una proclama del gobierno a los habitantes de la campaña anunciándoles la próxima incursión de los indios y diciéndoles que se preparasen para defender sus fortunas y familias. Ese mismo día escogió sus mejores caballos, preparó su equipaje y me dijo: la patria, tu vida y la de mi familia peligran; los indios están próximos, éstos son deberes sagrados para un hombre de honor […] (218)
En estas líneas Echevarría nos presenta una lucha homóloga a la de las invasiones bárbaras y el Imperio Romano. Los indios son descritos de manera tan general que bien podrían ser «los bárbaros» de los poemas latinos: no hay nada específico en ellos además del peligro que representan para las «familias» y para las «fortunas». Los «hombres de honor» y de «sentimientos elevados» deben de apertrecharse para ir a exterminarlos, se trata de una operación de extirpación del síntoma del cuerpo social, en buena cuenta, una cura. En este párrafo los indios son un peligro concreto concebido como una presencia abstracta -tanto como en la actualidad el discurso anti-musulmán que circula en Estados Unidos representa al ‘otro’ árabe como «El Mal»- y precisamente la fuerza de su simbología consiste en este cruzamiento de sentidos: lo abstracto produce mucho más temor porque es ambiguo, confuso, desconocido, se manifiesta a través de un síntoma pero es algo difuso porque es pulsional.
Lo pulsional está referido aquí en su vinculación con la definición que hace Zizek -interpretando a Lacan- de lo que es una pulsión. Para Zizek la pulsión es «precisamente una demanda no atrapada en la dialéctica del deseo, una demanda que se resiste a la dialectización» (45). La pulsión es una suerte de presencia -tensión, aparición- de lo «real» (lo irrepresentable) en la realidad, «lo real lacaniano es radicalmente ambiguo: por cierto, irrumpe en la forma de un retorno traumático, trastorna el equilibrio de nuestras vidas, pero al mismo tiempo es el sostén de ese equilibrio» (56). La pulsión puede aparecer como algo que rechazamos de plano racionalmente, aunque de alguna manera nos seduce casi morbosamente, pues se trata de eso que rechazamos para poder seguir otorgándole sentido a la «nuestra» realidad (algo que nos produce asco, por ejemplo). En el caso de las gestas civilizadoras de Sarmiento y Echevarría la «barbarie indígena» se presenta como lo oscuro que confiere sentido a la luminosidad de la gesta, pero que no deja de ser perturbador y atractivo, en tanto extraño, ajeno y poderoso. Lo pulsional aparece en las representaciones de la realidad como un síntoma.
No obstante el síntoma de la barbarie se localiza como un proceso cancerígeno del cuerpo social y, por lo tanto, es necesario extirparlo para dejar limpia la «evolución» hacia la civilización. Esta metáfora científica, por otro lado, concuerda con los paradigmas de la modernidad introducidos por Alexander von Humboldt en que, interpolando entre el discurso científico y el social, plantean la historia universal como un progreso temporal de la humanidad desde lo primitivo hasta lo civilizado (Mignolo 9).
En este contexto y dentro del juego de intertextualidad entre estos diversos discursos -civilización/barbarie, «desarrollo cultural», progreso nacional- es que podemos analizar el cuento de Ignacio Echevarría El Matadero como un producto cultural que ideológicamente está planteado en estas coordenadas, sin embargo, estéticamente las rompe y transgrede e al representar a la barbarie como pulsión que permite una dinámica diferente que escapa del propio eje. Se trata de un relato que parte de las dicotomías civilización-barbarie tomando posición por un discurso liberal emancipador, en primera instancia democrático y propuesto desde una real lucha política contra la dictadura de Rosas, pero que más adelante demuestra estar fascinado por los excesos de la barbarie.
Para Echevarría la estética de la barbarie cumple la misma función que la estética de la basura para ciertos intelectuales latinoamericanos en la actualidad -más adelante regresaremos sobre este término-, es decir, se concibe a sí mismo como un marginal excluido de la vida de una nación «barbarizada» por los excesos del dictador Rosas pero no deja de inscribir sus propuestas en la proyección de la imagen de Europa como centro civilizador.
El relato se puede leer en esa clave: el asco moral que describe el narrador y coloca en las achuradoras, los federales, los matarifes y en suma la «chusma» («el cinismo bestial que caracteriza a la chusma» 77) es una manera de poner una diferencia entre esos argentinos «bestializados» por la urgencia de carne y por la sumisión ante el poder del Restaurador y su propia condición nacional. Esto se nota desde el principio de la historia. En el relato el narrador asume la primera persona, como un yo testigo, que narra una «historia», que es además una historia propia («A pesar de que la mía es historia» (55) [énfasis mío] son las frases iniciales del cuento). Más adelante vuelve sobre esta calidad de pertenencia, «Lo que hace principalmente a mi historia» (62). El narrador se presenta como un testigo explícito de los hechos y trata al lector como un referente expreso en la propia trama: «para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo» (69) o «Pero algunos lectores no sabrán que tal heroína es la difunta esposa» (72). Se trata de un estilo muy decimonónico y, al mismo tiempo, de una necesidad muy fuerte de manejar la trama sin medias tintas: en suma lo que Bajtin denomina una narración monológica.
En coherencia con esta forma de la narración, el narrador busca por todos los medios ser concreto:
[…] no la empezaré [la historia] por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso.» (55)
En este párrafo está tan presente la «voz del narrador» como un sujeto con una línea programática clara, localizada en América como espacio desde donde se desarrolla su voz; asimismo les confiere a los «antiguos historiadores» la calidad de prototipos para, inmediatamente, desautorizarlos (pues tiene «razones», aunque tácitas, para no seguir su ejemplo). Líneas más adelante se contradice en el propio desarrollo del cuento, pues lo inicia precisamente con un diluvio, es decir, con otra puesta en escena de la metáfora del «Arca de Noé» pero esta vez en clave apocalíptica. Es un recurso para plantear las condiciones de su propio proyecto liberal frente a la reinante «barbarie» del pacto entre federales y la Iglesia.
Este diluvio apocalíptico no es pues un recurso inocente, por el contrario, el diluvio y la anegación de toda la ciudad plantean una situación caótica en extremo pero que, de alguna u otra manera, abre canales (torrenteras) entre la catástrofe política y la natural para así continuar en lo mismo: la naturaleza se recicla, por lo tanto, la sociedad también puede reciclarse de la misma manera. En otras palabras, Echevarría modula las pulsiones de la chusma -esa catástrofe «leída» desde el discurso civilizador- para evitar una salida alternativa, por ejemplo, la caída del Restaurador o la rebelión de esa misma masa subordinada, y para inscribir estas pulsiones en la cotidianidad falaz del gobierno rosista como maquinaria del mismo: el Restaurador no es la causa sino el «efecto» del cinismo bestial de esa chusma. La chusma es incapaz, en este escenario, de tener otra conducta sino la de ser obsecuente.
El relato se articula alrededor de una alternativa romántica: el sacrificio del unitario como cuerpo crístico. El unitario está puesto en la catástrofe no para reaccionar/accionar contra «la chusma» ni para articular a la chusma alrededor de otra salida funcional a una nueva visión de lo argentino. En el relato no hay alternativa: el unitario sólo está presente al final para coronar el protagonismo de la chusma y como continuación del sacrificio del toro.
Su muerte, además, está precedida de una vejación humillante que no queda del todo clara en el texto pero se insinúa como una violación sexual, es decir, el acto máximo de «feminización» y degradación de un hombre (la feminización en este contexto siempre es peligrosa porque desvía la identidad hacia una zona demasiado confusa). En esta escena se le quita al unitario «los calzones» y el juez del matadero le exige a los otros hombres que «le den verga». La verga es un tipo de azote hecho con la piel del toro y con un alma de fierro. Pero, a su vez, en el lenguaje coloquial latinoamericano verga es un sinónimo de pene.
Para Noé Jitrik esta insinuación, nunca explícita en su enunciación, le confiere al acto una pluralidad de sentidos, cargando el elemento sexual de la degradación que sufre la víctima y, por lo tanto, volviendo el tono de la acusación «contra la chusma» mucho más vigoroso (95-97). El unitario antes de someterse a esta supuesta sodomización, «prefiere morir». Echevarría relata una muerte casi a voluntad emulando por una serie de elementos metafóricos del texto, como el agua que le dan a beber, la muerte de Cristo, aunque, en clave orgásmica.
-Primero degollarme que desnudarme, infame canalla.
Sus fuerzas se habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, extendiéndose empezó a caer a chorros entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmoviles y los espectadores estupefactos.
-Reventó de rabia el salvaje unitario-dijo uno.
-Tenía un río de sangre en las venas- articuló otro.
-Pobre diablo: queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio […] (103-104)
El cuerpo del unitario antes de ser mancillado «implosiona» de forma orgásmica ante la rabia -o el pánico – de ser violado (7), pero en lugar de vertir el semen, el unitario vierte su propia sangre «borbolloneante» que sale de su cuerpo «por la boca y las narices»: el unitario a través de este acto deviene en el phármakos, es decir, el cuerpo que debe ser sometido a una muerte ritual para superviviencia de la comunidad. Este ritual está marcado, desde el narrador, por diversos elementos crísticos -cuando sucede todo esto el cuerpo del unitario está amarrado en «cruz»- pero a su vez por una serie de detalles que aumentan el efecto expresionista de la escena.
Por ejemplo, el cuerpo del unitario es «femenizado» por la propia narración. Se trata de un cuerpo melancólico, «gallardo y bien apuesto» (91), de «pálido y amoratado rostro […] y labio trémulo» (97); cuya piel se insinúa entre la pechera de la camisa, a través de la cual se pueden observar sus arterias «violentas», coronado por un cabello negro y «erizado» bajo el cual resaltan dos ojos «de fuego». Esta descripción está cargada de elementos eróticos que, en otras obras, no eran utilizados precisamente para describir el cuerpo de los héroes sino de las femmes fatales de las novelas decadentes. ¿Por qué Echevarría hace uso de este recurso?, ¿cuál es el sentido de que el cuerpo del unitario sea «trémulo» y tiemble -aunque de rabia, claro- y mantenga una sensualidad excesiva a la hora del enfrentamiento con la chusma?, ¿acaso no hay detrás de estas descripciones y de este pedido de «darle verga» una fascinación por esas mismas bajas pasiones que representan los matarifes?
La mano del autor se inhibe de hacer explícita la posibilidad de una vejación sexual y, al mismo tiempo, se detiene morbosamente en los detalles que convierten al unitario en un ser frágil, indefenso y, por lo tanto, también mancillable.
Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente […] echaban fuego sus pupilas, su boca espuma y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis […] liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa volcando su cuerpo boca abajo (102-103)
La acción febril de la gentuza del camal contra el unitario se presenta como una continuación de la acción contra el «toro sin testículos»: en medio de una orgía de sangre provocada por los diversos elementos del relato, el unitario es sacrificado convirtiéndose en mártir de su causa política (y de la causa política del autor). Así muere como mujer con un discurso heroico masculino en la boca.
No obstante, todo mártir cumple con una función primordial: cohesionar gracias a su sacrificio la legitimidad del discurso que porta su cuerpo. En este caso, ¿el cuerpo del unitario, muerto en medio de una espectacular teatralidad, porta el discurso de la civilización o de la barbarie? Por la defensa explícita que hace de sus ideas liberales antes de morir debería portar el discurso de la civilización, por lo tanto, el relato se nos presentaría como una crítica unívoca al Restaurador y a la barbarie. No obstante, el cuerpo del unitario también porta la provocación de los excesos de la chuma, por lo mismo el relato no tiene una sola lectura y maneja a nivel intratextual, cierta seducción por la repulsión. El unitario es, también, un hombre que debe ser sacrificado expulsándolo del cuerpo social porque su propio cuerpo es portador de impurezas: una excesiva feminizacion.
La transparencia de las intenciones ideológicas de Echevarría en el texto -cuyo final las pone en relieve- se detienen ante la puesta en escena y los detalles que enfatizan una atracción-repulsión hacia lo mismo que escoge como objeto de su critica: la gentuza argentina dominada por el Restaurador. Se produce entonces, por la estrategia de basurización de los otros, un «confort moral» cuyos sentidos se densifican en el sacrificio del unitario.
A pesar de que el proyecto político se trasluce claramente en el proyecto literario inscrito en El Matadero, Echevarría no deja de sentirse -como diría Vladimir Nabokov- «corrompido, aterrado, fascinado» por esa chusma de la que abomina. Las descripciones al detalle de todos los elementos del matadero, de la congestión de seres humanos enardecidos por la desesperación y el hambre, la suma de olores que van confiriendo una densidad al ambiente, así como el ánimo carnavalesco de los obreros del camal, a quien inmediatamente el narrador les cede su «autoritaria voz monológica» para armar un coro de diálogos cortos pero intensos, revelan una sensualidad del propio autor por este personaje colectivo.
No deja de ser atractivo este conglomerado de gente que «quiere divertirse» a costa del escarnio del toro, en primer lugar, y del unitario después: precisamente la lucha entre la bestialidad de la barbarie y el refinamiento de la civilización, lucha en la que sale derrotada la civilización, es material literaturizable: «…no puede negarse […] que esta situación tiene un costado poético y fases dignas de la pluma del romancista.» (Sarmiento 60). En ambos discursos «civilizatorios» tanto Sarmiento como Echeverría transmutan una identidad, la del colonizador, en aspiración del colonizado: no obstante, lo pulsional rechazado con vergüenza (la barbarie) es tan consistente y salvaje que deja su huella creativa, aunque violenta, en ambos discursos.
Notas
(1) El término «congelado» lo utilizó a lo largo del trabajo para referirme a un momento estático del pasado que no tiene mayor vinculación con el presente que el recuerdo de sus prácticas, como si los latinoamericanos hubiéramos cancelado ese momento «superándolo» con nuestras nuevas propuestas de interpretación de la realidad, aunque de vez en cuando le echemos una mirada. El término proviene del lenguaje técnico de los medios de comunicación, precisamente, de la edición de videos: «congelar» significa mantener unos segundos una imagen en movimiento de forma estática como si se tratase de una foto.
(2) Para Eduardo Mendieta las propuestas transmodernas estarían sustentadas por los teólogos de la liberación o por filosófos como Leopoldo Zea (11).
(3) Un agudo y vigente análisis del término puede encontrarse en el segundo capitulo de la Teología de la Liberación (Gutiérrez 43-69).
(4) Oralidad primaria y oralidad secundaria son dos categorías propuestas por Walter Ong (53).
(5) Para una descripción al detalle de estas formulaciones ver Moraña o Vich.
(6) Echevarría sostiene por ejemplo que «¿no es infinitamente más feliz el gaucho errante y vagabundo que no piensa más que en satisfacer sus necesidades físicas del momento, que no se cura de lo pasado ni de lo futuro, que el hombre estudioso que pasa lucubrando las horas destinadas al reposo?» (Cartas a un amigo 232).
(7) Esta lectura del cuento la ha propuesto el profesor Pedro Lasarte en algunas conversaciones sobre este tema.
Rocío Silva Santisteban
Limeña, nació en 1963. Ha publicado cuatro libros de poesía, Asuntos circunstanciales (1984), Ese oficio no me gusta (1987), Mariposa negra (1993, 1998) y Condenado amor (1995) y uno de relatos Me perturbas (1994 y 2001); ha editado dos libros de crítica: El Combate de los Ángeles (Pontificia Universidad Católica, 1999) y Estudios Culturales. Discursos, poderes, pulsiones (junto con G. Portocarrero, V.Vich y S. López-Maguiña, RED, 2001). Nadie sabe mis cosas: ensayos en torno a la poesía de Blanca Varela (junto con Mariela Dreyfus) se encuentra en prensa en el Fondo Editorial del Congreso (Perú). Textos suyos han aparecido en diversas antologías como Las horas y las hordas, El turno y la transición, ZurDos, Poésie Peruvienne du XXe siécle, Prístina y última piedra, Lavapiés, Escritoras mirando al Sur, entre otras. Como periodista ha publicado en diversos medios de América Latina y es colaboradora permanente de La Insignia. Doctora en Literatura por la Universidad de Boston, actualmente trabaja como directora del diploma de periodismo de la Universidad Jesuita de Lima.
Rocío publica en la sección de literatura de Ciberayllu.
Persistencia de la barbarie I y II en: La Insignia



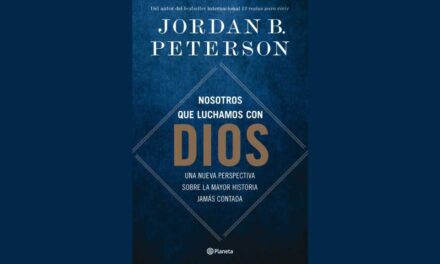


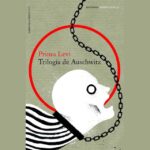



También agradezco al académico Eddie Morales Piña, este análisis del libro "Circo Pobre", que invita a no perderse la lectura…