Por Antonio Gil
«No quiero ir a Chile porque allí me llamarán la Gaby y me tomarán para el fideo», decía Gabriela Mistral desde sus innumerables exilios voluntarios por el mundo. Pues volvió, fugazmente tras el Nóbel, a recibir las ovaciones bobas y pueblerinas de ese Chile ceniciento de entonces, luego regresó su cadáver devorado por el cáncer de páncreas.
Estuvimos en la Catedral de Santiago haciendo la larga fila para verla. Es uno de nuestros primeros recuerdos de la infancia, junto con el Sputnik surcando la noche de Chile.
Y ahora sigue volviendo la Mistral a pedazos, en cajas que contienen buena parte de su obra inédita. ¿Para qué? ¿Para que la lea quién? Más allá de sus Piececitos de niño nadie lee nada de esta gran creadora de lenguaje, relegada al comidillo provinciano de esta fértil provincia en homofobias cerriles y descalificaciones escalofriantes.
¿Era o no era lesbiana? Ésa parece ser la gran pregunta de un país a una de sus máximas creadoras desconocidas. Que si Yin yin, el joven suicida, era su hijo o su sobrino o su amante. Que si hacía esto o aquello con su secretaria Doris Dana. Somos, francamente una sociedad de pavor. Y la Mistral viviendo entre nosotros habría sido como un roble plantado en un macetero. Menos mal que voló lejos, a otras latitudes.
Al vernos afanados como ropavejeros en sus documentos y apuntes, acopiados en Washington, la mujer sonreiría. «Sonreír muchas veces no es una expresión de felicidad sino una manera de llorar con bondad», solía decir. Que se queden las cajas y los manuscritos en Estados Unidos. Ahí cuando menos no se los comerán los ratones. ¿Para qué queremos más de algo que a nadie le interesa ni le ha interesado nunca? Dejemos de lado de una bendita vez la hipocresía y el arribismo cultural, tan concertacionista, y reconozcamos que salvo la que aparece en los billetes de cinco mil, nos importa un carajo la Mistral. Que no sabemos ni queremos saber nada de ella ni de su obra.
Basta de mentiras para llenar las páginas de cultura de los diarios. Chile odió siempre a Gabriela y ella nos respondió con un desdén mayúsculo. Un desprecio nunca camuflado. Que levante la mano quien haya leído Lagar o Tala. Que dé un paso al frente quienes conozcan su carta a los jóvenes de América. Basta de pamplinas. Y sus textos conocidos, sus poemitas colegiales, nos llenan de vergüenza, porque no comprendemos ni reconocemos tampoco en ellos la profunda crítica que hacía a una sociedad ferozmente injusta como ésta.
Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Ahora nos ha venido la fiebre mistraliana, de cara a los gringos que, para variar, tienen su tesoro. Que se lo queden ellos. Lo cuidarán mejor y no quedarán por ahí arrumbados como cachivaches. Ya tienen todos los manuscritos de Enrique Lihn, bien archivados en bibliotecas espectaculares, con control de humedad, de temperatura, de plagas de carcoma y de hongos. Lo de Huidobro también estaría mejor allá que convertido en fetiche de nietecitos y familiares inoperantes.
Pese a que su cuerpo está enterrado en Montegrande, la Mistral jamás regresó en realidad a Chile. Nunca quisimos a esa mujer hombruna, nunca la entendimos y no será ésta la ocasión de hacerlo. Dejemos de lado las patrañas y averigüemos si a la señora le gustaban o no las tortillas de rescoldo. Sabiendo eso nos podemos dar por bien pagados. Y nos ahorramos de pasada, una torre de cajas inútiles que hoy simulamos esperar con ansias. Y resumamos, con o sin ministra de Cultura: somos, en buen chileno, una cagada de pueblo.
Antonio Gil es escritor y periodista.
En: El Mostrador


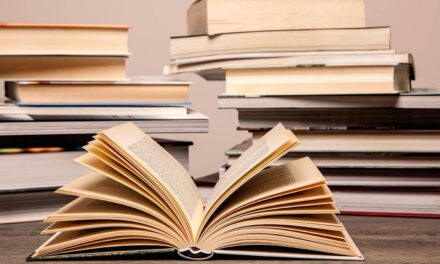







En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227