
Por Antonin Artaud
Ni mi grito ni mi fiebre me pertenecen. Esa desintegración de mis fuerzas segundas, de esos elementos disimulados del pensamiento y del alma, concebís acaso su constancia.
Ese algo que está a mitad de camino entre el color de mi atmósfera típica y la punta de mi realidad.
No necesito tanto de un alimento como de una especie de conciencia elemental.
Ese nudo de la vida al que se aferra la emisión del pensamiento. Un nudo de asfixia central.
Posarme simplemente sobre una verdad clara, es decir, que queda sobre un solo filo.
Ese problema de la demacración de mi yo ya no se presenta en su ángulo únicamente doloroso. Siento que nuevos factores intervienen en la desnaturalización de mi vida y que tengo algo así como una nueva conciencia de mi íntimo debilitamiento.
Veo en el hecho de arrojar el dado y de precipitarme en la afirmación de una verdad presentida, por aleatoria que sea, toda la razón de mi vida.
Permanezco durante horas con la impresión de una idea, de un sonido. Mi emoción no se desenvuelve en el tiempo, no se sucede en el tiempo. Los reflujos de mi alma están en perfecto acuerdo con la identidad absoluta del espíritu.
Enfrentar la metafísica que he elaborado para mí en función de esa nada que llevo conmigo.
Ese dolor arraigado en mí como una cuña, en el centro de mi más pura realidad, en ese lugar de la sensibilidad en que los dos mundos del cuerpo y del espíritu se encuentran, me he enseñado a olvidarlos mediante una falsa sugestión.
En el espacio de ese minuto que dura la elucidación de una mentira, me fabrico un pensamiento de evasión, me lanzo sobre una falsa pista señalada por mi sangre. Cierro los ojos de mi inteligencia, y dejando hablar en mí lo formulado, me concedo la ilusión de un sistema cuyos términos me escaparían. Pero de este minuto de error me queda el sentimiento de haber arrebatado a lo desconocido algo real. Creo en los conjuros espontáneos. Sobre las rutas por las cuales me arrastra mi sangre no puede ser que yo no descubra un día una verdad.
La parálisis me invade y me impide cada vez más regresar sobre mí mismo. Ya no tengo punto de apoyo ni base… me busco no sé dónde. Mi pensamiento ya no puede ir allí donde mi emoción y las imágenes que surgen en mí lo empujan. Me siento castrado hasta en mis impulsos mínimos. Termino por ser transparente para mí mismo, a fuerza de renunciamientos en todos los sentidos de mi inteligencia y de mi sensibilidad. Es necesario que se comprenda que es efectivamente el hombre vivo en mí el que está afectado y que esa parálisis que me sofoca está en el centro de mi personalidad habitual y no de mis sentidos de hombre predestinado. Estoy definitivamente del lado de la vida. Mi suplicio es tan sutil, tan refinado como áspero. Me son necesarios esfuerzos insensatos de imaginación, duplicados por el abrazo de esa asfixia sofocante para llegar a PENSAR mi mal. Y si me obstino en esa persecución, en esa necesidad de fijar de una vez por todas el estado de mi ahogo…
Llevo el estigma de una muerte apremiante donde la muerte verdadera no supone terror para mí.
Esas formas aterradoras que avanzan, siento que la desesperación que me traen está viva. Ella se desliza en ese nudo de la vida luego del cual se abren las rutas de la eternidad. Es verdaderamente la separación para siempre. Deslizan su cuchillo hasta ese centro en el que yo me siento hombre, cortan las ataduras vitales que me ligan al sueño de mi lúcida realidad.
El tiempo puede transcurrir y las convulsiones del mundo asolar los pensamientos de los hombres; estoy a salvo de todo pensamiento que penetre en los fenómenos. Que me dejen con mis nubes extinguidas, con mi inmortal impotencia, con mis insensatas esperanzas. Pero que se sepa bien que no abdico de ninguno de mis errores. Si he juzgado mal es culpa de mi carne, pero esas luces que mi espíritu deja filtrar de hora en hora, es mi carne cuya sangre se reviste de reflejos.
Un gran frío.
Una atroz abstinencia.
Los limbos de una pesadilla de huesos y músculos, con la sensación de las funciones estomacales que estallan como una bandera en las fosforescencias de la tormenta.
Imágenes larvarias que se empujan como con el dedo y no tienen relaciones con ninguna materia.
No, todos los desgarramientos corporales, todas las disminuciones de la actividad física y esa molestia de sentir que uno depende de su cuerpo, y ese cuerpo mismo cargado de mármol y acostado sobre una mala madera, no igualan la pena que supone estar privado de la ciencia física y del sentido de su equilibrio interior. Que el alma falte a la lengua o la lengua al espíritu y que esa ruptura trace en las llanuras del sentido algo así como un amplio surco de desesperación y de sangre, he aquí la gran pena que socava no la corteza o el armazón sino el TEJIDO de los cuerpos. Hay que perder esa chispa errante la cual uno siente que ERA un abismo que acumula consigo mismo toda la extensión del mundo posible, y la sensación de una inutilidad tal que ella es como el nudo de la muerte. Esta inutilidad es como el color moral de ese abismo y de esa intensa putrefacción, y el color físico es el gusto de una sangre surgiendo a borbotones a través de las aberturas del cerebro.
Es inútil que me digan que esa emboscada la llevo en mí; participo de la vida, represento la fatalidad que me elige y no puede ser que toda la vida del mundo cuente conmigo en un momento dado puesto que por su naturaleza misma ella pone en peligro el principio de la vida.
Hay algo que está por encima de toda actividad humana: es el ejemplo de esa monótona crucifixión, de esa crucifixión donde el alma no acaba nunca de perderse.
Jamás podrá tener alguna precisión esta alma que se ahoga, ya que el tormento que la mata la desencarna fibra por fibra, ocurre por debajo del pensamiento, por debajo de donde puede llegar la lengua, puesto que es la trabazón mismo de lo que la torna y la mantiene espiritualmente aglomerada, la que se rompe a medida que la vida la convoca a la constancia de la claridad. Jamás habrá claridad alguna sobre esa pasión, sobre esa suerte de martirio cíclico y fundamental. Y sin embargo ella vive, pero con una duración de eclipses donde lo que huye se mezcla perpetuamente a lo inmóvil, y lo confuso a esa lengua penetrante de una claridad sin duración. Esta maldición es de una gran enseñanza para las profundidades que ella ocupa, pero el mundo no entenderá su lección.
Cuando me pienso, mi pensamiento se busca en el éter de un nuevo espacio. Estoy en la luna, así como otros están en su balcón. Participo en la gravitación planetaria en las fisuras de mi espíritu.
La vida se va a hacer, los acontecimientos van a sucederse, los conflictos espirituales se resolverán y yo no participaré en ellos. Nada puedo esperar ni de lo físico ni de lo moral. Para mí es el dolor perpetuo y la sombra, la noche del alma, y no tengo voz para gritar.
Dilapidad vuestras riquezas lejos de ese cuerpo insensible al que no afecta ninguna estación, ni espiritual ni sensual.
He elegido el dominio del dolor y la sombra como otros el de irradiación y acumulación de la materia.
No trabajo en la dimensión de un dominio cualquiera.
Trabajo en la única duración.
Del libro Carta a los poderes, Antonin Artaud

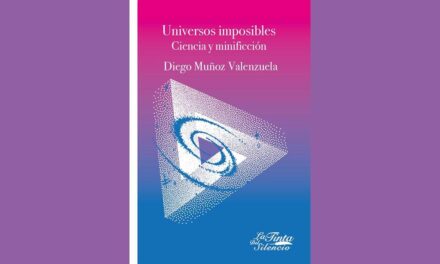








En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227