Por Camilo Marks
Las novelas de Ian McEwan oscilan entre dos vertientes: lo tétrico, siniestro, amenazante, incluso macabro -Amsterdam, Sábado, Expiación-, o una tendencia más introspectiva, burlesca, y algo parecido a las miniaturas en cuanto al desarrollo argumental -Amor perdurable, En las nubes o El viajero-.
McEwan, quien durante una fase pareció la nueva estrella de la novelística inglesa, superando a su celebrada generación, la de Martin Amis, Julian Barnes, Graham Swift, se ha vuelto repetitivo, pedante, circular, rebuscado.
Chesil Beach, su último título, se apoya en la más tenue de las premisas, en fruslerías que rozan lo pueril, la anécdota microscópica, las minucias costumbristas. Por eso, asistimos a un milagro al constatar que el volumen consigue atraer, y ello hay que atribuirlo al virtuosismo estilístico de McEwan y a su talento para transformar la banalidad en situaciones relevantes. La historia puede resumirse en muy pocas líneas: Edward y Florence, dos jóvenes veinteañeros, se casan en el verano de 1962; ambos son vírgenes y mientras ella proviene de la clase media alta, él pertenece a los estratos rurales de escasos ingresos. Florence aspira a convertirse en una gran violinista; Edward, licenciado en Historia, posee ambiciones más vagas o difusas. Todo esto se va sabiendo de modo gradual, porque Chesil… se ocupa, en sus tres cuartas partes, de la noche de bodas propiamente tal o de los antecedentes de cada uno de los protagonistas que preceden al magno acontecimiento. Es difícil creer que en 1962 dos personas educadas, cultas e inteligentes carecieran de la más remota idea acerca de lo que es una relación sexual. Pese a ello, McEwan se las arregla para otorgar visos de realidad a un pasaje de una inverosimilitud increíble, y el mérito reside en su prosa estudiada y su oficio. Ella y él están profundamente enamorados, y Chesil… insiste en ese aspecto que sustenta a la pareja hasta la majadería: antes del momento en que se quiten las ropas y procedan a actuar de manera desastrosa, el relato acude a sus reminiscencias, la admiración mutua que se profesan, el cariño innegable que sienten el uno por el otro.
El drama, como ya lo dijimos, es que ninguno de los dos sospecha qué es lo que se hace, no se hace, se debe hacer, hay que postergar para más adelante, tiene que llevarse a cabo o bien suspenderse su ejecución cuando un hombre y una mujer se acuestan. McEwan se detiene en torno a estas y otras fascinantes maniobras mediante sucesivas variaciones, y como el tema se agota pronto, reseña el pasado de sus personajes, describe los medios sociales en los que se criaron, aporta un panorama general de la política, la economía y la cultura en Gran Bretaña hacia 1960. El trasfondo conforma, pues, una manipulación diversionista frente a lo que va a ocurrir, signado por la ignorancia, la ineptitud y los puntos de vista de Edward y Florence ante lo que, en términos biológicos, se define como el concúbito carnal. Mientras Edward, en su completa inexperiencia, presenta una alta dosis de temor e incertidumbre y asume una responsabilidad anticipada por el buen o mal resultado de lo que venga, Florence piensa en forma clínica: se echa la culpa de todo, está convencida de que hay muchas cosas en ella que no funcionan y, en especial, experimenta un rechazo profundo, un asco, una mezcla de pánico y desagrado visceral ante la mera idea de ser poseída por un varón. McEwan describe bien lo antes dicho, aun cuando cualquier lector se hará la pregunta del milenio: ¿cómo es posible que dos personas que se aman, se entretienen juntas, podrían hablar sin tapujos, lleguen a la calamidad sólo a causa de la impericia y el oscurantismo? En la medida en que la trama se hace tolerable, tensa, gracias a los ardides del escritor londinense, Chesil… logra funcionar en el terreno literario; empero, se requiere una alta dosis de buena fe o credulidad para aceptar los hechos tal cual se nos exponen.
Y puesto que es imposible, utópico, absurdo, abordar una ficción basada única y exclusivamente en el epidérmico episodio central, el narrador divaga acerca de la formación del cuarteto de cuerdas dirigido por Florence (mucho después, debuta con el agregado de una viola en el Quinteto en re menor de Mozart), en las tajantes y excéntricas afirmaciones de Violet, madre de la heroína, en lo mal que se comía en las islas británicas en aquellos tiempos (¿alguna vez ha sido de otro modo?), en los incipientes grupos de rock -Edward siente una enorme atracción por esta música, incomprendida por Florence-, en las respectivas familias de los novios y en una serie de tópicos, mayores y menores. Sin embargo, Chesil…, si no hubiera sido un libro concebido por Ian McEwan, sería de una insipidez y trivialidad inaguantables.
Ian McEwan
Nació en Aldershot (Inglaterra) en 1948 y estudió en la Universidad de Sussex y en la de East Anglia. Su primera obra publicada fue la colección de relatos Primer amor, últimos ritos (1975). Luego vendrían novelas como El jardín de cemento (1978), Niños en el tiempo (1987), Los perros negros (1992) y Amor perdurable (1997). En 1998 obtuvo el Booker Prize por su novela Amsterdam. Su fama creció aún más con la publicación de Expiación (2001). Sus más recientes novelas son Sábado y Chesil Beach.

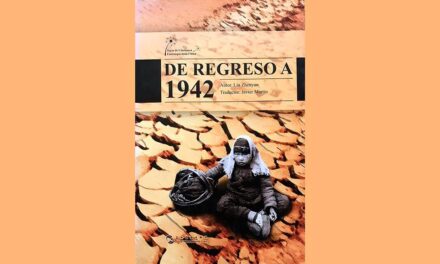

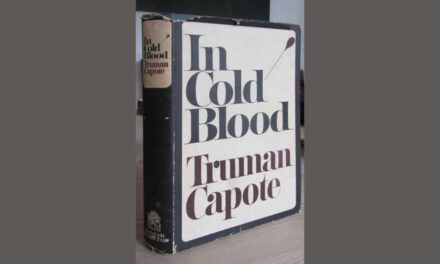
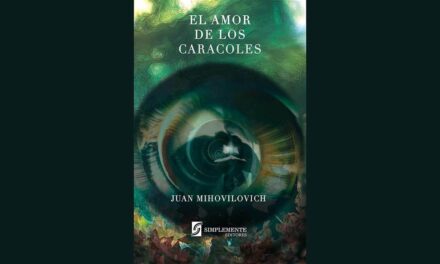





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/