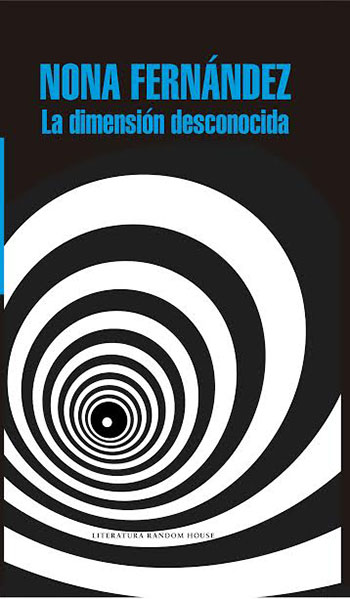 Por Josefina Muñoz Valenzuela
Por Josefina Muñoz Valenzuela
La última novela de Nona Fernández (Literatura Random House, 2016), hace honor a su nombre y nos introduce en una dimensión que incorpora de manera sorprendente características del drama griego, de la épica y de la poesía, en un tiempo que mezcla presente, pasado y futuro. Muchos de los lectores recordarán la atrayente y siempre inquietante serie norteamericana de los setenta que da nombre a la novela, que lograba mantenernos en un embrujo que generaba interrogantes sin respuesta.
El eje articulador es la confesión hecha en 1984 por Andrés Valenzuela Morales, alias Papudo, 28 años, en su calidad de agente de los servicios de seguridad de la dictadura. Estaba en una situación límite y decidió ir a la revista Cauce, confesando su participación y conocimiento del destino de un gran número de personas detenidas y desaparecidas a manos del grupo que integró por muchos años. Habló con la periodista Mónica González, sabiendo que eso significaba para él una sentencia de muerte a manos de sus antiguos compañeros.
Como en la épica, tiene un epíteto nada de glorioso: “el hombre que torturaba”, personaje que se va construyendo desde la realidad de sus propias confesiones y el talento imaginativo y relacional de la autora, que leyó su testimonio y va uniendo así los hilos rotos de una realidad fragmentaria de la cual fue testigo desde su niñez hasta los últimos años, en que colaboró en guiones de cine y televisión relacionados con la Vicaría de la Solidaridad y derechos humanos. También se incluye el regreso del agente treinta años después de su confesión, y las reflexiones de la autora en el capítulo de cierre de la novela, por lo que enfrentamos un período histórico de nuestro país de más de cuarenta años, del cual participamos como niños o como adultos.
Pero no es solo “el hombre que torturaba”, ya que la novela despliega otras dimensiones de su vida: fue un niño que caminó por las playas de Papudo, su lugar de infancia feliz y añorado; también tuvo su propia familia; sintió dolor, angustia, arrepentimiento, pena; tuvo sus propios fantasmas y miedos; también tuvo atisbos de compasión. Y quizás, cuando fue a confesar y dijo que por fin ya no se levantaría y se acostaría con olor a muerte, creyó que eso era posible.
En la novela encontramos muchas interrogantes que van despertando otras propias a medida que avanza la lectura, permitiendo así aventurar nuestras propias respuestas e interpretaciones. Sus páginas interpretan como pocas una de nuestras épocas más oscuras y abisales, donde la gran pregunta será sobre las dimensiones desconocidas que pueden surgir en cada ser humano, en cada uno de nosotros, desde el rol que nos tocó (¿escogimos?) vivir, en el “lado” del que nos sentíamos (o éramos) parte.
La autora trae al presente el testimonio de un sobreviviente de los suicidios colectivos en la isla de Okinawa, Segunda Guerra Mundial; la instrucción imperial era suicidarse detonando granadas que les habían entregado y no rendirse. Como las granadas no funcionaron, surgió la dimensión desconocida: los civiles, desesperados, tomaron gruesas ramas de árboles y mataron a palos a sus mujeres, hijos, madres, con la convicción de estar haciendo algo heroico y necesario. Y en la página 88 leemos “El joven Kinjo, que ahora es un viejo, dice que no es tan difícil transformarnos en lo que más tememos”.
Un leitmotiv está siempre resonando, “las voces de la cripta”, el coro griego que nos interpela para que no olvidemos la tarea fundamental de recordar a cada una de esas personas que, como sociedad, englobamos en un grupo que nominamos detenidos desaparecidos, soslayando sus nombres y sus vidas: Recuerda quién soy… Recuerda dónde estuve… Recuerda lo que me hicieron… Dónde me mataron, dónde me enterraron. Tal vez esas mismas palabras resonaban en la mente de Papudo cuando ya no pudo resistir: “Después no aguanté más. Fui a la revista e hice lo que hice”. Esas mismas voces y el testimonio de Kinjo cuestionan de manera muy profunda nuestra creencia de que jamás haríamos aquello que declaramos abominar.
Muchos nombres de personas que fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas, que conocimos o no, cruzan las páginas del libro: los hermanos Flores, el Pelao Lito, Lucía Vergara, Alonso Gahona y su hijo Yuri, el Quila Leo, Carlos Contreras Maluje, José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Santiago Nattino, José Weibel… La autora imagina la vida cotidiana de cada uno, sus rutinas, la relación con sus hijos, en un paralelo con su propio presente, en que hay desayunos, preparación de colaciones, temores, recomendaciones, conversaciones, recuerdos. Y allí se intercalan las confesiones de Papudo, con las que va armando esas historias incompletas y dramáticas de cada persona, las torturas sufridas, la resistencia de muchos a delatar a sus compañeros, el quiebre vital de aquellos que se sintieron obligados a sumarse a sus torturadores para salvar a sus propias familias.
La novela tiene una narrativa marcadamente oral, más propia de la épica; “el hombre que torturaba” habla sin detenerse, porque ya abrió las compuertas cerradas tantos años. Sus palabras hacen que todos esos seres humanos que vigiló, torturó, vio morir asesinados, hizo desaparecer, vuelvan a tener la presencia de las personas que fueron. Y este antihéroe vive y vivirá en un mundo poblado de monstruos, que ya no son cíclopes ni hechiceros, sino el grupo al que perteneció y, por supuesto, él mismo. En la página 194 leemos: “… el hombre que torturaba ha sobrevivido a su viaje por el espacio, pero su odisea contra la soledad y el miedo apenas comienza”. Y aunque en ese momento ya está viviendo fuera de Chile, en “Un territorio desconocido, pauteado por un tiempo muerto y sin traducción”, en el que hace algo nuevo como parte de su nueva vida -recoger callampas- no logra olvidar su vida anterior.
Al inicio me refería a la presencia de la poesía en esta novela. Nona Fernández señala que “el hombre que torturaba” hablaba con frases cortas, y en la novela va intercalando fragmentos de su confesión. De manera simplista podría decirse que se leen como poesía solamente porque sus frases están transcritas en vertical, pero hay en ellas una potencia lírica, una especie de grito asordinado que va relatando horrores sin tener mayor conciencia de que lo son, pero capaz de despertar en los lectores una intensa emoción. Y cuenta cómo comenzó en lo que sería su trabajo por muchos años:
“A mí me gustaba el mar.
Quería ser marino, para estar en el mar.
Pero entré a la Fuerza Aérea.
Partí en la Base de Colina. Duré poco.
Luego me mandaron a la Academia de Guerra
a cuidar prisioneros de guerra.
Así me dijeron: prisioneros de guerra”.
Sin duda, en el período de dictadura se violaron los derechos humanos de manera consciente, deliberada y sistemática, pero también esta novela nos muestra cómo, cualquiera de nosotros, puede abrir una caja de Pandora solo por el atractivo irresistible de desafiar lo prohibido, sin imaginar las trágicas consecuencias de ese acto. Recuerda la escritora un capítulo de La dimensión desconocida en que un hombre encontraba un libro con una inscripción que prohibía su lectura, porque ella causaba la muerte. Por supuesto que lo lee y así mueren él y muchos otros. Y en nuestra realidad, llega un momento en que se hace urgente sacar del país la confesión de Andrés Valenzuela y entregarla a un contacto en EE.UU. La periodista le pide a un amigo que viaja que lleve el documento sin leerlo, pero él no resiste y desata la caja de Pandora. Se publica su contenido y los servicios de seguridad de Chile desatan de inmediato un operativo despiadado que, entre otras consecuencias estremecedoras, significó el asesinato por degollamiento de Guerrero, Nattino y Parada.
La novela enfatiza la importancia de conocer y reconstruir hechos que sucedieron durante la dictadura militar y que transformaron de manera profunda a todos nosotros, los habitantes del país. Para que ello suceda, es necesario sumar lo individual y lo social, los hechos y la imaginación, las creencias y las certezas, las palabras dichas y pensadas, porque así se va armando el tejido social, esa trama a la cual contribuimos con largas franjas o mínimas hilachas que, no lo sabemos, podrían llegar a tener un peso relevante para futuros acontecimientos y, desde luego, para desarrollar una sociedad más inclusiva y democrática. Y aquí está, una vez más, la desafiante pero humana tarea de contar la historia con los escasos elementos que tenemos y desde el pequeño espacio en que vivimos.
En una parte de su confesión, “el hombre que torturaba” cuenta sobre la primera vez en que no pudo mentirle a su mujer cuando ella le preguntó si participó en la matanza que mostró la televisión:
Una vez volví de un operativo
con los pantalones manchados de sangre.
Yo no me di cuenta, pero mi mujer sí.
Ella me preguntó si venía de la masacre
que había salido en la televisión,
esa del par de casas baleadas
en Las Condes y en Quinta Normal.
Siempre le mentía, pero esa noche no pude.
Vi su cara cuando le contesté que sí.
Su cara me dio miedo.
Su silencio me dio miedo.
Esa noche comencé a soñar con ratas.
Con piezas oscuras y con ratas.
Ratas que me miraban con ojos rojos.
Ratas que me seguían y se encerraban conmigo,
colándose por entre medio
de mis pantalones manchados de sangre”.
Y más adelante, cuando ya vive fuera de Chile, con otra identidad, sabe que continúa siendo el mismo, el del pasado que no puede hacer desaparecer ni olvidar y dice:
“No tengo mucho tiempo.
Sé que tarde o temprano van a llegar.
No importa dónde me esconda.
No importa el tiempo que haya pasado.
Va a ser muy rápido, quizá no me voy a dar ni cuenta.
Tendrán los ojos rojos de un demonio que sueña.
Me encontrarán aquí o donde sea,
y alguno estará dispuesto
a manchar sus pantalones con mi sangre”.
Quiero detenerme en las páginas finales: “Tengo esta última escena que he decidido escribir”. Refiere una conversación con M, en la cocina, en medio de tareas domésticas y aborda el tema de Frankenstein de la novela de M. Shelley, en que al final se va a esconder al Ártico “huyendo de sí mismo y de los crímenes que cometió”. M piensa que es y será siempre un monstruo. La autora escribe: “Mientras enjuago tenedores y cucharas pienso que es cierto, el monstruo es un monstruo. Pero hay una salvedad: él no eligió ser lo que es”.
Y ahí están ambas posiciones; creo que, enfrentados a estos temas, todos nos sentimos identificados con uno u otro lado, pero más que encontrar respuestas definitivas, la capacidad de reflexionar sobre aquello que nos inquieta podría ser el camino más iluminador. Como Frankenstein, Andrés Valenzuela no eligió ser lo que fue: quería ser marino para estar en el mar. Confesó y se arrepintió, pero según M, seguiría siendo un monstruo, solo que arrepentido. Recuerdo también en este punto un libro que deslumbró a nuestra generación: “Más que humano” (More tan human), de Sturgeon. Una especie de utopía de un nuevo ser -más que humano- nacido de la confluencia de peculiares “talentos” de varios, cada uno con diferentes poderes nacidos precisamente de sus características diversas. En la década del 50, los efectos de la Segunda Guerra habían producido en gran parte de la humanidad no solo una crisis vital, sino un sentimiento de ser “less than human”, algo que parece revivir en nuestros tiempos.
Pertenezco al grupo de los que compadecemos a Frankenstein. Quizás la capacidad de compasión es la que nos hace más humanos, sin que ello signifique renunciar a la debida justicia. Entender que tenemos dimensiones desconocidas que pueden surgir a pesar de nuestras convicciones nos permitirá, tal vez, lidiar de mejor forma con esos fantasmas que regresan periódicamente y nos asustan, sobre todo, porque nos vemos reflejados en ellos.
La novela se cierra con una carta de la autora para Andrés, escrita también con las mismas frases cortas y de la que transcribo unos fragmentos:
“Arrastrándome llego hasta su almohada.
Me cuelo en su sueño y escribo con un corvo
las palabras que usted me ha dictado, para que queden resonando
como señales de humo lanzadas al infinito”. (…)
“Usted tiene razón.
Nada es bastante real para un fantasma”.
Abril de 2017

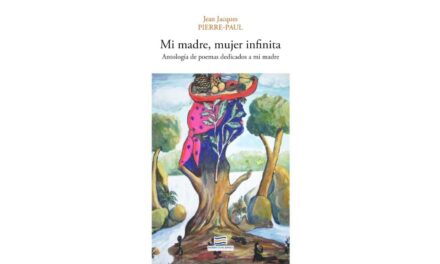
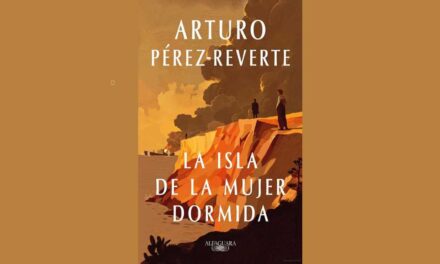
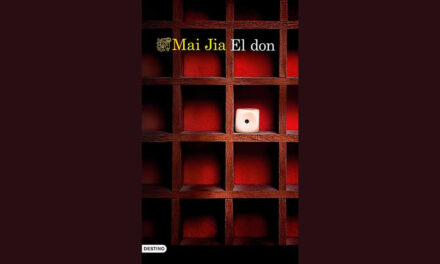






En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227