 Yo no temo a los muertos
Yo no temo a los muertos
que no ha sembrado mi mano.
Alejandra Basualto (Electra 1983)
Era el año 2012 cuando falleció el poeta Miguel Arteche, en pleno invierno. Fue en la tarde de su velorio que nos conocimos con Alejandra, custodiados por amplios muros blancos y el frágil silencio del templo. Tal vez Arteche de eso hubiera estado satisfecho, o quién sabe, tanta fama tuvo de complejo el caballero… Y lo cierto es que con Alejandra nos conoceríamos al año entrante, cuando llegara a sumarme a su taller, en la querida Trastienda. Tal vez historias así llevan a decir a las personas cosas como: “cuando nos conocimos por primera vez”, como si fuera en realidad factible conocer a alguien por segunda vez, además. Lo que sí, es que, desde aquel entonces hasta la fecha, hemos ido armando una amistad cada vez más cordial, por eso es que, también me siento agradecido y sanamente orgulloso de presentar esta nueva entrega poética de Alejandra; sus poemas más recientes o últimos.
Se titula: «Cuchillos», y no en alusión al cubierto que aguarda en la mesa junto del tenedor, la cuchara y el plato (ese mínimo paisaje, de hecho, no figura en este libro). Es más bien un recurso sonoro, una palabra sola que suena con su platería y con su ritmo. A pesar de armar un conjunto reducido en su tamaño, por ser libro delgado como vena, es en realidad más ancho en el porte de los días y los meses en que estuvo escribiéndose, codo a codo con la muerte al decir de Enrique Lihn. Aunque la brevedad de la extensión posee una sintonía con otro aspecto que, de paso, parece hacerle rima: el uso del verso corto y cortísimo en cada zona de estas páginas. Esto, verdaderamente, no es ni invención ni exclusividad de nuestra poeta, pero sí su intensidad introspectiva y al mismo tiempo declaradora de un dolor tan personal y tremendo que toca todos sus límites con lo colectivo: el manto negro del luto que nos ofrece la muerte.
Acompañan a la edición algunos dibujos de presencia ligera; croquis, digamos: una mano, plantas, flores, aunque entre los versos habite otro paisaje, acunado entre “horizontes / de piedra” (p. 24), más en sintonía a la condición estéril, o como dice evocando el poema de T.S. Elliot: “baldía / la tierra” (p. 24). En los de Alejandra, hay versos meticulosamente tallados y detallados, con dolorosa arte poética; paradójicamente sanando en cuanto escrito. A pesar de ser palabras, es decir una porción ajena al cuerpo, no lo son a la vida, que, a pesar de ser tan amplia y grande, cuando la visita así la muerte, le cambia su color de sueño. Yo leo que, en estos poemas últimos de Alejandra, ese cambio es legible al contraste con gran parte de su obra en verso escrita antes, desde “El agua que me cerca” (1984) a “Las malamadas” (1993) y también su “Casa de citas” (2000), pues ahora brilla aquí un oscuro dolor que en anteriores plazos de vida no tuvo tal relumbre en la altura de la voz; encima organizando el conjunto con gran pericia y sentido constructivo: con justicia un libro.
Llevar a cabo esa arquitectura conceptual del poemario, lo permiten las palabras obtenidas a través de un sentido rito: las traducciones de unos susurros que, de íntimos, miden el dolor que sangra su extensión singular de forma irrepetible, cuando se siente: “el / corazón / en / un / corset / con / muchas / amarras” (p. 15). Se trata de la voz de un dolor cuya raíz arde en el morir de nuestros difuntos, en palabras de Alejandra: “mis muertos amados”, a quienes les está dedicado este conjunto elegiaco y agudo, como un sencillo y desesperado mensaje… Claro, porque los dolores invocan una suerte de tortura, como un martillar agazapado y sin sonar, en donde “El martillo / es una boca / una mano / un respirar / sin nombre” (pp. 33-34), confiesan las palabras de la poeta, atravesando lagunas interiores como inmensos aires de sanación ilusoria y honesta: toda una descripción del estado de los materiales del alma. Y todavía así, en lejana orilla del más secreto corazón, la pregunta humana y radical permanece con sus mil ojos abiertos: “dónde estás” (p. 37, en el poema titulado “Fuego”). Aquí y por otras partes del conjunto, la autora integra los signos de interrogación y de exclamación a las palabras mismas; no precisa evidenciarlos. Ni tampoco los signos de puntuación.
Acaso por ayuda de eso mismo es que son cruzados de un ritmo eléctrico los aires de estos dieciséis poemas. Y esa virtud no brota de por sí simplemente cuando el verso se ve reducido a la extensión de una palabra sola. De hecho, no ocurre en montones de las odas del Neruda de mediados de siglo. Acá, Alejandra, hace un ritmo a la vez cortado y directo que la sintaxis obliga, diferenciándose de otros cultores del verso breve –como Cecilia Casanova–, quebrando y torciendo, pero en dirección precisa a un secreto fondo que toca e inocula en un relámpago, como si en la imagen de un negativo fotográfico: herida del poema impreso: “despojo / cadencia / deshielo / cadena” (p. 24), en el decir de la autora. Si es por mencionar una filiación poética, mencionaría a Gonzalo Rojas, por el poema titulado “Contra la muerte” (p. 21) y ese “carbón de la infancia” (p. 38) que aparece en “El ojo izquierdo” (p. 38).
El lector traza o trepa, como puede, estas heridas escritas en idioma español, libro adentro. Es gracias al defecto inherente de exhibirse en la página, por impresos, que los poemas lucen como –pero sólo como– cuchillos: con lo vertical del alto abajo de la página alargada y clara como antebrazo femenino o nube o pétalo. Estos poemas como cortes por estar arrojados a una verticalidad que también tiene la indagación que hace el cuchillo, cuando en su búsqueda rasga y corta y hiere. Si acaso en lo hondo guardamos estos sentimientos sinceros, acaso los únicos que no es dado negar, el cuchillo tampoco pueda herirlos más que siendo sinónimo o semejanza, mientras otro dolor es el multiplicado, dice la poeta: “es solo / sangre / herida / despojo / y tanto / desamparo” (p. 34). Percibo que en eso radica el título del libro…
Esa verticalidad que tiene el cubierto posee un sinuoso eco en la forma de la carretera, además. La misma que dibujamos en la mente al leer el poema que nos introduce al libro: “Viaje para una despedida” (pp. 11-15). Se trata de un traslado de horas largas como heridas recientes, donde el paisaje se ofrece como un telón de fondo propicio a esta desolación inédita e insidiosa que “engulle / los kilómetros” (p. 13). Aquel poema, como el último, están levemente desmarcados del centro del libro que está armado como una nueva sección. Y aquella está entregada, como un mensaje u ofrenda “A Lucho” (dedicatoria todavía más profunda e íntima que la inicial). Esta zona intermedia del libro, a su vez, congrega dos secciones apenas separadas por un dibujo floral, tal es el grueso del libro, como vena: por donde un ángel “bucea / en / las / penumbras” (p. 30). Y la penumbra tiene color de luto y tiene color de noche, como en los poemas “Cuadrado” (p. 25) y “La noche” (p. 26), precisamente, ambos en esa zona central. (Llama la atención que en la portada aparezca, al costado del retrato, un negro cuadrado, como un vaso comunicante con una de las profundidades del libro).
El Presente es el difícil tiempo que dura en estos poemas. Ese tiempo que casi nunca es pausa ni detención, como sí pueden serlo a veces, o demasiadas veces, ciertos recuerdos; el Presente nada más existe durando… El poema “La sed” (p. 29), sin aspavientos lo invoca: “vejez” (p. 29), dispuesta verticalmente, de hecho, es la única palabra del libro, junto a la del título mismo, que va ubicada de esa forma, lo que obviamente le concede una relevancia en el conjunto. Además, aquel estado del tiempo es también señalado cuando el libro parte, pues se indica un dato de la realidad, aunque casi en la forma de una advertencia: “atardece” (p. 11). Así, en el tiempo de la vida, vejez y atardecer pudieran operar como iguales.
En fin, se trata de un conjunto orgánico y coherente, rasgos que le vienen también a razón del arco que tiene en la tensión de inicio a fin, llevando al lector como en una embarcación por sus negras aguas, domando con el arte del remo: la palabra del verso con su noche arriba. A partir de esto es que se percibe la tónica de “lo último”, “lo final” y “lo fatal”. Junto de un paso desde lo claro hacia lo oscuro, un poco como las tapas del libro: una xilografía enmarcada de color blanco y de sagaz herida, mientras que en la contratapa duran los numerosos anillos y surcos del tronco de un árbol en una fotografía, de tono oscuro, evocando la madera en que se tallaran imágenes… En estos poemas es también de esa forma: la invitación es a leerlos y releerlos.
Felipe Eugenio Poblete Rivera
Viña del Mar y otoño 2017
Selección de poemas de “Cuchillos”
De vez en cuando
el
ángel
que
bucea
en
las
penumbras
enceguece
sin
pena ni gloria
prisionero
en
un
pozo
husmea
su
propia
sangre
sin
más
remedio
que
arrebujarse
entre
sus malheridas
alas
Elegía del agua
cinceles sobre la materia
ilegible
de los cuerpos
gotas
pura filigrana
corroen
ladrillos
huesos húmeros
hebillas
ahora
tallos
remiendos
botones
el viento que susurra
y poco más
Martillo de la sangre
el martillo
de
la
sangre
convoca
tempestades
arremete
y no desdeña
subterráneos
mazmorras
siluetas grises
horas filudas
descampados
el martillo
es una boca
una mano
un
respirar
sin nombre
rostro
palabras
es solo
sangre
herida
despojo
y tanto
desamparo
cuando
la noche
doblega
no hay serruchos
martillos
ni clavos
solo
fiereza
hielo
dientes
nada hay
que custodie
ya
nuestros
sueños


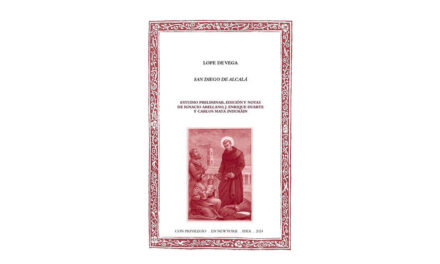

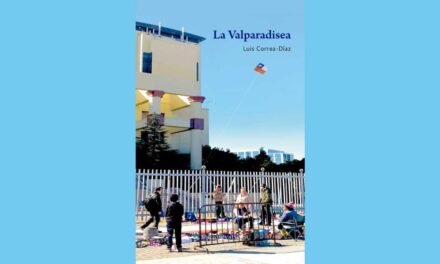

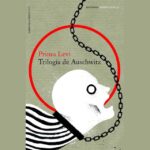



También agradezco al académico Eddie Morales Piña, este análisis del libro "Circo Pobre", que invita a no perderse la lectura…