
Por Andreas Kurz
Los críticos literarios franceses no leen. Parafraseo esta afirmación categórica que figura en uno de los ensayos que conforman el libro Resistencia a la teoría, del teórico Paul de Man cuyo idioma materno –uno entre varios– es el francés.
De Man exceptúa a Jacques Derrida. Éste sí lee: a Rousseau y a Lévi-Strauss. Los lee y luego los desconstruye. Los otros no leen: Foucault, Blanchot, Bataille y, por supuesto, Roland Barthes. ¿Qué hace un crítico literario si no lee, ni desconstruye? Una respuesta muy trillada es: se muere. Barthes murió el 25 de marzo de 1980 en París porque no leyó un signo de tránsito. Lo leyó mal. Pero leer mal y no leer son cosas diferentes. ¿Entonces Barthes sí leyó, pero sus lecturas no valen? Quizás sí valen, pero son muy peligrosas. Matan. No matan, sino suicidan. Entonces no son tan peligrosas porque sólo afectan al lector. Según Paul de Man, Barthes no era lector porque nunca hablaba de sus lecturas, sino a partir de ellas de mil y una cosas que no tienen nada que ver con la literatura. La lectura no lo mató. ¡Que viva Barthes!
La lectura muchas veces lo habrá acercado a la muerte, porque Barthes era un buen lector, aunque no el close reader que De Man hubiera podido adorar, con el que hubiera podido formar la academia estadunidense que idolatra a Derrida.
Barthes era un lector arraigado en el mundo, un lector como Bertolt Brecht lo había exigido. Brecht era el escritor que el crítico Barthes había buscado. Barthes necesitaba a Brecht. El más francés de todos los críticos franceses encontró a su doppelgänger en Alemania. Brecht murió en 1956, pocos años después de sus primeros éxitos –de escándalo casi siempre– en los escenarios franceses. Barthes escribe verdaderos himnos sobre las representaciones de la Madre Coraje, los conceptos teóricos del dramaturgo, su empleo de los efectos de distanciamiento, etcétera. Es poco probable que el crítico y el hombre de la práctica teatral se conocieran. Si se hubieran encontrado –en los pasillos de algún teatro parisino, la universidad, alguna recepción diplomática–, el encuentro posiblemente habría sido desastroso para ambos.
Admiro a usted, Monsieur Brecht. Usted da un lugar a la literatura, le da cuerpo porque la separa de la ilusión, de la mimesis. Yo quiero que el lector de literatura sea como los espectadores de su teatro: consciente del engaño, siempre atento y siempre capaz de cambiar el mundo, por lo menos su mundo, a raíz de una lectura. El lector debe buscar la distancia, evitar el texto, evitar la evasión para evadirse hacia el mundo. Blanchot busca el espacio literario. Usted, monsieur Brecht, lo ha encontrado. El espacio literario donde se encuentran la muerte y la vida, donde se aniquila el tiempo para que otro tiempo pueda surgir, este espacio está en sus obras, mon cher Brecht.
El dramaturgo había nacido en Augsburgo, ciudad bávara. Los años en Munich, el exilio en Dinamarca y Estados Unidos, finalmente la década final en Berlín no habrá pulido su acento pesado. No creo que Barthes hubiera percibido su francés como delicia acústica. Menos creo que Brecht le hubiera contestado con finuras teóricas o ideológicas. Me imagino, al contrario, una respuesta cortante rayana en grosera que no escondería el desprecio de Brecht ante esas manifestaciones de un muy elegante y muy instruido intelectualismo burgués. Lo sabemos gracias a Hoffmann: hallar al doppelgänger no suele ser placentero.
El alemán era un hombre de la práctica; hasta sus escritos teóricos pueden leerse como instrucciones para actores, directores y escenógrafos. Brecht realmente quería cambiar el mundo mediante la literatura que sólo puede ser una herramienta, nunca un fin en sí mismo. Barthes era un hombre de la teoría, su mundo coincidía con la literatura: textos, signos, y fuera de los textos más signos. La política: un signo. La historia, la ideología, la fama: puros signos. Signos que actúan, que influyen en lo cotidiano, signos que construyen el mundo. Signos que construyen la literatura y ésta construye los signos: un círculo vicioso, un espacio herméticamente cerrado del que nadie escapa, que nada tiene que ver con los textos abiertos de Brecht que procuran infiltrarse en la realidad, para que, desde su interior, surja la vaga posibilidad de un cambio, una transformación del mundo. El único mundo que, con Barthes, se transforma es la literatura misma, son los signos que han perdido sus significados. Si Derrida dice que nunca los han tenido, que la literatura, el lenguaje en general son tanteos hacia la “huella” que no es y sí es, la página en blanco de Mallarmé, el significante puro que es todos los significados, la huella que sólo en la muerte se manifestará, entonces Barthes le contesta –fino, pero en el fondo más grosero que el rústico Brecht– que se equivoca: la literatura en sí es la huella y se manifiesta con cada lectura, la literatura significa y el crítico es capaz de revelar los significados.
Barthes nos sumerge en un juego desesperado y desesperante. Los signos forman un mundo, pero nunca nos dice si son el mundo o su mundo. El crítico, profeta y sacerdote del dios autor y, como tal, pieza más poderosa en el juego, nos revela significado y mecanismo de los signos. Estas revelaciones, sin embargo, son –ellas mismas– textos maravillosos, literatura pulida y cercana a la perfección. ¿Quién nos revela el significado de las revelaciones? ¿Otro crítico, el mismo Barthes? Nos encontramos ante una paradoja y, no cabe duda, Barthes la construye deliberadamente. El francés no puede creer en el poder contestatario de la literatura practicada por Brecht, pero sí cree en el poder del exégeta. El autor de Madre Coraje pretende que su obra cambie el mundo de los espectadores; el autor de los Ensayos críticos está convencido de que antes se necesita a un crítico quien diga al público que Brecht pretende mediante Madre Coraje cambiar sus actitudes e idiosincrasias.
Sin profeta no hay Mahoma, sin Barthes no hay Brecht en Francia, no hay Robbe Grillet en general, no hay Flaubert en el siglo xx, quizás ni siquiera hay Lévi-Strauss. El profeta, en este caso, busca a sus dioses. Brecht y Robbe Grillet son los dioses mayores de la modernidad, Flaubert el del siglo xix. Hay muchos dioses menores y aún más ídolos falsos en la cosmogonía de Roland Barthes. De todos modos, los dioses poco importan, sus dichos apenas en boca de su intermediario forman la religión.
Barthes inventó y confesaba varias religiones: estructuralismo, postestructuralismo, semiología, historicismo, biografismo, antropología lingüística, mitología, etcétera. El crítico busca un lenguaje que pueda expresar la literatura, un metalenguaje que nos permita hablar de un fenómeno basado en el lenguaje. Se trata, no cabe duda, de otro círculo vicioso, dado que cualquier metalenguaje –hasta los de la lógica formal– desarrolla una gramática propia que inevitablemente evoluciona, es decir, se vuelve histórica y deja de ser la herramienta neutra y exacta deseada por la teoría literaria. Barthes lo sabe y confiesa en entrevistas y encuestas que él es un políglota que maneja varios idiomas críticos a la vez. No aplica un método para analizar un libro, sino busca un libro para aplicarlo a un método, adecuarlo, moldearlo en una estructura que vuelva tangible y legible el texto. Barthes debe cerrar los oídos ante los veredictos de Foucault y Derrida acerca de la literatura: cada autor, clásico o moderno, inscribe un sentido en su obra. Que este sentido se independice del autor y sea variable en el transcurso de las décadas y modas, poco importa. No es lícito deconstruir un texto y tratar de retroceder a la huella originaria. No se puede practicar un bricolaje al revés, es decir, fraccionar la obra y exponer aleatoriamente las partes con el objetivo de volver a armar el texto, esta vez el verdadero que, se entiende, debe ser fraccionado otra y otra y otra vez. De esta manera el sentido se esfuma y la literatura se convierte en un fenómeno intangible y, definitivamente, en una nueva metafísica, como metafísica son las disquisiciones de Derrida, Bataille y Blanchot. Pero metafísica no puede, ni debe, ser la literatura, y Barthes insiste en ello con la necedad del convencido. La metafísica da respuestas y tranquiliza, la literatura formula preguntas que el texto contesta, mas sólo para transformar inmediatamente estas respuestas en preguntas nuevas. La literatura, por ende, incomoda y rehuye la tranquilidad existencial. Para mantener este potencial, tiene que ser tangible; el crítico (Barthes) ha de volverla tangible, exponerla en toda su corporalidad. No cabe duda: se trata de un espectáculo erótico, pornográfico en ocasiones.
Barthes vende su alma a las obras y teorías que puedan otorgar esta visibilidad a los textos, pero tiene que ignorar el hecho de la autoreferencialidad del signo y de la literatura. Este Barthes debería caer bien a Paul de Man quien está convencido del objeto literatura: si un texto no es objeto, ¿qué nos queda? Sin embargo, el belga nunca se sale del libro, Barthes sí lo hace y tergiversa alegremente ficción y realidad. Venera a Brecht, pero no puede aceptar que únicamente entiende los postulados teóricos del alemán, no sus objetivos ideológicos y pedagógicos. Eleva el Kafka, de Marthe Robert al rango de una Biblia porque le revela la importancia del término “técnica” para la exégesis literaria. La técnica es la esencia de la obra, su último significado, incuestionable e inseparable, su cuerpo. Celebra una cesura epistemológica, pero no se da cuenta de que también la técnica es un signo autoreferencial, arbitrario e inefable como todos los signos. Promueve a Robbe Grillet porque piensa que su nueva novela logra construir objetos puros, significados limpios sin ninguna carga connotativa estorbosa. Olvida que tales objetos aparecen sólo un instante para, en el instante, ser absorbidos por la historia evasiva de su signo. Explora minuciosamente las biografías de Racine y Flaubert –y no desdeña el chisme–, datos duros que deben explicar la obra, para, en otro lugar, anatematizar la figura histórica del autor. Racine y Flaubert a la búsqueda de un método, y el método se llama biografismo. Robbe Grillet y Brecht rogando por una exégesis, y la exégesis es estructuralista e ideológica. “Sarrazine” esperando una explicación, y Barthes ex-plica: frase por frase, sema por sema. Quizás la razón para esta heterogeneidad de los análisis barthianos se encuentre al comienzo de El grado cero de la escritura, ensayo iniciático en la obra del crítico. Cada acto de habla, cada intento de escritura, argumenta Barthes, es una trasgresión, un intento de alcanzar el lenguaje (langue) que, por antonomasia, es inalcanzable. Él que quiere transgredir, romper una norma, de antemano acepta la existencia de la norma. Si realmente la aniquilara, ya no tendría razón de ser.
Escudriñar en la naturaleza del lenguaje es el tabú definitivo para escritores y críticos, un tabú que Derrida y Blanchot trataban de romper. Pagaron un precio alto: la casi ilegibilidad de sus libros. Barthes, al contrario, siempre es legible, hasta cuando pretende ser metafísico. Se acerca a los signos, no al lenguaje. Los signos son descifrables, aunque de vez en cuando su significado ha de adaptarse a un entorno cambiante que el lenguaje arma. Puede ser que el striptease 2010 signifique otra cosa que el de 1960. Se puede descifrar y describir el nuevo significado, sin tocar el tabú, sin intentar la definición del lenguaje que produce el fenómeno. Barthes sabe que sus explicaciones son efímeras, preguntas a manera de respuestas, crítica que es literatura, la novela que Barthes nunca escribió.
En: La Jornada.




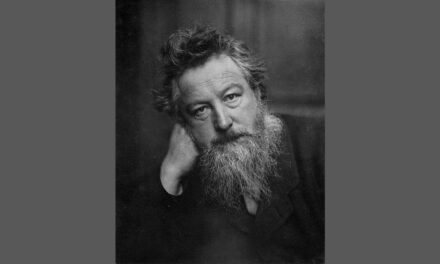





qué mierda acabo de leer?