
Por Miguel de Loyola
La reciente publicación de Rolando Rojo, El último invierno del abuelo por Bravo y Allende, me trae de golpe la memoria de la novela María Nadie de la escritora Marta Brunet (1897-1967), Premio Nacional de literatura en 1961. Ambas novelas están ambientadas en lugares provincianos, pequeñas ciudades perdidas, lejanas a los espacios y conflictos más propios del hombre de ciudad.
Describen los sueños y miserias de sus habitantes, donde abunda el comidillo y los pelambres, haciendo muy suya la frase patentada por el refranero universal: pueblo chico infierno grande. Sin embargo, la manera de tratarlos, o dicho en otras palabras, de ver y mostrar la realidad circundante, dan cuenta de dos vertientes claras y antagónicas, y para el caso de un estudio de algún especialista en estas materias, facilitarían muy bien un contrapunto entre ambas.
La mirada optimista de Rolando Rojo, contrasta con el marcado pesimismo de Brunet. Allí donde Rojo descubre espacios de libertad, Brunet sólo ve la oscuridad de la frustración. Los sueños del abuelo Luis Samuel, de suyo inalcanzables como suelen ser la mayoría de los sueños incubados por los hombres desprovistos de riqueza, se glorifican ante la pesadumbre y tristeza infinita de María López, ante la chatura rutinaria de los personajes descritos por Brunet. Allí donde la escritora termina haciendo caricatura, como recurso estilístico para exacerbar la despreciable realidad y salir del tedio agobiante, Rojo concluye en lo real maravilloso, describiendo hechos increíbles pero posibles en el imaginario de sus personajes y del propio lector.
Esta diametral diferencia de perspectivas, también responde a épocas históricas diferentes, por cierto. La narrativa de Marta Brunet puede estar marcada por el pesimismo propio de su época, hablemos de fines de la Segunda Guerra Mundial, y también por el hecho puntual de no estar todavía en los albores de la llamada liberación femenina, que cambiaran las condiciones sociales de la mujer y su visión de mundo. Pero en una panorámica más amplia, al margen de la cuestión histórica, por cuanto en el caso de Rolando Rojo, quien viviera el exilio y las consecuencias de la dictadura, dan cuenta clara y precisa de dos formas de mirar que caracterizan no sólo nuestra literatura nacional, sino esa dualidad preexistente en el hombre mismo, la cual hace a unos optimistas, y a otros condena al pesimismo frente a su situación en el mundo.
El realismo dramático de Brunet, conduce a sus personajes a la tragedia, a la destrucción sino física, moral, con la consiguiente carga de culpabilidad arrastrada por los siglos. En tanto Rojo, los lleva a la comedia humana, condenados más a lo cotidiano y circunstancial de la experiencia, con el humor y picardía del huaso ladino característico de nuestra tierra. La pensión Esmeralda de la abuela Carmen Luisa, cobija a seres tanto o más desgraciados que los personajes retratados en María Nadie, como las mismas hermanas Liduvina y Melecia, o la Petaca, para no repetir al personaje central, María López, en quien se concentra el mayor drama y denuncia de Brunet. Las mujeres de Rojo emprenden, tal es el caso de la abuela Carmen Luisa, aún a pesar de las frustraciones. En tanto las de María Nadie caen en la locura o en la depresión, incapaces de mantener sus sueños, como ocurre con Petaca y María López respectivamente, sin ninguna posibilidad de salvar sus vidas igualmente miserables. Hay desde luego, distancias sociales insalvables entre unos y otros, las cuales bien podrían demostrar causas y motivos de los distintos desenlaces.
El último invierno del abuelo confirma la ingeniería narrativa de Rolando Rojo Redolés mostrada en obras anteriores, como Cuentos de Barrios, Viaje a las raíces y otros relatos, describiendo situaciones propias del diario acontecer, concentradas en lo anecdótico, en esa vivencia vital del ser lanzado a ser por sobre el pensar, donde la mirada del narrador consigue glorificar a los humillados y ofendidos de esta tierra, concediéndoles esa dignidad y esa grandeza, inherente al alma del pueblo nacional. Campea la mala fortuna, el desconcierto y desacierto de las vidas humanas, pero aún así sobrevive la fuerza del espíritu para volverse a levantar. La pensión Esmeralda es un espacio alegórico donde los sueños perviven, sobreviven, pero quienes sueñas saben que allí quedarán, ocultos en los pliegues del tiempo, como ocurre con aquel camión que el abuelo inventor y soñador Luis Samuel, de allí nunca logrará sacar, como los incubados por la enfermera, y por cada uno de los personajes circunscritos a su jurisdicción temporo-espacial.
La casa, desde luego, este mítico caserón conventual, recuerda también los espacios cerrados recreados por José Donoso en sus novelas, y dan cuenta de su importancia en el imaginario nacional, pasando a ser un signo identitario de lo chileno. En contraposición, por ejemplo, con la narrativa del resto de Latinoamérica, donde tales espacios no constituyen centro de gravedad, y los personajes se mueven en un mundo más abierto. El intimismo prodigado por estas casas, dan cuenta de ese ser isla, como un sello característico de nuestra personalidad.
Miguel de Loyola – Santiago de Chile – Julio de 2010

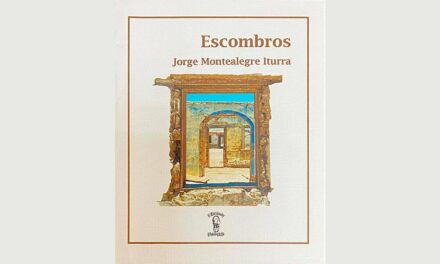

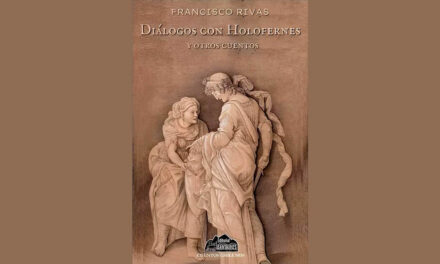
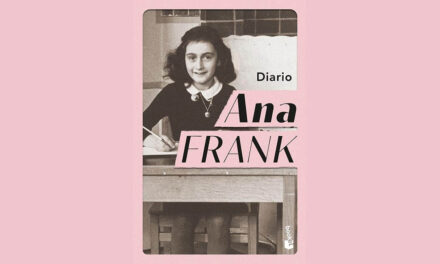





Me gustó el relato detrás de lo leído invitando al lector a ser parte del mismo por parte de la…