Por Martín Muñoz Káiser
Mocha
El brujo y el aprendiz bajan de la balsa de cuero de foca, chapotean en el agua, sus pies se hunden en la arena y arrastran la embarcación hasta la mitad de la playa. El sol se precipita lentamente hacia el horizonte; aún es un disco amarillo que forma arreboles en los jirones que avanzan perezosos en lontananza. El olor a agua salada y el viento marino le revuelven los cabellos azabaches al chico.
A la izquierda, hacia el sur, hay una montaña de rocas partidas y un altar que ha sido destruido hace poco. Melián lo mira con aprensión mientras recoge ramas secas para hacer una fogata y cocinar los peces que han capturado durante la navegación. Sabe que ahí es adonde se dirige con su maestro, que ese es el lugar donde enfrentará su prueba final. El crepitar del fuego y el cadencioso romper del oleaje envuelven a los hombres sentados en la arena. El camino de los cielos fulgura con alba luz mientras avanza la noche; la luna aún no despunta y los peces ya se han convertido en nada más que espinas dorsales y cabezas de ojos vacíos que se carbonizan entre las brasas.
—Este es el destino de las almas de los “reches”, los verdaderos hombres, aquellos que no se dedican a la guerra ni a las artes curativas. Es aquí donde debes morir para nacer de nuevo como un Neguepin, un maestro de la palabra. —Dice Curimán a su discípulo, que lo mira nervioso.
—¿Morir es una metáfora de caminar por el astral?
—Eso ya lo has hecho. Necesitas morir para poder ganar la visión; morir de verdad… Necesitas perder la conexión con tu cuerpo, pero yo me ocuparé de que nada le pase mientras estás afuera.
—No creo poder convertirme en un buen Neguepin si estoy muerto, maestro.
—Nada es un regalo, para mantener el equilibrio hay que pagar el precio establecido. Hay una razón por la cual los machis venían a aprender a esta isla, y también hay una que explica por qué Kai Kai Vilú, la gran serpiente, se manifestó en esta isla precisamente. Existen puntos en la tierra en los cuales se unen los diferentes universos, donde estos conviven con mayor intensidad. El machi despierta luego de su paso por el mundo de los espíritus habiendo aprendido a ver lo invisible y habiéndole preguntado a los Negen por el conocimiento que necesita para sanar a su pueblo. Los seleccionados venían aquí a caminar en el otro lado, a buscar la sabiduría y la conexión con el gran espíritu y con los Negen. los espíritus guardianes. Mocha es un lugar donde se superponen los mundos.
El viejo se incorpora y se saca el chaleco de cuero de huemul, de uno de sus cinturones extrae una calabaza tapada con cera de abejas, la abre y se la pasa a Melián, quien bebe todo el contenido y luego queda mirando fijamente la pira. El brujo chasquea los dedos y el joven cae hacia atrás sin vida. Melián se levanta y ve su cuerpo recostado en la arena, mira a Curimán y este le sonríe indicándole la montaña de rocas partidas. En la playa, enormes ballenas jorobadas varan y abren sus bocas para dejar que las almas de los muertos avancen por la costa y se pierdan en el bosque. Entre ellos van muchos ancianos, algunos jóvenes y otros niños. Todos se ven felices y corren etéreos por la isla en busca de sus familiares, que los reciben cantando con júbilo. Fuegos fatuos arden azules y fríos en la noche, y Melián camina sin dejar huellas hacia la otrora pirámide de los sacrificios. Sus padres, hermanos, primos, tíos y abuelos lo llaman desde el bosque. El joven se siente tentado de internarse en él y olvidarse de su misión. Quiere ir y fundirse en el calor de los brazos de su madre, dejar de ser un huérfano, un niño despreciado, un paria, un abandonado. Los recuerdos de su familia son un peso y una motivación; se ve a sí mismo recolectando digüeñes y maquis, a su madre llamándolo a comer, lavando su ropa en el río, escarmenando lana junto al fuego, con el ají ahumado y las tortillas de rescoldo; recuerda las lecciones de su padre en el campo de entrenamiento, las manos de su madre acariciando su rostro, poniendo ungüentos en sus heridas y finalmente la noche del ataque de las criaturas; él y su madre corriendo por el bosque, los aullidos de los monstruos y su olor a podrido, el aroma metálico de la sangre de su madre…
Su ceño se anuda y contiene una lágrima.
Si logra volver a su cuerpo, podrá verlos de nuevo, permanentemente. Recuerda entonces a Kutralpangui, el puma que ha decidido cuidar después de haber matado a su madre en las planicies del valle central, durante su rito de iniciación. Piensa en los parajes llenos de árboles y ríos del país del mar, y lo vacíos que estaban sin su familia; él era el último vástago de su madre y toda su estirpe terminaría con él si decidiera desviarse del camino.
Melián sube los escalones tallados en piedra y entra por una grieta que se abre en uno de los costados de la mole derruida. Dentro, las paredes titilan con un verde oscuro que semeja el cielo nocturno. Baja entre coscorrones de roca desgarrada hasta donde el agua de mar forma una laguna salada; en el centro de esta se erige un laurel joven y en flor, en cuyo tronco se enrosca una culebra blanca y brillante. El aprendiz de brujo nada hasta quedar a solo un metro del árbol, flotando cerca de él: quedando bajo su abundante follaje. Se impulsa con habilidad y se cuelga de una de las ramas; pero cuando está a punto de alcanzar con sus dedos una de las carnosas y blancas flores, la cabeza del ofidio sale de entre las hojas y abre sus fauces.
—¿Con que el brujo te ha dicho que bebas del néctar de las flores de este canelo? —Le habla la serpiente.
—¿Quién eres?
—¿Te ha dicho el viejo putrefacto que, si bebes del néctar de este canelo, ciertamente morirás?
—Morir es el destino de todos los hombres, las serpientes no saben nada de la muerte porque cambian su piel y nunca mueren; ¿qué puedes saber tú de la muerte?
—Ciertamente todos los hombres mueren, pero no todos vienen a esta isla y encuentran nueva vida antes de reunirse con Pu Am, el Gran Espíritu. Pero si tocas este árbol y bebes del néctar de sus flores, tu destino será peor que la muerte: te condenarás a la Minchenmapu, la tierra de los espíritus en desequilibrio. Si bebes de ese néctar, serás condenado a vagar como un wekufe, un demonio sin forma. Y de ese infierno, pequeño Melián, no hay escape.
—Sabes perfectamente que no moriré, que ya estoy muerto—, Responde el joven arrancando la flor de cuajo. —Sabes que mis ojos serán abiertos, y que seré como los grandes espíritus que conocen los caminos del mundo de los vivos y del astral, y que veré las almas de mis parientes incluso mientras esté despierto.
—Todo tiene un precio, y vas a pagarlo antes de poder volver a tu cuerpo. Puede que lo que dejes atrás sea incluso lo que te hace ser quien eres.
Melián se acerca la flor a la boca, pero la serpiente se abalanza sobre él y le muerde la mano, enterrándole profundamente los huecos colmillos en la carne. Melián puede ver cómo el veneno se esparce por su cuerpo, petrificando cada una de sus falanges, cada uno de sus músculos. Se apresura a flectar el codo y beber el néctar de la flor, pero apenas el dulce líquido ha tocado su garganta, el joven cae de la rama inconsciente, aterido y trémulo, hundiéndose en el lago salado. Su cuerpo llega al fondo con suavidad, y su rostro se entierra en la arena que lo succiona, actuando como una membrana, o como una piel, que lo deja pasar por sus poros hacia el interior de un útero etéreo, el cuerpo del Gran Espíritu. Melián se levanta y puede ver su cuerpo en posición fetal, aferrándose a la vida; él ya no está ahí, y se siente liviano, está parado sobre el mar; a su alrededor solo hay horizonte, una línea morada que se difumina hacia arriba y hacia abajo, formando una bóveda surcada por nubes rojizas. Cuando mira hacia abajo puede ver que sus pies están sobre otros pies. Lo que está debajo de él parece su reflejo, pero no lo es. El mundo gira, queda frente a frente con la imagen de sí mismo; es él, pero sus ojos reflejan el brillo de los ojos de la culebra mientras abre sus mandíbulas.
—Meliántu, cuatro soles, hijo de Mailen, hija de Ailin, hija de Suyai, hija de Lihuén, hija de Yankiray, la que yació con un hombre convertido en roca por Ten Ten y devuelto a su forma humana cuando bajaron las aguas elevadas por Kai Kai; pequeñajo deforme y torpe, despreciado por todos, nada más que un inútil, tú debes ser hijo del Trauco y no de tu padre. ¿Dónde podrías llegar tú?, si no eres más que un huérfano, sin lof, sin linaje, no eres más que un ermitaño, no eres mejor que un kofkeche inmundo y barbudo. ¿Quién te va a escuchar a ti? Puedes engañar al viejo siendo servil, someterte a sus torturas y creer sus mentiras, pero en el fondo, pequeño Melián, yo sé que eres un fracasado, un bueno para nada. Y si yo lo sé, eso quiere decir que tú lo sabes. No eres más que un miserable al cual le ha llegado su justa hora de morir. Pero no te asustes, la muerte para ti es un descanso casi inmerecido: en la muerte podrás reunirte con tu amada madre, olvidar los dolores y el esfuerzo, olvidar el deber, olvidar el cansancio el hambre y las humillaciones… Ríndete, pequeño fracasado, ríndete y acepta tu derrota, tu futilidad, tu debilidad, tu fragilidad; eres como una hoja en medio de un huracán: no entiendes, no sabes, no comprendes; vuelve al regazo de tu madre y llora… Muere, pequeño, y descansa.
—No—se responde el niño a sí mismo—. No puedo, tengo que vengarme.
El doble de ojos de víbora termina su soliloquio ponzoñoso con lágrimas en los ojos. Las mismas lágrimas corren por las mejillas de Melián. Se ofusca y se lanza sobre su interlocutor. El joven se mueve a un lado y toma la muñeca de su agresor, la dobla, pone la otra mano sobre la nuca de su doble y lo precipita al suelo boca abajo. Se sienta sobre él y le habla al oído: no son palabras, sino intenciones, pensamientos abstractos que se transforman en los sonidos correctos en su boca sin que él sepa cómo, entiende que ese es el conocimiento que le ha otorgado el néctar de la flor. Las palabras hacen tiritar y sudar frío a su gemelo, que se retuerce con fuerza, hasta que de la boca de su doble sale reptando el ofidio blanco.
Más tarde, despierta tiritando de frío. Está acurrucado dentro de una canasta de mimbre, por cuyo tejido se filtra el aire helado que punza su piel. En la cesta hay cuerdas vegetales, cántaros con agua y algunos atados de hierbas y leña seca. En el centro cuelga una cazuela enorme de greda, en la cual arde un fuego. Sobre ella hay una especie de toldo alto, una especie de globo de cuero; el olor particular de la grasa le indica que probablemente se trate de piel de ballena, aunque aún están en la playa rodeados por un trío de almas.
—Durante la época de los primeros hombres, antes de que Pu Am le encargase el cuidado del mundo a los seres humanos —escuchó hablar al viejo Curimán, aunque como si este se hallase muy lejos, en una profunda oscuridad—, Antu Pillán, el sol y Pire Pillán, quien está encerrado en el volcán Lanin, lucharon en cielo; en su enojo lanzaron a sus propios hijos a la tierra, pisoteándolos y enterrándolos, destrozados, en lo profundo de la corteza terrestre. Pu Am, el Gran Espíritu, compadeciéndose del llanto de las estrellas por sus hijos, juntó algunos de los trozos y formó con ellos una enorme serpiente; la cabeza del hijo de Antu formó el extremo llamado Tren Tren y la del hijo de Pire Pillán el extremo llamado Kai Kai: de esa forma aseguró el equilibrio entre el agua y la tierra en el mundo. Un día, sin embargo, las serpientes entraron en disputa y, así como sus padres lucharon por el amor de Kuyen, ellos lucharon por poseer esta zona del planeta. Kai Kai subía el nivel de las aguas y Tren Tren elevaba las montañas. Los lituches, los primeros hombres, corrían despavoridos en pos de las cimas de los montes. Los que no eran lo suficientemente rápidos para llegar a ellas, eran convertidos en peces, rocas o sumpalwes. Solo la intervención de los Ilochefes y la aparición de la Pillantoki pusieron fin al ataque vicioso de Kai Kai. Más tarde, la gran serpiente despertó de nuevo y lanzó sus hordas de no muertos sobre las tribus del país del mar. Tus padres lucharon con valor para proteger a su pueblo, mas perecieron a manos del Trauko. Hoy, Melián, estás a punto de completar el primer paso en tu instrucción. Pero para poder vengar a tu clan debes volver a vivir.
—¿Por qué estamos aquí? —pregunta el jovencito, amodorrado y adolorido.
—Acabas de resucitar —responde el viejo—. Ahora puedes ver los dos mundos de manera superpuesta. Si hubieses despertado en la playa, probablemente te habrías vuelto loco. Es necesario que recibas poco a poco los estímulos, para que tu mente se acostumbre al nuevo flujo de información. Es por eso que te he puesto dentro de este canasto.
—La culebra dijo que moriría, me mordió —dijo aún desorientado y con la vista borrosa.
—Y lo hiciste, la flor te intoxicó y tu cuerpo dejó de respirar; el veneno de la culebra te trajo de vuelta. ¿Recuerdas cómo te llamas?
—Meliantu me llamó la culebra.
—Reconoces a estas almas—Curimán apunta a los padres del muchacho, que lo miran semitransparentes por sobre los bordes de la canasta.
—No sé quiénes son. ¿Por qué me miran así, tan tristes?
—Has pagado un alto precio, Meliantu… Tenemos mucho que hacer, y ya es hora de partir: estás vacío y es hora de llenarte.
Curimán suelta los lastres amarrados a la canasta y el globo aerostático comienza a elevarse. Los padres del chico lo miran desde abajo y se van haciendo cada vez más pequeños. Melián siente que algo le hace falta, algo que no puede recordar. Las figuras se van haciendo irreconocibles a la distancia, todo está rodeado de azul y un blanco húmedo. Curimán le sonríe y lo insta a ponerse de pie. Melián se da cuenta de que están flotando a muchos metros sobre el mar. La canasta está amarrada a un globo de aire caliente hecho con la piel de una ballena. A lo lejos puede ver la cordillera de los Andes, blanca e imponente; al otro extremo solo hay una costura azul entre el cielo y el mar. Sus ojos ven movimiento dentro de los volcanes y también sobre estos, pequeñas manchas que se mueven bajo el mar y entre los bosques a lo lejos.
El jovencito vive en dos mundos, aunque quizá ya no pertenece a ninguno.
El Equeco
Los poderes ancestrales son simples, es por eso que la mayoría de la gente no cree en ellos. Algunos dicen que la mente construye la realidad y que lo que es efectivo para cambiar nuestros destinos son nuestras intenciones; hay que cuidarse de la oscuridad, venga de donde venga, y tomar las oportunidades se presenten como se presenten. Mirarlo a los ojos es una tortura, esos malditos ojos que me juzgan todos los días… No lo puedo dejar de ver, y no lo puedo dejar de pintar. Yo tenía un futuro brillante pero esa fuerza de la oscuridad me tiene aquí ahora, como su esclavo, como su sacerdote.
Cada vez que me levanto, con la verga hedionda a sexo, con hálito a marihuana y la cabeza nublada por los opiáceos, necesito aspirar un poco de coca para poder despertar por completo, pero el Equeco me mira con sus brazos abiertos, sus ojos brillantes, su bigote de viejo facho y todas esas mierdas que trae a la casa: semillas, billetes, ropa, todo lo que se necesita para vivir como la gente, todo lo que yo necesito para que descubran mi talento, para que vean lo bueno que soy… Después de eso me puedo largar y culear cuantas pendejas se me pasen por delante moviéndome la concha jugosa, ofreciéndome el culo para que se la meta. Por ahora tengo que encender un cigarro para que fume, para que la Soledad no reclame que le tengo el mono botado y que no lo cuido; tengo que alimentarlo, así como alimento a los gatos, pero nada más; lo demás lo tiene que hacer ella, para eso es la mujer. Normalmente me levanto a las diez de la mañana, cuando ella ya se ha ido a trabajar; no vuelve hasta pasadas las seis de la tarde, así que tengo todo el día para pintar. Me gusta mi taller, es un cuarto pequeño, pero con una ventana que da al mar y buena luz, al lado de la pieza donde dormimos Soledad y yo. De a poco me ha comprado los materiales que necesito y me pasa el auto para que monte las exposiciones que he logrado organizar con otros artistas.
Hoy me llegó una carta del juzgado de familia, me la entregó mi hermano. Llegó a la casa de mis padres, pues esta dirección no figura como mía; no aún, no hasta que logre convencer a Soledad de que se case conmigo. Ahí la cosa va a cambiar; la mitad de todas sus cosas van a ser mías, también voy a pedirle la mitad de su sueldo, es lo que necesito para comprar materiales: espátulas, plumillas, oleos, estilógrafos, papeles, lienzos, telas, cerveza y algunos alucinógenos que todo artista de alto vuelo como yo precisa, además de gafas nuevas y poder pagar la pensión alimenticia. Es una molestia, pero me importa poco, sé que no pueden encontrarme, además como no tengo trabajo no me pueden sacar nada por ahora; son las ventajas de ser artista emergente. Cuando tenga éxito y todos me conozcan todo va a cambiar, mis cuadros se van a vender por millones de dólares en galerías de Nueva York, estoy seguro; todos van a querer sacarse fotos conmigo y voy a arrendar un estudio donde las gringas puedan ir a verme y el maldito Equeco va a dejar de reírse de mí. Por eso postulé al reality, para dejar atrás al mono fumón. No es que no haya tratado de deshacerme de él, nunca me gustó, así que apenas llegó lo tiré a la basura… pero a la mañana siguiente estaba en el lugar que Soledad le había asignado. La segunda vez me di el trabajo de meterlo en una mochila, bajar al puerto y tirarlo al mar, para asegurarme de que no volviese… pero volvió, con su sonrisa burlona y esos ojos, esos malditos ojos ambiciosos. Se lo dije a Soledad, pero se burló de mí, así que no volví a tocar el tema con ella; ella no está en todo el día, por eso no sabe que el mono se mueve, mira y sonríe y pide más cigarros, siempre más cigarros.
He dormido hasta las dos de la tarde, comí algo de lo que me dejó preparado Soledad ayer. Al principio me pidió que cocinara yo, pero lo hice tan mal que no me lo volvió a pedir. Ella sabe que nadie la va a querer como yo, al menos eso le repito todos los días y me ocupo de metérselo bien para dejarla contenta, adicta a mi miembro para que no se le vaya a ocurrir cambiarme y mantener a otro. Es bueno tener diez años menos que Soledad, sé que le recuerdo su juventud, que la hago sentir joven cuando se la pongo por una hora seguida o más, además le he dicho que me voy a hacer daño si me deja, sé que eso le da miedo, ya se mató su ex marido y su hermano pequeño, ambos en accidentes automovilísticos, ese es su punto débil y yo me aprovecho; me aprovecho de su nula relación con su padre y su tortuosa relación con su madre; está aislada y sola, es completamente mía y solo me escucha a mí, y por más que el Equeco me mire y me culpe, yo no la voy a soltar, no la voy a dejar ir.
Me meto una línea y me fumo un pito de marihuana. El maldito Equeco me mira con esos ojos bulbosos. Fue un maldito regalo, un regalo mal intencionado de su hermano, un estúpido que cree que es superior a mí porque trabaja. No tiene idea de quién soy, del artista en que me voy a convertir. Sé que me acusó; ese día había invitado a una amiga a mi taller, quería ver mis pinturas y tal vez comprarme alguna, obviamente la mirada del mono me molestaba así que le pedí a ella que encendiera un cigarro para él, cuando Soledad llegó notó el lápiz labial en el cigarro del mono, lo vi sonreír mientras ella me pedía explicaciones y yo inventaba una mentira plausible. Por eso me decidí a tomar el computador de Soledad e investigar un poco. El Equeco es un espíritu primordial de la abundancia que proviene de Tiahuanaco; se le venera en Bolivia, Perú y el norte de Chile. Les dicen los fumones, porque siempre piden cigarros y agua ardiente o algún destilado fuerte, lo que consumen a cambio de traer prosperidad. Tienen que ser regalados, es decir, se compran para regalarlos, eso es todo lo que pude averiguar, pero estoy seguro de que hay algo más con este espíritu; es como si él quisiera ser el hombre de la casa, lo presiento, siento su prepotencia al mirarme con todas esas cosas que trae a cuestas, todos esos regalos. Al poco tiempo de que el mono le llegara a Soledad, a esta le regalaron el automóvil que tiene ahora y le dieron un ascenso. Sé que no es casualidad, ella es mediocre y floja, no se merece todo lo que tiene, simplemente tuvo suerte de haber contado con padres que le pagaron una carrera. El Equeco tiene poder, y eso me conviene, pero no puedo dejar que me saque de la casa. En un arranque de ira lo tiré al suelo, barrí los pedazos, los machaqué y los drené por el baño, pero el Equeco volvió a aparecer. No es tan sencillo deshacerse de él, pero tampoco de mí, yo sé lo que quiero y lo que necesito para lograrlo.
Le enciendo otro cigarro al Equeco, el maldito mono me mira con su traje vetusto de proveedor de los setenta, fiel reflejo de la mentalidad obsoleta del machista de su hermano que piensa que yo debería trabajar, que debería haber terminado la escuela de Bellas Artes… A quién le importa la escuela de Bellas Artes si yo tengo talento, el talento que no tienen ni su hermano ni todos los pintores pencas, que venden porque tienen contactos con la burguesía; si ellos venden su mierda yo también puedo vender lo mío, que es mucho mejor… Solo necesito tiempo, ya quiero ver su cara y la cara del Equeco cuando me pasee por Nueva York y París. Pagaría por verles el rostro cuando llegue ese día, sé que si me seleccionan para el reality todo va a cambiar, ahí todos van a apreciar mi talento.
Entro a la ducha, hoy hay una inauguración de una exposición en el centro, va a estar la mamá de mi hijo, quiero hablar con ella para que deje de pedirme la pensión. Me visto de negro, los artistas como yo se visten siempre de negro. Le enciendo otro cigarro al Equeco que me mira con desconfianza y salgo del departamento, camino a la sala. Las pinturas y los dibujos en tinta son mediocres, pero qué más se puede esperar, si no son míos. El vino de honor es mediocre también, Soledad tiene mejores en su cava; con ella todo es de lujo, y eso es lo que yo merezco: papel doble hoja en el wáter, no esa lija con la que me criaron. Ahí está ella, conversamos; sabe que me gusta, sé que le gusto, se acuerda de mí, me extraña, estoy seguro. Soledad me llama, pero no contesto, apago mi celular, me pierdo en un callejón con ella, fumamos pasta. Amanezco en su pieza, en la casa de sus padres, en el colchón que tiene tirado en el piso al lado de la cuna, en medio de sus pinturas. Ella es la única que se me iguala en talento, pero no va a llegar lejos, el que va a llegar lejos soy yo, quizás porque tengo al Equeco. Son las seis de la mañana, aún estoy a tiempo de volver, me visto rápido, tengo veinte llamadas perdidas de Soledad. No me detengo a mirar a mi hijo ni a despedirme. No tengo tiempo.
Entro al departamento en silencio, y el maldito Equeco me mira acusándome. Soledad está en la ducha. Aún estoy mareado, me desvisto y me meto a la cama y cierro los ojos. Escucho cómo se arregla, se lava los dientes y se maquilla. Entra en la pieza, está calmada pero fría. Me pide que me vaya, dice que sabe que me fui con mi ex anoche.
Lo niego todo.
Me hago el dormido y espero la tarde. Cuando vuelve, viene con la misma cantinela: me quiere fuera de su vida. No lo soporto. No puedes ser tan injusta, le grito, yo soy un artista con futuro. Sé que si me deja no voy a lograr nada, no lo puedo perder todo ahora. Es el Equeco, estoy seguro, ese mono le ha estado llenando la cabeza de ideas, cada vez que lo ve piensa que yo debería trabajar y no pintar, que debería ser un macho proveedor patriarcal, tiene esa mentalidad machista de su familia; es su familia que conspira contra mí junto al Equeco, se lo digo pero no me hace caso, insiste en echarme a la calle, en no verme más, así que la golpeo en el rostro, le digo que si me deja me voy a matar, me voy a suicidar enfrente de ella para que vea el daño que me hace, pero me dice que lo haga fuera del departamento, tomo un cuchillo de la cocina y salgo. Espero que encuentre mi cadáver en la puerta y se sienta culpable de lo que hizo, que sepa que está arruinando a un gran artista, que está matando al próximo Picasso, que nunca alguien como yo se va a fijar en ella.
Grito y lloro para llamar su atención, pero no sale, así que vuelvo a entrar; ella gimotea sentada en la escalera que da al segundo piso, reúno mi ropa tirada en el piso y la meto en una bolsa de basura. El Equeco me mira, me pide un cigarro. Me lo pongo bajo el brazo y le enciendo uno, me voy, pero sé que Soledad lo va a lamentar, no sabe lo que se está perdiendo, pues voy a ser famoso, voy a salir de esta mediocridad…
Sabía que esto sucedería. Ahora me río en la cara de Soledad y de su familia y su hermano. Me ven por las pantallas del matinal y las de los horarios prime. He ido a todos esos programas desde que salí en el reality. A todos se les olvida mi nombre, pero me conocen como “El Equeco”, porque el figurín mágico está siempre conmigo. No es que haya cambiado nada entre nosotros, él es el proveedor, y yo le doy agua ardiente y cigarros para que esté contento, para que me dé lo que quiero. Hace poco comencé a hacer pinturas del viejo facho proveedor; son un éxito en el barrio alto, las viejas cuicas lo adoran porque dicen que se parece a Pinocho, y a mí me encantan las viejas con plata, ya me he acostado con varias de ellas para que me compren las pinturas. Los maridos las tienen tiradas, fornican con sus secretarias chulas que son bien putas y dejan a sus mujeres botadas y húmedas, y eso es perfecto para mí, son como pastelitos recién salidos del horno, mucho mejores que Soledad. Seguro que alguna conoce al dueño de una galería en La Dehesa. No falta nada para que yo revolucione el mundo del arte, para que me descubran como un genio definitivo, para que mis cuadros se vendan en todo el mundo.
En todos mis cuadros sale él. Además, estoy haciendo serigrafías en poleras con el Equeco, que se venden como pan caliente desde que Martín Cárcamo salió en el matinal con una de ellas puestas; se la regalé yo personalmente, obvio.
He aprendido que también puedo ser muy divertido, sobre todo cuando me llevan a la tele a hablar del Equeco. Todo el mundo se ríe conmigo cuando relato sus anécdotas; los famosos me invitan a sus carretes, me fumo sus pitos, me jalo su coca, me trago sus pepas, me chupo sus estampillas. Los conozco a todos en Chile, me falta poco para llegar a la Teletón, de ahí seguro llego a Nueva York. Sé que el Equeco me va a llevar hasta ahí, por eso le doy copete y le enciendo un cigarro todos los días y apenas me levanto le digo con ganas que quiero ser famoso, quiero ser famoso, quiero ser famoso, quiero ser famoso…
Los cuicos se aburren rápido, así que tengo que innovar, hacer nuevas gracias. A las señoras les encanta verme en el matinal vestido con pantalones cuadrilles hasta las canillas, una camisa azul, un paletó chillón y un gorro de lana que cubre mis orejas. Llevo bolsas con frutas, semillas, billetes, artículos de aseo, pasajes de avión y hojas de coca, todos se ríen conmigo y yo me rio de Soledad y su familia por haberme dejado botado; me río de todos los que alguna vez me miraron en menos, de todos los que dudaron de mi talento como artista. Incluso me reclutaron para un comercial de LAN que sale en unos meses; nadie es tan famoso como yo, nadie es tan gracioso como yo, nadie tiene tanto talento; soy invencible, imparable mientras el mono tenga un cigarro encendido en la boca. Algunos dicen que le gente se ríe de mí, que mi fama es pasajera y hueca, y puede que tengan razón, pero mientras eso me ayude a vender mis pinturas no me importa prostituirme y jalar con el negro Piñera, mi arte es todo para mí, yo sé que algún día mis pinturas se van a exhibir en el Louvre, lo veo con claridad meridiana: un gran Equeco pintado con colores chillones, un cigarrillo en la boca, unos billetes bajo los pies, un vaso de ron a un costado y esos ojos, esos ojos que me miran exigentes todos los días, esos ojos que siempre quieren más.
Yo soy el Equeco, tengo un estudio en el barrio Lastarria, vendo mis pinturas en Concha y Toro. Todos me reconocen, salgo en Morandé con Compañía, me llaman para eventos en clubes nocturnos y me piden autógrafos cuando camino por el Paseo Ahumada. Fumo, tomo agua ardiente y me meto una línea; soy un artista de verdad, me meto otra línea y tengo talento y lo van a descubrir; jalo otro poco, todos me van a adorar, sin mí no son nadie, el mundo me necesita, estoy duro, duro como el Equeco de yeso, con los ojos saltones rojos y brillantes. Yo soy el Equeco, el famoso, el talentoso, estoy tan duro que no me puedo mover, no puedo dejar de mirar el espejo donde mi figura encorvada y raquítica me sonríe satisfecha; yo soy el Equeco, mi corazón deja de latir, yo soy el Equeco, soy una estatua de carne, soy el Equeco, el verdadero Equeco, duro, quieto, con la mirada fija y las bolsas llenas de cosas, yo soy el Equeco, una momia chinchorro del siglo veinte, famoso, exitoso, talentoso, muerto de sobredosis ante mi cámara fotográfica, mi última obra de arte, mi obra más famosa y trascendente: yo mismo, el Equeco.
Mentiras
Ricardo vivía solo en un departamentito de un ambiente que arrendaba. Nunca había querido comprar. No deseaba tener ataduras, quería tener la seguridad de que podría abandonarlo todo y partir sin problema en cualquier momento… y, sin embargo, su rutina era la misma desde hacía ya quince años.
Su trabajo le permitía interactuar de forma exigua con otros seres humanos, y eso le satisfacía, o eso se repetía él: todo estaba balanceado en su vida, compraba la misma comida todos los meses por internet, clonando una lista que tecleaba como un mantra; entre los víveres, el agua mineral y los artículos de limpieza, siempre venía un paquete de tres condones y un lubricante anal, para las tres veces que visitaba a su meretriz. Ricardo consideraba que las mujeres eran peligrosas.
Como todos los días de su vida, se despertó a las seis y media de la mañana; se levantó y se dirigió a la cocina, tomó la caja de fósforos del mueble, encendió una cerilla, movió la llave del gas y luego puso el regulador del calefón Junkers en donde estaba marcada la palabra piloto; introdujo el palillo y esperó a que se encendiera el piloto, luego reguló al máximo la capacidad del aparto.
Esperó a que su reloj marcase exactamente las 7:30 am y abrió la puerta del baño, corrió la cortina, entró al pequeño cuadrado de loza y giró la llave del agua caliente.
Exactamente a las 8:00 am abrió la puerta del baño y surgió vestido, afeitado y perfumado de entre una nube de vapor.
Salió de su departamentito de un ambiente en el centro de la ciudad y se dirigió hacia la oficina. Caminó dos cuadras y luego ingresó al edificio, se subió al elevador y esperó ante la puerta hasta que su reloj marcó exactamente las 8:00 am, giró la manilla y entró, miró a la secretaria de forma distante, como todos los días, y dijo:
—Buenos días —ella lo miró somnolienta y respondió:
—Buenos días, don Ricardo.
Ricardo entró al enorme salón lleno de cubículos, buscó el número 87 y se sentó, encendió su máquina y comenzó con la monótona tarea de todos los días.
A la 1 pm exactamente, dejó de trabajar, abrió su maletita y sacó una manzana, la cual saboreó con lentitud, contando 52 masticaciones para cada bocado.
A las 2 pm, ni un minuto más ni uno de menos, estaba con los dedos puestos en las teclas.
A las 5 pm, Ricardo se estiró, elongó y apagó su máquina, se levantó, tomó su maletita de cuero azul, se colocó su chaqueta y se quedó de pie a la entrada de su cubículo.
La oficina se llenó de voces, hombres y mujeres se levantaban y se despedían mutuamente; algunos se ponían de acuerdo para tomarse un trago después, otros para comer y conversar, otros solo con la mirada se daban a entender que se encontrarían en el mismo motel. Carlos, uno de sus compañeros nuevos, lo invitó a tomar algo, pero él declinó con fría amabilidad.
Ricardo observaba a los otros y se sentía diferente. Esa maraña de seres superfluos y desordenados lo asqueaba, y cuando se cuestionaba su versión de la realidad, siempre terminaba por encontrarse la razón. Él no tenía ningún deber hacia el resto de la humanidad; no tenía por qué hacer ningún esfuerzo para comunicarse ni generar lazos con ningún otro individuo en el mundo. Siempre guardaría su distancia, porque eso le resultaba cómodo, porque le gustaba su vida sin nadie entrometiéndose en ella, sin tener que hacer concesiones, sin tener que aguantar otros olores ni otros esquemas de tiempo ni la obligación de tratar de entender el devenir de los pensamientos de otro ser vivo por medio de la fatigosa interpretación de muecas, palabras y lenguaje corporal.
Cuando todos los otros se hubieron retirado, Ricardo salió de la entrada de su cubículo y se encaminó hacia la puerta. Algo, con todo, llamó su atención: en uno de los cubículos, el 53, alguien aún trabajaba, y golpeaba las teclas de manera frenética, maldiciendo entre dientes la máquina que tenía en frente.
De alguna manera, Ricardo se sintió molesto: él era siempre quien se retiraba último, aunque el momento exacto en que lo hacía constituía la única cosa variable en su vida, pues dependía de la velocidad con que los otros se fueran. En silencio, caminó hacia la entrada de su cubículo y esperó. Sin embargo, pese a su enorme paciencia, después de dos horas la voz del cubículo seguía balbuceando improperios.
Se sintió profundamente frustrado. Dudó en silencio e inmóvil sobre lo que debía hacer. Después de arrepentirse tres veces y parar en seco, se dirigió decidido hacia el cubículo 53, y se detuvo en la entrada para que la persona notase su presencia y le dirigiera la palabra.
La persona lo miró con la cara desencajada y le preguntó con violencia:
—¿Qué quieres, Ricardo?
—Veo que tienes problemas, y quiero ofrecerte mi ayuda —respondió el interpelado sin un ápice de emoción en su voz, pero sorprendido de que la mujer supiera su nombre.
—¡OK! —exclamó ella refunfuñando mientras se levantaba de su silla para dejarle el espacio al hombre.
Ricardo no la miró en ningún momento, se sentó y analizó el problema con detenimiento; veinte minutos después se levantó, siempre con los ojos fijos en la pantalla, y dijo:
—Ahora puedes irte —y se volvió a su cubículo. La mujer, atónita, notó que, en efecto, ahora todo estaba en orden en su computador, apagó la máquina y se retiró.
Respiró tranquilo, salió de la oficina detrás de la mujer y se dirigió a su pequeño departamento. Caminó con lentitud. El sol había caído ya bajo el horizonte, sin embargo, una luz dorada llenaba aún el espacio con un brillo casi palpable; la sensación de estar nadando en un mar dorado y fresco lo inundó. El aire lleno del aroma de las flores primaverales inflamaba sus pulmones y acentuaba la sensación de libertad, de tener absolutamente todas las posibilidades abiertas para elegir qué hacer o qué dejar de hacer. Los 452 pasos exactos que le tomó llegar a su edificio fueron un deleite y también una tortura, porque sabía en el paso 245 que la sensación que estaba experimentando se desvanecería pronto, y que, aunque permaneciera quieto en ese lugar, el hermoso brillo de la luz del sol y la frescura del atardecer desaparecerían para siempre. Sentimientos como aquel solo eran fugaces, muestras de cómo trabaja la naturaleza; la variabilidad para él era cruel, y por eso necesitaba mantener su estabilidad y su rutina, su calma y su seguridad; con frecuencia pensaba en internarse de manera voluntaria en un manicomio, imaginaba la eternidad inmutable del blanco de las paredes acolchadas, los horarios inflexibles para comer y dormir, y esbozaba una sonrisa. Pero después recordaba que la realidad de los centros siquiátricos tenía matices que los alejaban de esa idealización, y eso arruinaba su fantasía. Se podía entrar libremente en estas instituciones, pero no se podía salir a placer, y si bien no deseaba cambiar nada en su vida, disfrutaba de la posibilidad cierta de cambiarlo todo de un momento a otro.
Hurgó en su bolsillo hasta palpar la pequeña llave de níquel color plateada, la introdujo en la cerradura, la giró dos veces hacia la derecha y abrió la puerta. Cruzó el ambiente y llegó al sector de la cocina, que no era más que un mueble donde se podía preparar alimentos. Abrió el refrigerador, extrajo una lasaña congelada y la metió al microondas de acuerdo con las instrucciones que aparecían en la caja.
Mientras el microondas calentaba la comida se dirigió hacia el ventanal sin cortinas que daba hacia la avenida, en la cual había un bandejón central. Jugaba tratando de buscar el punto medio entre su reflejo en el vidrio y la vista del exterior, intentando mezclar las dos imágenes en su cerebro, como quien recorta una figura humana y la pega sobre la fotografía de un paisaje. Tomó el control remoto del equipo de música y colocó una selección aleatoria de piezas clásicas. La campana del microondas interrumpió la quinta de Beethoven sin ninguna vergüenza ni escrúpulo. Ricardo se dirigió a la cocina y masticó con calma su comida. Terminó, botó a la basura el servicio plástico y la bandeja de la lasaña, se dirigió al baño, se dio una ducha y se acostó. Cerró los ojos y se sintió satisfecho por el absoluto control que tenía sobre su vida.
La mañana siguiente fue una réplica exacta de otras miles. Entró a la oficina y saludo a la secretaria con la distancia de siempre, tras lo cual recibió la somnolienta y usual réplica. Buscó el cubículo 87, acomodó su maletita, se desembarazó de la chaqueta, se sentó, encendió su máquina y comenzó a teclear como todos los días; como todos los días, también, a la 1 pm sacó los dedos del teclado, abrió su maletita, extrajo una manzana verde y la masticó exactamente 52 veces.
Ricardo se había relajado, se separó del teclado y tomó su maletita de cuero azul para sacar su segunda manzana, en ese momento una mano delgada pero decidida lo sostuvo del brazo y lo arrastró fuera de su cubículo.
—Vamos —dijo ella en tono imperante—. Si no llegamos pronto ocuparán los mejores puestos.
La mujer lo agarró firme de la manga y literalmente lo arrastró fuera del edificio. Caminaron dos cuadras y bajaron una escalera que llevaba a un sótano enorme y bien iluminado, decorado con pinturas impresas en offset de Guayasamín, Warhol y Kandinsky. Las mesas eran rectangulares, con manteles con cuadritos rojos, blancos y rosados, y un florero plástico en el centro (de esos que venden en las tiendas de descuento chinas) rematado por flores también de plástico; todo eso le hacía compañía a una alcuza grasienta y una panera vacía llena de migajas.
—Sentémonos aquí —la mujer lanzó al hombre a la silla y se acomodó frente a él. Ricardo aún no salía de su asombro: no sabía qué diablos hacía él sentado en un restaurant insalubre poblado por una hediondez en que se mezclaban los aromas de unas comidas excesivamente condimentadas y el olor de cuerpos, mixtura que por supuesto le resultó odiosa.
—Ahí viene la niña, yo siempre pido el menú —comenzó a disparar la mujer—; pero tú eres mi invitado y puedes comer lo que quieras. Quería agradecerte porque me ayudaste la otra noche; resulta que mi hija estaba enferma y tenía que comprar unos remedios que me recetó el doctor, al que no fui ayer, pero lo llamé por teléfono, y él que es tan amoroso, el doctor González, uno que atiende ahí en esos edificios nuevos que construyeron, tú debes de conocerlos, unos que están pintados de verde bien altos a cuatro cuadras de la oficina viniendo por la avenida principal, bueno a él lo llamé y le conté los síntomas y él me dijo lo que tenía que comprar, es tan amoroso él conmigo, siempre que voy me dice cosas lindas, y luego fui a comprar el remedio, pero estaba tan caro que entonces fui a la farmacia del frente…
La mujer no paraba de hablar mientras la “niña” recitaba el menú ejecutivo del día con una mueca de inconmensurable aburrimiento.
—Yo quiero lo de siempre —dijo la mujer haciendo un paréntesis en su historia, —. ¿Y tú, Ricardo, qué vas a querer?
—Yo estoy bien, gracias, no voy a almorzar aquí.
—Nada de eso Ricardo, tú fuiste amable conmigo y ahora vas a dejar que te devuelva el favor —dijo mirándolo con ferocidad; luego se dio vuelta y miró a la “niña”—. Tráele tallarines con carne mechada, eso le va a gustar.
La “niña” (que debía de rondar los 40 años, y que lo miraba con evidente perplejidad) giró su obeso cuerpo y su grasoso cabello y se dirigió a una bandeja enorme, puesta sobre un mueble cerca de allí, que contenía cubiertos, depositó un tenedor y un cuchillo para él y se fue a tomar otros pedidos.
Ricardo estaba cada vez más aturdido. Cuando pensaba que todo volvería a la normalidad, las cosas no hacían sino ponerse más y más extrañas, así que decidió seguirle el juego a la mujer. La miró a los ojos e hizo como que escuchaba su perorata cuando en realidad se deleitaba con sus enormes, redondos y turgentes pechos, que se movían juguetones de acá para allá cada vez que ella gesticulaba. Luego le recorrió el rostro; se detuvo en los labios carnosos pintados con un rouge de mala calidad, los dientes, que eran parejos, y los grandes ojos color caramelo, mientras su cabeza asentía y repetía fingiendo asombro ante algunas de las últimas frases o palabras.
Les sirvieron la comida al cabo de unos tres minutos. El sabor era mediocre, pero eso no era lo verdaderamente malo: lo peor era la cocina insalubre de dónde provenían los platos. Cada bocado fue un suplicio; maldecía el momento en que se le había ocurrido ayudar a la fémina que estaba frente a él, así que decidió pagarse mirándole los pechos y entreteniéndose con su bello pero cansado rostro. Ricardo tenía una visita pendiente a su meretriz y era perfectamente consciente de la pulsión sexual natural que aquella situación le provocaba; reconoció su debilidad, repitiéndose con firmeza que la gratificación sexual no valía la pena el riesgo de involucrarse emocionalmente con alguien; además, su meretriz lo tenía todo, poseía el cuerpo perfecto, amalgamando lo femenino y lo masculino en una joya hermafrodita con la cual gustoso se gastaba la mitad del sueldo.
La situación le resultaba enervante, deseaba escapar, dejar a la mujer comiendo sola y volver corriendo a la oficina a masticar sus manzanas. Pero no quería ser grosero para no tener problemas en su trabajo, así que decidió usar un subterfugio un poco más elaborado para zafar de la situación. Con los labios en el borde del vaso, estiró la lengua y probó el jugo desabrido y descolorido, apretó los ojos y apuró un trago para pasar el primer bolo alimenticio. Ricardo engulló como pudo aquellos tallarines recocidos y aceitosos mientras escuchaba las vicisitudes de la mujer que contaba que no se había casado pensando que eso la ayudaría a retener a su pareja. Además, era hija de padres separados y no quería repetir la historia, por lo tanto, había evitado el posible escenario del divorcio; sin embargo, su hombre la había abandonado de todas formas. Él, que era también un oficinista (trabajaba un par de pisos más abajo que ellos), empezó a salir con mujeres de su trabajo cuando la mujer quedó embarazada y se negó a darle sexo. Varias veces ella descubrió las fotos y videos que él hacía con su aparato móvil de sus encuentros furtivos; mientras estaba embarazada no dijo nada, pero después del nacimiento y la cuarentena que recomienda el ginecólogo, ella reclamó lo que le correspondía.
Sin embargo, su pareja no respondía como solía hacerlo… Ella comenzó a desesperarse, y a hablarle sucio al oído mientras ejecutaban el coito. Como vio que esto solo daba tibios resultados, su desesperación creció, así que decidió dejar que él invitara a sus amantes y se incluyó en todo tipo de orgías en las cuales su hombre respondía de forma maravillosa. Este tipo de encuentros sexuales, no obstante, la habían pervertido al cabo: disfrutaba lamiendo otras vulvas y anos para que su marido los penetrase luego; ella misma empezó a enviciarse con el sexo, y ya no solo invitaron a mujeres sino también a otras parejas, luego otros hombres; llegó a entregar su cuerpo a cinco hombres al mismo tiempo… El frenesí sexual había alcanzado límites insospechados; los placeres que había experimentado eran increíbles, mejores que cualquier droga. Más tarde, un vacío comenzó a carcomer el interior de la mujer, que finalmente había perdido a su pareja para siempre en aquel torbellino de vulvas, escrotos y prepucios. Cuando él le pidió que se acostara con su jefe para conseguir un ascenso, ella decidió que era suficiente y lo echó del departamento en que vivían. Él le confesó que en verdad era un alivio: nunca la había querido y estaba con ella solo porque era buena en la cama.
—¿Y tú? —preguntó la mujer, después de terminar en susurros para que los comensales en las otras mesas no oyeran su tórrido recuento de sucesos.
Ricardo deglutió sonoramente: tenía una erección que se le marcaba en el pantalón, pero estaba consciente de que todo aquel cuento, cierto o falso, era una estratagema. Él debía ser más fuerte que su carne; su cerebro debía mantenerse calmado, pues ahora a él le tocaba el turno de mover las piezas. Ella lo miraba a los ojos mientras se mojaba los labios carnosos y movía las piernas una junto a la otra dando a entender lo mojada que se había puesto narrando su pasado, del cual decía no arrepentirse.
—Yo… —dijo Ricardo titubeando, se aclaró la garganta y tomó impulso para contraatacar. Presentía algo extraño, supo que ella era una cima o un precipicio, pero no pudo contenerse y comenzó: —Escúchame bien, amiga… —Ricardo remarcó la última palabra y la miró con detenimiento a los ojos, hizo una pausa y continuó: —Porque después de lo que me revelaste no te puedo llamar de otra manera… y ya que has sido sincera conmigo, yo te contaré también mis más oscuros secretos: —Mi nombre no es Ricardo: yo soy Kutulhu, un ser multiforme de la duodécima dimensión negativa; estoy en este mundo con un propósito definido pero borroso, pues hasta los designios de nuestra especie son tenebrosos… Nosotros nos alimentamos de la fuerza vital de los seres humanos de este planeta; hemos logrado abrir portales en varios lugares propicios del mundo: Stonehenge, la torre Eiffel, el cerro San Cristóbal, las Torres Gemelas, las que, por cierto, no fueron destruidas por terroristas sino por la unión de conciencias astrales que rige el multiverso, con el objetivo de detener el paso de nuestras plantadoras. Desde los portales, nosotros cruzamos a tu mundo para incubarnos en los cuerpos humanos que pululan las ciudades, alimentándonos poco a poco de los retazos de sus almas, de sus sueños y de sus desengaños; es por eso que mantenemos la ilusión del bien y de las ideas correctas, pues los conflictos son lo más apetitoso, no se experimenta verdadera tristeza si no se ha conocido la felicidad, no hay mayor angustia que ver que todo en lo que creías cierto se derrumba a pedazos, que el Viejito Pascuero no existe, que los hombres del amoroso y protector Dios corrompen a los más indefensos, rajándoles inocencia y recto al mismo tiempo, sabiendo que jamás serás rubia ni viajarás al Caribe. Controlamos las noticias, controlamos los negocios, generamos estrés y caos y ustedes bailan al compás del vals de la locura que desplegamos. Los hombres que originalmente vivían en esta parte del mundo nos llamaban wekufes, pero hemos tenido un centenar de nombres: Sera, Hades, Loki, Baal, Marduk, Tamar, Amaterassu, Viracocha, Belial, Belcebú, Tiamát, Naga, Kuchulaín, Set, son algunos de ellos. Nosotros somos los dioses de la antigüedad, fuimos gigantes y aterrorizamos y esclavizamos a su raza, pero ustedes se adaptaban muy rápido: disfrutamos durante milenios los corazones palpitantes y los sacrificios de niños de pecho en los altares de Azhog. El último planeta en que estuvimos lo agotamos demasiado pronto, pero planeamos tomarnos nuestro tiempo con este, extrayendo hasta la última gota de los deliciosos elíxires que son la crueldad, la miseria, la desesperación y el odio. No todo es miel sobre hojuelas por su puesto, tenemos un enemigo: la unión de consciencias astrales que domina el multiverso, la UCAM, ha enviado a los insectos de la Nebulosa de Hércules, de la segunda dimensión, a tratar de rescatar a la raza humana; estos singulares y asquerosos bichos son capaces de vernos y vibrar en nuestra inusual frecuencia, lo que los hace especialmente peligrosos para nuestra raza… Los insectos están aquí para purgarnos, destruir nuestros portales y devorar nuestras larvas, las que se alojan en el hipotálamo comiendo con deleite los químicos que este genera. Los insectos entran por el recto, escarban hasta la médula espinal y luego suben hasta el cerebelo, desde donde estiran sus tentáculos y exprimen nuestros gusanos, succionando sus deliciosos jugos. Yo soy un guardián multiforme multidimensional de nivel azul, y mi deber es destruir a los insectos y cualquier otra criatura de la UCAM que desee retrasar nuestros planes. Pues esta raza, tu raza, está destinada a encontrar la manera de doblar el tejido espaciotemporal y mover bloques de materia (no de consciencia, como las otras razas), por todo el multiverso; de esa manera, la mayor conquista de la humanidad será la diáspora desde la cual dominaremos la Creación y la sumiremos en una constante pugna entre la luz y la oscuridad; de ese conflicto, de esa tiniebla, obtendremos nuestro mayor triunfo: la incubación de la gran larva que se tragará el multiverso y todas las posibilidades. Cuando eso ocurra, solo habrá una voluntad doblando los caminos de las cuerdas metafísicas parasimpáticas quánticas, y la oscuridad reinará por fin sin necesidad de la luz. Ricardo se detuvo, mirándola muy serio a los ojos, y luego agregó con toda frialdad: —Paga, tenemos que volver a trabajar —se levantó de la mesa y dejó caer cinco mil pesos sobre la panera, sin esperar réplica y volvió a la oficina.
Ricardo caminaba con una sonrisa de satisfacción, de esas que uno ve en los rostros de los niños pequeños que han hecho una maldad y han salido incólumes. Estaba orgulloso de la historia fantástica que había logrado improvisar, aunque al mismo tiempo sentía un vacío en el estómago, un miedo arcano que no lograba reconocer. Miró el reloj de pulsera que llevaba y se dio cuenta de que solo tenía dos minutos para llegar a su cubículo, apuró el paso y se olvidó de la mujer, y los rostros burlescos de los comensales a su alrededor, que lo habían mirado como a un demente. Confiaba en que la burda historia la desanimara por completo.
Se sentó en su escritorio en el segundo exacto en que el reloj marcaba las 14:00, sacó la máquina de la suspensión y comenzó a incrustar los dedos en el teclado de forma obsesiva; estaba feliz, el sonido de las teclas hundiéndose generaba un sonido rítmico y constante que le servía de mantra. Las ondas sonoras golpeaban su tímpano y activaban su cloquea, y, de ese modo, esos simples impulsos eléctricos se convertían en ideas dentro de su cráneo, permitiéndole estar y no estar en su oficina al mismo tiempo.
El reloj marcó las 17:00, Ricardo dejó de teclear y apagó su máquina. Se paró en la entrada de su cubículo y esperó que los otros se levantasen de sus asientos y comenzaran a contarse sus planes para la tarde; ignoró todos los comentarios, todas las intenciones, todas las voluntades de los seres que lo rodaban, incluyendo la del delicado y atractivo Carlos, que volvió a invitarlo a tomar algo y luego se retiró con otro colega.
Una vez que la oficina quedó vacía, dio catorce pasos hacia la salida y súbitamente se encontró con ella, que lo estaba esperando. Ricardo se hizo a un lado para esquivarla y siguió caminando: la mujer fue detrás de él, como si la fueran arrastrando con una cuerda o como si estuviesen jugando al monito mayor. Ricardo comenzó a preocuparse, pero pensó que si la ignoraba ella terminaría por olvidarse del asunto.
Salió de la oficina. Decidió pasear por el bandejón central de la avenida que lo llevaba a su departamento y disfrutar de la primavera; avanzó con lentitud respirando el aire fragante, escuchando el crujir de las hojas secas bajo sus pies, y finalmente se sentó en un banco de fierro forjado y madera. Miró al horizonte observando cómo las sombras se alargaban parsimoniosas; un árbol negro fue creciendo sobre la tierra y el pasto; lo mismo pasó con la silueta del banco, las pequeñas flores y la suya, pero no la de la mujer que parecía no proyectar sombra. Siempre había pensado que, en ciertos momentos de la vida, la oscuridad en su interior era mucho más grande que todo su ser, se sentía tragado, hundido en sus propios párpados, sin energía para enfrentarse al mundo. Miró su silueta alargada en el piso por segunda vez. La sombra de la mujer seguía sin aparecer.
—¿Por qué me ignoras? —dijo ella.
—Yo te hice un favor, y tú me lo devolviste, no tenemos nada de qué hablar —replicó Ricardo.
—Yo me abrí contigo —respondió ella acercándose, colocando la barbilla a la altura del hombro de Ricardo —y tú me contaste a cambio esa interesante historia: ¿eres guionista acaso y estás probando si esa idea funciona? Me pareció de lo más interesante; quiero escuchar más.
—Vamos a mi departamento —dijo Ricardo— y te contaré todo lo que quieras saber.
Unos minutos después, el living estaba a media luz, la música de Puccini llenaba el aire tibio del anochecer y la fémina estaba de pie, desnuda, mirando por la ventana. Ricardo estaba detrás de ella, sin camisa.
Levantó la mano y le tocó con suavidad el níveo hombro con un dedo; ella se estremeció y movió de forma instintiva la larga cabellera, dejando al descubierto la nuca. Ricardo acercó su boca con lentitud, hasta que esta se abrió más de lo humanamente posible: un par de tentáculos abrazaron el grácil cuello, asfixiándola hasta hacerla desmayar, mientras unas ventosas se pegaban a la médula espinal y otras probóscides comenzaban a hurgar en el cordón nervioso para abrirse paso hacia la deliciosa materia gris que llenaba aquel cráneo. Pero cuando llegaron a la altura del cerebelo, se encontraron con unas pinzas que las atraparon: el escarabajo anidado en el cráneo de la mujer inyectó su veneno, paralizó a su víctima y comenzó a moverse por la espina dorsal hasta situarse en la pelvis de la fémina, en la cual apareció una probóscide tubular de veinte centímetros de largo por seis de ancho. Ricardo quedó sin ropa, cayó de rodillas en el sillón, sintió un par de manos firmes en sus caderas y un dolor intenso y liberador cuando el escarabajo de la segunda dimensión comenzó a penetrarle el recto con denuedo.
Se despertó de un sobresalto, estaba solo en su cama, sentía el cuerpo molido y un dolor agudo en el ano. La alarma sonó, se obligó a salir de la cama y comenzar su rutina diaria. Cuando llegó a la oficina, buscó con la mirada el cubículo 53… La mujer empinaba una taza de café con absoluta normalidad. Se acercó a ella y le dio los buenos días.
—Buenos días —replicó ella extrañada.
—Quería pedirte disculpas por lo de ayer —dijo con timidez Ricardo—. No era mi intención ofenderte.
—¿Ayer? — inquirió la fémina con extrañeza.
—Sí, ayer —dijo él un poco descolocado.
—No sé de qué hablas, yo no hablo con perdedores —lo cortó ella y puso sus dedos a trabajar en el teclado sin prestarle atención.
Ricardo, con el recto escociéndole, caminó con lentitud a su estación de trabajo y comenzó con su labor. Comió después sus manzanas, trabajó un poco más. La jornada laboral terminó, separó el tercer condón del mes y el lubricante, los puso en el bolsillo de su chaqueta y se paró en la entrada de su cubículo a esperar.
Esta vez aceptó la invitación de Carlos.
El oso
Su pelo estaba apelmazado, sus ojos no parpadeaban. No había dormido en varios días y tampoco había podido comer. Caminó por la Alameda con la sola idea de despedirse de su familia; tal vez pedir ayuda si lo llegaban a entender, pues no podía hablar; todo lo que salía de su garganta eran gruñidos ininteligibles. Sus pasos eran lentos y su caminar tambaleante y triste, y sin embargo la gente comenzó a seguirlo; a cada paso que daba se le unían más y más personas, jóvenes, mujeres, niños y viejos; algunos llevaban perros, otros gallinas. Luego vinieron las pancartas y los tambores y después las muchachas desnudas con cuerpos pintados con diseños que semejaban animales salvajes: cebras, tigres, leopardos. Chicas vertiéndose cubetas llenas de tintura roja sobre el cuerpo. La policía paró el tránsito y los periodistas pusieron sus micrófonos delante de su boca, pero él solo caminaba, un paso vacilante tras el otro.
Aranza Gutiérrez había sido joven, tenía dos hijos y un marido al que alimentar y no tenía trabajo, así que cuando el viernes de esa semana le ofrecieron que se disfrazara de oso para promocionar un nuevo caramelo en un colegio de Talagante, no lo dudó ni un segundo. Su amiga le ayudó a sacarse la ropa y a meterse en el traje que incluía pies y manos antes de subir el cierre de la espalda.
Cuando se calzó la enorme cabeza peluda, se sintió como una alfombra con patas, pero bajó de la furgoneta feliz ante la perspectiva de dinero “fácil”. Los ejecutivos de la promotora BTL, encargados del evento, le habían dado unas instrucciones someras: los profesores sacarían a los alumnos a los pasillos y ella los recorrería saludando y repartiendo muestras del nuevo producto entre los educandos.
Los niños de básica lo ovacionaban fascinados, y a pesar del calor sofocante se sintió bien. Hubo algunos que se acercaban para tirarle las orejas o la pequeña cola, mientras su rostro sonreía flamante y los enormes ojos saltaban felices de un lado a otro. Nada de qué preocuparse, el traje no era suyo.
Al pasar a los cursos de enseñanza media, su rostro continuó alegre, pero su cuerpo acolchado comenzó a moverse a la deriva de derecha a izquierda mientras le gritaban y asestaban patadas y puñetazos; su campo de visión era pequeño y apenas podía individualizar a sus agresores entre la turba ruidosa… Sus costillas y muslos ya estaban adoloridos, y solo había pasado por dos cursos; aún le quedaban tres más. Trató de correr, desesperada dentro de una cara siempre feliz y un cuerpo mullido, mientras los púberes sonreían y gritaban maliciosos, esperando su turno para golpearla. Recordó cumpleaños infantiles. Celebraciones de una época en que ignoraba qué eran las deudas y la pobreza, los gritos, las risas, la excitación que le producía la expectativa de los regalos, una piñata hecha añicos.
En su carrera tropezó varias veces, pero a golpes y empujones la levantaron para que terminara el recorrido. Faltaban aún dos cursos cuando vio una puerta abierta. No supo cómo se metió en la sala y viendo una ventana se lanzó sin pensarlo. La ventana daba a una quebrada llena de árboles que amortiguaron su caída, aunque de todas formas sintió cómo se quebraban varias ramas antes de golpearse la cabeza.
Cuando despertó, atardecía; estaba de espaldas despatarrada en la orilla de un estero en medio del campo. Su pelaje se hallaba mojado y hediondo, con basura y barro pegados, y cuando intentó levantarse el dolor de los golpes le recorrió todo el cuerpo. Con torpeza hurgó en su bolsillo y sacó su celular, pero sus enormes dedos peludos de oso le resultaron inútiles. Acto seguido intentó sacarse la cabeza; tiró hasta que el dolor lo hizo desistir. Luego trató de alcanzar el cierre de su espalda, pero tampoco lo logró. Sintió cómo el miedo le recorría el espinazo, pero se obligó a guardar la calma; no podía ser que su amigo de infancia y la agencia la hubiesen abandonado. Alguien debería de estar buscándola, y si no era así, los golpes de seguro no habían sido tan graves como para impedirle caminar hasta encontrar ayuda. No era para preocuparse tanto, en pocas horas estaría en su casa tomando once, se dijo.
La tarde progresaba desde un color anaranjado hacia un azul oscuro y estrellado. Debía moverse pronto, antes de que la noche la dejase atrapado allí hasta la mañana siguiente. Se levantó tambaleante y buscó las luces del camino rural por donde habían llegado al colegio. Cruzó el vado y subió al camino en cuatro patas, luchando con los arbustos que le impedían el avance, pero al mismo tiempo le daban algo para agarrarse. Jadeando, con el traje mojado, hambrienta y hedionda comenzó a transitar por el camino. No llevaba más de un kilómetro en dirección a la ciudad cuando un par de jóvenes se le cruzaron y, cuchillo en mano, le exigieron el traje y todo lo que llevase encima. El oso levantó las manos y trató de explicar su situación, pero de su boca sonriente no salieron más que alaridos: en la caída se había desencajado la mandíbula. Les entregó el celular y dio vuelta sus bolsillos. Los jóvenes, frustrados por lo exiguo del botín, comenzaron a golpearla para que se quitase el traje. Le tironearon la cabeza e intentaron bajar el cierre que la aprisionaba, pero sus tentativas fueron inútiles, así que se conformaron con aporrearla un poco más, orinarla y luego huir entre los predios de remolachas que había alrededor.
El frío hizo que el oso se levantarse de nuevo y reemprendiera el camino. La cabeza le pesaba, tenía una oreja desgarrada y le faltaba la cola; se sentía miserable, pero quería llegar a su casa. Sabía que su marido la ayudaría a sacarse el traje y la llevaría al hospital, así que caminó y caminó hasta que divisó un paradero del recorrido Talagante-Estación Central. La noche era oscura y helada y la carretera para llegar a Santiago se divisaba a lo lejos. Se entretuvo imaginando que viajaba en automóvil a su casa, que su pareja la esperaba con una comida caliente mientras sus dos hijos jugaban videojuegos en el modesto living-comedor del pequeño departamento que aún estaba pagando. El microbús la sorprendió tratando de meterse los dedos entre el cuello y el traje y se detuvo junto ella. El oso subió tambaleante y se adentró por el pasillo, sin pagar, ante la mirada de desagrado del chofer. Cuando se sentó experimentó un alivio inefable: por fin estaba haciendo la primera parte del camino que lo llevaría hasta su distante hogar, en La Florida. Casi dulcemente, se durmió.
La despertó una mano que se posó en el hombro adolorido. Una pareja de carabineros la levantó y la sacó a rastras del bus por evadir el pago del pasaje. Le pidieron los documentos, pero ella no los tenía. Al no poseer identificación, la llevaron a la comisaría de Talagante, donde, después de un largo papeleo y un nuevo intento por quitarle el traje y hacerla hablar, la metieron a un calabozo. Ahí durmió, al lado de asaltantes y borrachos más o menos escandalosos, hasta que en la mañana la echaron a la calle con una citación judicial en el bolsillo.
El oso caminó desorientado, soñoliento y con un vacío en el estómago hasta llegar a la Plaza de Armas de Talagante; allí, un pollo enorme y un perro con la lengua afuera vendían globos a los niños que paseaban con sus padres. Los animales no tardaron en notar su presencia y echarlo casi a patadas del lugar, para no compartir la clientela, así que no tuvo más alternativa que seguir caminando. Ya no se atrevía a tomar un bus y no tenía dinero para un taxi, ni monedas para un teléfono público; su única alternativa era llegar caminando hasta su casa. Sediento y adolorido, el oso dio un paso tras otro en dirección a la cordillera. A medio día llegó a la plaza de Maipú. La gente y los niños lo evitaban, el olor que expelía el pelaje y su cuerpo sudado era insoportable. Nadie lo llevaría ni lo ayudaría a llegar al centro de la ciudad, pero necesitaba descansar. Se sentó bajo un roble para capear el calor y un hombre vestido con bolsas de basura, barbudo y con el pelo enmarañado, se sentó junto a él sin decir palabra. El sujeto le ofreció pan y una caja de vino… pero el oso no tenía boca, solo una inmutable sonrisa que no lo dejaba alimentarse. El vagabundo de las bolsas lo escuchó sollozar dentro del disfraz, y lo abrazó dándole palmaditas en la espalda.
Cuando se recompuso, quiso darle las gracias al hombre vestido con bolsas de aseo, pero no pudo articular palabra. Avergonzado, el úrsido se levantó y siguió caminando por Avenida Pajaritos hasta llegar a la Alameda. A la altura de la Escuela de Investigaciones, juntó unas cajas que encontró tiradas a la vera del camino y pasó la noche acurrucado en una canal de aguas lluvias que en ese momento estaba seco. Apenas amaneció, comenzó a caminar nuevamente por avenida Bernardo O’Higgins; avanzaba lento debido a la fatiga y la deshidratación; los pies le ardían y tosía con dolor.
De pronto, un grupo de jóvenes empezaron a seguirlo. Levantaban sus celulares y convocaban a más y más jóvenes; sus cinco acompañantes se convirtieron en diez y esos diez en cien. Vio su propia imagen en los televisores de un aparador. Decían en el aparato: “Enorme marcha animalista se dirige a La Moneda”.
En ese momento sintió ganas de llorar, pero sus enormes ojos alegres de oso no la dejaban. La gente se tomó la calle y pudo caminar con más tranquilidad. La muchedumbre felicitaba al oso por su iniciativa y su creativa forma de mostrarles a las autoridades que los animales también son personas y tienen derechos. Cuando llegaron los tambores y las jovencitas desnudas, todos se olvidaron del dormilón mamífero, quien se confundió entre una turba que coreaba gritos y consignas pro liberación animal. De pronto, el úrsido se sintió mareado y su vista se tornó borrosa…
El oso cayó de bruces, pero nadie se fijó en él.
El oso se convirtió en una alfombra por sobre la cual pasaron miles de personas que, con un rostro tan feliz como el de suyo, caminaban para hacer valer los derechos de los cientos de seres desvalidos que pueblan la tierra.
Martín Muñoz Káiser
Escritor chileno, Vive en Valparaíso. El 2012 publica “El martillo de Pillán”, El 2013 publica cuentos en los números 1 y 2 de la revista impresa “Ominous Tales”. Ese mismo año, junto a Sergio Amira, escribe y publica la novela “WBK Asesinos”, El 2014 Es seleccionado por el CNCA para formar la comisión de escritores chilenos en la FIL Guadalajara y publica “Evento Z, zombis en Valparaíso”. El 2015 Publica “El Sátiro” y “Pornología”. El 2016 participa de la antología de cuentos de ciencia ficción alemana “Around the World in Eighty Stories”. El 2017 publica Kimera, y participa del primer encuentro internacional de literatura y ciencia ficción. El 2018 publica “Los jinetes de Milodón” y “Epunamün” sus relatos participan de la antología policial “Quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle” la antología “Vicios” la antología “Zombies Chilenos” y “Chile del Terror 4”. Sus textos han sido publicados en España, Italia y Alemania y traducidos al italiano al alemán y al inglés.









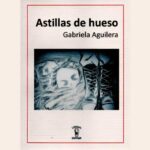
Acá en méxico eso es muy realista. gran cuento. Bendiciones.