Por Edmundo Moure
No resultaba fácil escribir en aquellos tiempos de horror, durante esa “larga noche de piedra”, que fueron los diecisiete años de dictadura militar, más quince o veinte años de democracia “protegida”, cuyos tentáculos de autocensura todavía operan en el inconsciente de escritores y periodistas, porque el miedo no termina por decreto ni la libertad se quita y pone como una camisa.
Si es éste tu oficio, te expresarás sin pausa, buscando caminos elípticos, recursos y subterfugios verbales que te permitan testimoniar lo que vives y sientes, al tiempo que esquivas como puedes la zarpa de los servicios de seguridad, la denuncia de soplones, la presión de tus empleadores, que entonces buscaban –y lo siguen haciendo- la seguridad de un poder a su medida, aplicando las necesarias prevenciones para que los subordinados no terminasen formando un sindicato –imperdonable desatino- bajo sus propias narices.
Había escasos medios para que tu palabra saliera a luz en aquellos años oscuros y nocturnales. Apenas un puñado de publicaciones de escasa cobertura, periódicos y revistas de vida breve, en permanente riesgo de ser clausurados, con la amenaza represiva cerniéndose sobre sus propietarios, directores y editores.
Escribí mis primeras crónicas en el diario La Época, como colaborador. También en Fortín Mapocho y, ocasionalmente, en la revista Punto Final y en el diario El Siglo. También en algunos periódicos de provincia, como el diario Atacama. Y, por supuesto, textos literarios en revista Huelén, con difusión de carácter íntimo, entre escribas y otros insatisfechos que no aceptábamos vivir con nuestros sueños cegados por la mano de hierro, reuniéndonos cada vez que podíamos en Casa Dino, Avenida España esquina de Blanco Encalada, con nuestro caro amigo, Hernán Ortega, oficiando de maestro de letras y cálido anfitrión, uno de los más serios e íntegros escritores en este paisito de impostores y cantamañanas.
Al cabo de treinta años, me atrevo a recoger aquellos escritos dispersos y los agrupo bajo el título, certero e inspirador, que me regala el gran poeta gallego, exiliado por la dictadura de Franco en Venezuela, década de los 60’ del pasado siglo, Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de pedra; Larga noche de piedra.
Agrego otros artículos, crónicas, y cartas inéditas enviadas a ese Diario El Mercurio, vocero y secuaz de la dictadura, que daba a conocer en sus páginas sólo aquello que no menoscabase a sus patrones de corbata y charretera. Creo que vienen a cuento, ahora que es tiempo de recoger y ordenar tanta palabra volandera, como si fueran seres a los que aún podemos evocar, entre el dolor y la ternura, hijos que no se olvidan ni prescinden de nosotros cuando llegamos a viejo, sin aviso, como si la vejez fuese un simple accidente de la vida que acaece al doblar una esquina o al mirarse en el espejo real que te desnuda.
Releo los textos y me parecen dignos. Son testimonios y alegorías –la literatura no es otra cosa que permanente alegoría- compuestos con una pizca de coraje, sin alcanzar la valentía, ni menos el heroísmo de tantos mártires consagrados entre su propio ideal y el odio de la dictadura, que se encargó de aniquilarlos sin piedad. Si no hubo escritores asesinados, sí fuimos testigos de la ferocidad con la que el régimen militar actuó contra los que discrepamos, en privado –léase, en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile y otros cenáculos, incluyendo bares y tabernas-; y en público –entiéndase, a través de escasos medios de expresión locales, y de publicaciones fuera de nuestras fronteras, desconocidas aquí-. En la otra banda, hubo oficiantes de la palabra que obtuvieron prebendas y aun premios, como Enrique Campos Menéndez y Braulio Arenas; otros participaron, por una soldada atractiva, tras bambalinas, en el comité de censura previa a los pocos libros que se publicaba entonces; algunos escribas que jugaron a “dos bandas” y que, si bien expresaron cierta disconformidad con la política cultural de Pinochet y los suyos, se avinieron confortablemente a la circunstancia, aprovechando su condición de “divas literarias”, como fue el caso de Jorge Edwards y de Enrique Lafourcade; el primero, más preocupado de ridiculizar la figura de Salvador Allende y de denostar al régimen cubano, que de pararse frente a ese poder espurio que servía, sin límites, a su propia clase; el segundo, arrimándose a El Mercurio y a la televisión estatal, para vivir de la polémica fácil y de la crítica pueril, con jugosos réditos. Asimismo, grupos minoritarios e irrelevantes, cobijados bajo entidades en extinción, como el Penn Club de Chile, dieron la espalda al feroz conflicto cotidiano que vivíamos en aquel país siniestro, para sumirse en coloquios trasnochados sobre un ejercicio de la escritura que ya ni siquiera figuraba en los museos, expeliendo flatulencias de sobremesa, compuestas en soneto, para recíproco regocijo. Traigo a colación aquí el lúcido testimonio del escritor Ramón Díaz Eterovic:
Sobre la situación vivida por los escritores chilenos durante la dictadura de Pinochet, se han escrito muchos testimonios y también son muchos los hechos que podrían recrearse para analizar el rol, las condiciones y las obras de los escritores en esa época. Nadie que vivió en el medio cultural de entonces puede desconocer lo que ocurría en el ámbito de los escritores; y desde luego, tampoco en el conjunto del país. Si aspiramos a una mayor claridad sobre dicha situación, no es por afán revanchista ni para apuntar con el dedo a nadie. Cada cual tiene su conciencia donde podrá mirarse a solas sin máscaras. Cada cual era y es libre de adherirse a la causa que estime conveniente y apoyarla mientras ello no signifique humillar o asesinar a los adversarios. Pero también, los que vivimos bajo la bota y fuimos acallados y reprimidos, tenemos derecho a que la historia se escriba con verdad, con transparencia; que se asuman los hechos que hoy se quieren borrar o blanquear; que no se saque el bulto a la verdad, a la responsabilidad con lo obrado y para permitir que ocurriera cada uno de los hechos deleznables de los que somos herederos. El escritor, como decía Jean Paul Sartre: «Tiene una situación en su época; cada palabra suya repercute. Y cada silencio también». Tal vez de ese modo, cada cual en su ámbito, podremos analizar nuestro pasado reciente, nuestro presente de hipocresía y banalidad que nos hacen vivir quienes postulan que la historia del hombre agotó sus oportunidades…
Hoy es fácil escribir. Aparecen supuestos díscolos en los periódicos masivos que sirvieron, por medio de la diaria mentira y la omisión cómplice, a la dictadura: El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Segunda, La Nación (según fuese el turno del poder), y otros órganos de expresión escrita de menor tiraje y de calaña menos sonora, desperdigados en nuestra larga geografía. Mentira y omisión que se amparan en la amnesia nacional, otro de los rasgos de nuestra idiosincrasia isleña y provinciana.
A propósito, recuerdo a Oreste Plath, a mediados de 1983, cuando se derogó –en la letra, pero no en el espíritu ni menos en la intención- la censura previa a la publicación de libros. Celebramos el acontecimiento en la SECH, con brindis y discursos incluidos. El maestro Plath, taciturno y lejano, se abstuvo de aplaudir. -¿Cómo- le preguntó Sánchez Latorre-, acaso no se alegra usted? –No mucho-, respondió Oreste, porque ahora va a publicarse cualquier tontería…
Quizá tenía razón. Le respaldaba el escepticismo de su experiencia de vida, íntegra y honesta, entregada al oficio de escribir. Asimismo, su capacidad de expresarse con ese fino humor que suele escasear entre los mal avenidos hermanos de las letras, el mismo que luciera Miguel de Cervantes para advertir a su escudero de las amenazantes garras del Santo Oficio: “Con la Iglesia hemos topado, Sancho”.
Y volveremos a toparnos, con esa y otras “iglesias”. No lo duden. El asunto estriba en que el escritor no se transforme en acólito.



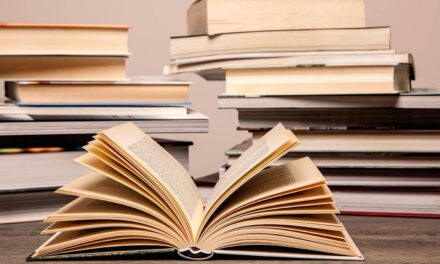




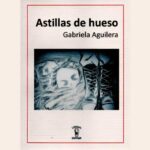

Acá en méxico eso es muy realista. gran cuento. Bendiciones.