 “El irregular evita el enfrentamiento para golpear en las mejores hondonada más conocida en el monte más perfecto. Lo propio hace el urbano buscando las mejores esquinas, los callejones más seguros”.
“El irregular evita el enfrentamiento para golpear en las mejores hondonada más conocida en el monte más perfecto. Lo propio hace el urbano buscando las mejores esquinas, los callejones más seguros”.
Miguel Enríquez: Guerra irregular y prolongada. Para José Bordaz Paz, “el coño Molina”. Para Fernando Alarcón, “el chico Marcelo”.
Yo no tuve como otros la oportunidad de escribir con lapiceros de los buenos. Durante los primeros años de colegio usé los típicos lápices de grafito de reglamento pero cuando se nos autorizó a usar tinta y yo soñaba con un lapicero Parker o un Sheaffer, mi madre apareció con un tipo de pluma bastante desconocida que no usaba tinta sino pasta y cuando su pasta se agotaba iba al basurero y se compraba una nueva. No era el lapicero esperado pero era el que podían comprarme, así me lo dijo mi madre en su mirada y yo se lo entendí, así que nada dije por respeto. No me quedó sino trabajar con ellos y aprender a quererlos. Fue con esos lápices que cultivé el gusto por echar al papel acciones, tramas e imágenes, un vicio que cuando se adquiere no es posible abandonarlo.
Muchos años después, poco antes del golpe, mi compañera me regaló un lapicero Parker como el que yo quería por los once e hizo que me lo entregara nuestro hijo mayor, el único que entonces teníamos. Fue verdaderamente hermoso, era mi cumpleaños. Cambié así mis lápices BIC por la “estilográfica Parker cincuenta y uno” y escribí páginas y páginas, acrecentándoseme esta necesidad de crear historias donde mi lapicero pasó a ser cómplice acompañándome además a las reuniones, a los contactos.
Ésa fue una de las cosas que me perdió. Es que a mí me pudieron cambiar el cabello liso por crespo, el rostro con barba por otro lampiño, me pusieron terno y corbata, sin embargo el vicio de escribir no pudieron quitármelo. Para entonces escribía cuando fuera, en los parques, en las micros. Escribía incluso caminando. No es broma, muchas personas son capaces de hacerlo. En mi caso había ingeniado un tablero donde me apoyaba y mantenía firmes las hojas con un sujetador de resortes para así caminar mientras le sacaba trote al lapicero.
Quizá los únicos momentos en que no escribía era mientras jugaba al pool, otro vicio mío adquirido por los quince cuando tuve necesidad de sentirme importante. Sin embargo, aún entonces pensaba en historias mientras intentaba echar bolas o sacarme pillos. Eran ésas oportunidades en que escribía pensando, pero así no se notaba, de hecho hacía muchas cosas mientras pensaba en cuentos y poemas y nadie se percataba tampoco. Por desgracia cuando escribía mientras caminaba me hacía evidente. Y caminando iba, sumido entre líneas de ficciones, por eso no alcancé a darme cuenta de que cuando alguien gritó “¡es el escribiente!”, ese alguien lo decía por mí.
Se me ocurre que aquellos quienes ya no pudieron aguantar los golpes y no les quedó sino entregarme lo hicieron con esta característica mía, la única que no me era posible cambiar. Pero son cuentas que saco ahora viéndolas de lejos, para entonces apenas alcancé a sujetar la pluma mientras un trueno me quemaba bajo el brazo. Nada más sentí, sólo me vi volar desde fuera de mi cuerpo convertido en ese pájaro pardo que trataba inútilmente de recuperar el legajo de cuentos y también el lapicero Parker. Nada de eso tenía cuando volví del sueño, algún cancerbero de la dictadura debió apropiarse del Parker, eso imaginé, en cuanto a mis hojas debieron esparcirse por el viento mientras yo mismo me perdía una y otra vez entre las propias líneas de mis ficciones.
Iba a ser todo para este pájaro caído jugador de billares, porque a los que hacían el trabajo que nosotros hacíamos no se les perdonaba: iban a obligarme a entregar la red y después me asesinarían, y si no lograban quebrarme me asesinarían aunque fuera por gusto. Era ese el derrotero lógico esperable para mí, considerando también que el intento por quebrarme pasaría por la detención de mi compañera que estaba embarazada y obviamente de nuestro hijo. Claro, si es que lograban encontrarlos. Para ello intentarían hacerme revelar sus casas de seguridad, por allí empezarían, y querrían detener también a mi madre y a mis hermanos, aunque ellos nada supieran y nada pudieran decirles. Lo de mi mujer sí era complicado porque trabajaba como enlace de nuestra estructura, además una mujer embarazada es siempre más vulnerable. Eran en todo caso elucubraciones vacías porque hablara yo o no hablara, o hablara ella o no, en definitiva me asesinarían. Hasta allí llegaban mis sueños, además ya no tenía siquiera mi lapicero para gozar escribiendo. Puede sonar raro que lo diga en las circunstancias en que me encontraba, maniatado y con los ojos vendados, pero sobre todo a merced de tipos que ya me habían quebrado las dos alas. Es que aunque no sea fácil creerlo, en circunstancias como éstas se vienen a la cabeza cosas de poca importancia así como un lapicero robado. Pero no sólo cosas sin importancia, en mi cabeza daban vueltas también cuestiones confusas y lejanas, las instrucciones del coño Molina, entre otras, específicamente ésa de llevar al enemigo a lugares conocidos donde se pudiera combatir con ventaja. Recordé aquella remota clase suya –todo me parecía muy remoto– después de la cual todo los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria realizaron situaciones operativas sobre zonas y lugares conocidos donde cada uno pudiera obtener esas anheladas ventajas. Bonito en teoría, pero en la práctica cómo.
Un pasado remoto y un futuro en tinieblas. Mi situación operativa la había realizado en el propio barrio de mi niñez, la Villa Olímpica, y volvía a verla en la mente en mis planos hechos como un informe para la escuela de ingeniería. Aparecían así la textura del papel diamante con sus bordes que cortaban, el olor a tinta china, las letras del alfabeto DIN, la línea de cota, la elegante de ejes y la que delineaba veredas y esquinas, también el tiralíneas de acero y la pluma “R” filosa ocupada para trazar esa tinta china que ahora se me presentaba nebulosa con su olor. Una pluma filosa como ésa era quizá lo que ahora me hacía falta, una pluma “R” con buen filo o el tiralíneas de punta doble, sin embargo mi lapicero perdido era el que me surgía junto al preguntarme una y otra vez si mi compañera y mi hijo y mi futuro hijo estarían de verdad a resguardo. Eran reiterados también los cuatrocientos golpes que cada cierto tiempo recibía entre nubes de patadas.
Pero ya estaba decidido. Si mis conclusiones eran correctas y si yo era de verdad un hombre muerto qué más daba jugármela, y no sólo eso: tenía que jugármela. Me declaré entonces quebrado y les pedí suplicando que ya no se ensañaran. Les inventé a modo de confesión que a la mañana siguiente tendría un punto con mi contacto del comité central. “¿Quién es?”, me preguntaron en coro media docena de voces y, mientras algunas de esas voces gritaban hacia afuera que “el chico Marcelo iba a hablar”, otra voz me sacó la venda de un tirón para que lo indicara en una pizarra donde tenían un organigrama de nosotros mismos. Indiqué donde había un espacio sin foto, eso los forzaría a llevarme para que les mostrara al personaje al llegar. Cosas como ésas es capaz de maquinar un pájaro caído a pesar del dolor y del espanto. Cuando quisieron saber el lugar donde nos encontraríamos con ese supuesto contacto, entre lamentos mencioné la Villa Olímpica cerca de la Piscina Mund. Cambió el trato hacia mí. Un matasanos que les ayudaba se preocupó de curarme y me vendó la herida bajo el brazo, además me dieron de comer y aunque permanecí con los ojos cubiertos las cosas mejoraron. Mejoraron, cierto, aunque “el troglo”, uno de los perros que estaba muy borracho, molesto por ya no poder continuar pateándome, me lanzó un último golpe mascullando “creí que valías un poco más, cobarde…”.
No puedo decir que dormí bien esa noche. Según el coño, parte de la preparación para el combate pasaba por dormir bien y descansar. Por mi parte dormí todo lo que pude y lo mejor que se puede encogido en una perrera húmeda y mal oliente. Reconocí muy cerca mío a Teobaldo Tello muy golpeado, y a Sarita Astica, tan bella y tan maltratada. Alcancé a susurrarles que intentaría un escape. Después caí en ese sueño maldito en que algo no cesa de martillar en el cerebro para hacerte reconocer que en algún momento muy próximo podrías caer muerto.
A la mañana temprano me sacaron a empujones e hicieron que me pusiera ropa mejor para que el compañero que contactaríamos no entrara en sospechas. Por la misma razón, imagino, hicieron que el matasanos me sacara casi todas las vendas y disimulara mis heridas. Acto seguido me subieron a la parte de atrás de un Fiat 125, lo sé porque aunque no podía ver reconocía las formas del asiento como reconocía también los ruidos del motor y el del paso de los cambios. Es que era tal como sonaban los autos que manejábamos para Allende. Era un “Fiat 125 Special” entonces, y si eso era cierto yo sabía abrir desde adentro las puertas de ese auto a pesar de que llevaran seguro. Un punto a mi favor, aunque por decirlo en coa de billares “aún tenía cincuenta pillos en contra”, entre otras cosas porque no sabía cuántos vehículos además del que nos llevaba participarían en la acción ni tampoco cuántos hombres llevaría cada uno.
Surgió a mi favor un segundo punto cuando el troglo me cortó las amarras de las manos y me arrancó la venda para que pudiera divisar a mi supuesto compañero cuando éste apareciera. Supe entonces que sí iba en un Fiat 125, quizá en uno de los mismos que habían sido nuestros. Además pude constatar que en él íbamos sólo el oficial al volante y en el asiento trasero yo, el prisionero, más el mismo troglo, mi torturador principal. Cabe señalar que el troglo además de llevarme firmemente tomado del brazo portaba mi propio tablero con hojas sujetas al borde posiblemente para tomar notas sobre lo que le pidiera su oficial. “Si sabría escribir” me preguntaba mientras entendía que el botín menor había sido para el de menor poder. Si eso era así, quizá el oficial ahora era el dueño de mi lapicero Parker. Pero qué importaba ya eso, lo que necesitaba saber era cuánta gente vendría en los vehículos de acompañamiento que no sabía tampoco cuáles eran, aunque una camioneta roja con tres personajes empezó a repetirse. Más puntos a mi favor entonces, demasiados. De todas maneras las apuestas seguían por mucho en mi contra: estaba tan golpeado que me iba a costar siquiera caminar hasta «mi contacto”, quizá por eso era que me daban así graciosas ventajas, suponían que no podría tener la fuerza como para siquiera intentar aprovecharlas, no después de la tortura, no después de las patadas; todas sus providencias se orientaban a atrapar a mi contacto. Su idea era que yo acudiera libremente a su encuentro, el oficial tocaría entonces la bocina como señal para que la gente de los otros vehículos lo atrapara. Se habían puesto de acuerdo en esto incluso delante mío sin importarles que yo los escuchara. Pero yo los iba a sorprender, ya verían.
La ocasión para intentarlo llegó por un error que ellos mismos cometieron: la esquina de Avenida Grecia con Salvador estaba demasiado cerca de la casa de José Domingo Cañas, el lugar donde me tenían prisionero. Llegaron por eso a mi supuesto punto de contacto con unos diez minutos de adelanto, cuestión que pude constatar en el reloj del Fiat. El llegar adelantados los obligó a permanecer bastante tiempo detenidos frente a la panadería de la esquina de Grecia y eso los hizo relajarse, tanto que el troglo se atrevió a pedirle permiso al oficial para comprar unos de esos panes cuyo olor castigaba los sentidos, y el oficial lo autorizó, por lo tanto, cuando mi guardián descendió del auto quedamos uno contra uno. Uno desarmado y mal herido, el otro fuerte y armado, pero de igual modo éramos uno contra uno, además estábamos en mi territorio, en el barrio de mi niñez, en el lugar donde los muchachos conocíamos todos los recovecos. Según el coño solo en un lugar como éste podría ganarles, pero si quería de verdad ganarles tendría que realizar alguna jugada rápida y maestra.
Ocurrió todo en un segundo: el troglo al bajar dejó sobre su asiento mi tablita de apuntes con un lápiz BIC tomado de un elástico, y yo no lo pensé dos veces, en realidad no alcancé a darme cuenta siquiera de que lo estaba pensando. Vi la jugada desde afuera como asistente a una proyección de mí mismo: inclinado sobre una mesa de pool. Pero mi taco de maple sería ese lápiz BIC similar al que me regalara mi madre. Me apoderé de él y antes de que el oficial pudiera darse cuenta lo tenía clavado en el ojo derecho. El pobre tipo no atinó más que a emitir el rugido de sufrimiento de los tigres heridos de Kuala-Lumpur, yo mientras tanto le daba a la puerta el golpe seco con la parte de afuera de la rodilla con que abríamos los autos de Salvador Allende. Y salí, pero a medias, porque el oficial en un acto insensato, en vez de preocuparse por no perder el ojo que se sujetaba, alcanzó a agarrarme de la chaqueta y forcejeó para que no me pudiera escapar. Se produjo entonces una situación confusa que veo en tercera persona como pájaro desde el aire, y así, en tercera persona alada asisto nítido a cómo lo ataco con todo, inclusive a mordiscos, pero él, a pesar de mis golpes continúa sin soltar la chaqueta que me voy sacando por las mangas, tal cual, como maniobra de payasos, y la dejo en sus manos. Se quedó con la chaqueta y su dolor mientras yo me iba de bruces al pavimento pero conseguía erguirme y volar. Y ahí iba aleteando, pasé por detrás de la camioneta roja con sus ocupantes distraídos, crucé Avenida Grecia, nadie parecía perseguirme. Sonó entonces la bocina del Fiat, un toque largo y lastimero, claro que yo ya estaba saltando la muralla baja de la Piscina Mund que daba hacia la vereda sur de la Avenida Grecia como lo hacíamos de muchachos para bañarnos sin pagarles, casi caigo a la pileta de saltos ornamentales. Seguí escuchando a lo lejos los bocinazos del Fiat, pero a mí ya no me paraba nadie. Llegué hasta el fondo de las instalaciones de la piscina y seguí la situación operativa que había realizado pedida por el coño: me devolví escondiéndome sin carreras locas, atravesé el salón de pool donde jugábamos en los veranos. Disimulé ante los empleados con que alcancé a toparme. La idea era que los perseguidores supusieran que seguiría escapando hacia atrás de los terrenos de la piscina por la Villa Olímpica, pero no, yo me devolvería sin estruendos y subiría por la escala normal hasta la azotea del edificio de departamentos rojo de la vereda norte de Salvador con Grecia, ahí mismo desde donde cinco minutos antes me había escapado. Y eso hice, tenía razón: cuando volé de vuelta por sobre el muro hacia Grecia nadie había, ninguna camioneta, ninguna bestia, el Fiat tampoco. La jauría fracasada me estaría persiguiendo acaso hacia el sur, hacia Guillermo Mann o por las bodegas de la Estación San Eugenio. Pero yo, en vez de esa ruta de escape lógica, me vine de vuelta hasta el edificio rojo de mi niñez, y pasé otra vez frente a la panadería donde esta vez sí habían personas: un par de muchachas con delantales blancos que se quedaron mirándome y preguntándose tal vez si acaso no sería yo el que había provocado tamaño escándalo. Quise pedirles ayuda porque me caía a pedazos, quise pedirles al menos que no me denunciaran pero no me salieron palabras, solo continué en mi vuelo lastimero para entrar al edificio y subir cojeando hasta la azotea y seguir después por la escalera de fierro de la segunda copa de agua, aquella que por problemas de estructura jamás funcionó como tal. Y ahí estaba otra vez, vacía aún, igual como lo había estado desde hacía doce o más años y tal como yo lo había considerado en mi situación operativa aprobada por el propio coño Molina, realizada en papel diamante y tinta china trazada con pluma “R” filosa, aunque con el filo del lápiz BIC del troglodita había sido más que suficiente.
Me deslicé al interior de la copa como cuando subíamos y nos escondíamos con otros muchachos y después más grandes con muchachas. Me ayudó para conseguirlo mi baja estatura y mi absoluto conocimiento del terreno, el coño Molina tenía toda la razón, podía reconocer su genialidad. Apenas entré a la mole de cemento caí en un sopor que se transformó rápidamente en un manto negro que me obligó a soñar una y otra vez en que todo empezaba de nuevo y que ahí iba volando, lapicero en ristre, revisando cuentos que no podía terminar porque me destrozaban los brazos. Eran sueños de espanto que no obstante me permitieron permanecer silencioso y a resguardo e inclusive descansar en esa copa seca que nosotros solamente, los que vivíamos en esos edificios, sabíamos que siempre lo había estado. Bueno, nosotros y los del agua potable seguramente, pero ellos no, las bestias no, razón para que la operación rastrillo que montaron no se preocupara de la primera copa con agua ni tampoco de la segunda, “de haberse escondido ahí, el escribiente se habría ahogado”, supusieron.
No sé cuánto tiempo permanecí dormido en la copa número dos sin agua, pero después, despierto, seguí allí hasta la noche del día siguiente en que salí muerto de sed y volándome de fiebre. Aún así logré llegar a la casa de seguridad donde para mi suerte mi compañera me esperaba todavía. Supe entonces que mi madre y mis hermanos permanecían ocultos. Habría que pensar en cómo sacarlos del país. En cuanto a mí no me quedaba sino abrazarme de mi compañera y abrazarme también de mi hijo y del otro, del que aún no nacía pero que sin duda se daba muy bien cuenta de lo felices que estábamos.
Hoy que después de tantos años recorro con mi nieto la esquina de Grecia con Salvador me encuentro con que en el terreno donde estaba la piscina Mund construyeron edificios y que además Grecia es una avenida que difícilmente podría cruzarse sin esperar que el semáforo lo permitiera. Está, eso sí todavía, el edificio rojo, hogar de mi niñez, y se alcanzan a ver las dos copas de agua en su azotea. La número dos aún debe estar vacía. Reconozco también el aroma a pan fresco que obnubiló al troglodita y no puedo evitar dirigirme hacia él. Pido un kilo que una muchacha de delantal blanco me pasa humeante. Pago y saco uno de la bolsa para dárselo al niño que lo toma cubriéndose sus manitos con las mangas alargadas para evitar quemarse. Es cuando veo junto a la vitrina de la caja un frasco con lápices de pasta cuya venta anuncian a ciento veinte pesos. Me quedo observando por unos instantes esos instrumentos de escritura que sirven también para otros actos, mientras la muchacha me devuelve al planeta Tierra y a la esquina de mi escape preguntándome qué más deseo. Le respondo sin intención real de responderle, más bien, al decirle que alguna vez dejé por aquí un lápiz de pasta como ésos, lo hago como pensando en voz alta siendo tal vez mi intención el permitirle entrar en mis pensamientos. No ayuda sin embargo, porque la muchacha empieza a decir como una letanía, quizá para escucharla ella misma, que ninguno de estos lápices puede ser el que yo olvidé, porque éstos le acaban de llegar de la distribuidora, y agrega también otras razones y disculpas que en realidad no tiene por qué darme y que de todos modos, devuelto otra vez al pasado y a mi calidad de escribiente, no le escucho ni le entiendo. En mis pensamientos surge entonces la incredulidad de verme otra vez por acá en el rincón donde me escapara y donde no pensé jamás que volvería, mucho menos de la mano de mi nieto, por eso deseo contarle al niño la historia de mi escape a partir de aquello de los lápices BIC reemplazantes de los B2 de reglamento y de las propias plumas Parker o Sheaffer, aunque acepto que él con sus poco más de tres años no podría entenderlo.
Salimos de vuelta a la vereda y un sol que nos atrapa deslumbrante me obliga a entre cerrar los ojos y a volver por un momento más a ese día y a esa hora, y a dudar otra vez de que pueda estar aún vivo y de vuelta. Sin embargo la muchacha de la panadería se acerca y, como prueba palpable de que estoy aquí y que he venido de la mano de mi nieto, pone un lápiz BIC en la mano del chiquillo y nos dice “tomen, les regalo éste para ustedes”.
Martín Faunes Amigo es escritor, profesor universitario, magíster en psicología social, posee en pos título en Cine y Drama de la Pontificia Universidad Católica donde fue alumno de Antonio Skármeta. Con una carrera literaria bastante premiada, ha publicado Ráfagas de versos y bytes, 1990; Tranvía equivocado, 1992; Lo duro y lo hermoso al finalizar el Siglo XX, 1994; Fantasmas en la red, 2003; la novela Viajera de los nombres supuestos, EDEBE, 2002; y Un lápiz de pasta marca BIC, 2013. Sus cuentos aparecen en las más diversas antologías en Chile y el extranjero, siendo las últimas La maleta de Úrsula, publicación de Alfaguara donde del autor se publicó el cuento El amor tigre, de dos cabezas; Compañero Presidente, antología chileno-italiana de la editorial italiana Feltrinelli -segunda más importante de Italia-, donde fue traducido al italiano por el escritor y catedrático Danilo Manera, y se entrega en paquete en Europa junto al DVD La memoria obstinada, de Patricio Guzmán; y Chile: Historias que debemos contar, de Monte Ávila, Venezuela. Además, sus premiados cuentos Urracas y zorzales y El hombre del abrigo amarillento y la mujer que lo amaba, han sido traducidos ya a más de cinco idiomas, incluyendo el ruso. En el ámbito de la literatura infantil y juvenil, ha publicado Cuentos para leer y sonreír, EDEBE 2003. En el ámbito de la memoria histórica, dirige el colectivo Las historias que podemos contar, con quienes ha producido tres libros a modo de saga y mantiene un espacio web con más de quinientas historias.








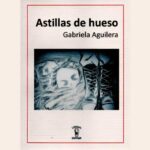

Acá en méxico eso es muy realista. gran cuento. Bendiciones.