 Autor: Antonio Rojas Gómez
Autor: Antonio Rojas Gómez
Cuentos. 159 páginas. Editorial Etnika 2017
Por Juan Mihovilovich
“En realidad la bondad y la maldad son los extremos de una cuerda, sobre los que se equilibra la humanidad.” (La larga noche de Maese Pedro. Pag. 146)
Este es uno de esos libros que dejan un saber agridulce, como el epígrafe que se destaca al comienzo de estas líneas: el bien y el mal enfrentados sobre una cuerda floja que se sustenta por el simple hecho de constatar que somos una especie consagrada a cruzar rápidamente de un extremo a otro de la cuerda sin siquiera saber equilibrarnos.
En dos de estos cuentos, el que le da el título al libro al comienzo y él que lo cierra, La larga noche de Maese Pedro, la trama se acerca muchísimo por su contenido y extensión a dos nouvelles apretadísimas, plenas de sentido humano y de una inasible necesidad por alcanzar un ideal de vida que pareciera diluirse a cada instante.
De cualquier modo, hay una idea subyacente en todos los relatos: una engañosa apertura hacia una bondad natural que cuando está al alcance de la mano, huye. Y no precisamente por incapacidad de quienes intentan abordar el bien. En el relato inicial “El ciego al que le cantaba Gardel” el protagonista incorpora en su desarrollo personal un devenir insoslayable: por un lado, creció con su ceguera a cuestas apegado al vientre materno, sostenido por la mano invisible de una mujer abnegada que lo amó intensamente y que, antes de morir, le busca una suerte de sustituta que busca impedir que caiga en la vorágine de un mundo inhóspito y desalmado. Solo que el cantante ciego, además de entonar los tangos que Gardel y Lepera en las calles de Valparaíso esperando las retribuciones por ellos, de pronto es virtualmente adoptado por un desconocido que se apiada de su condición, de su ya lejana ausencia de voz, de su fetichismo algo esperpéntico que, más que provocar compasión, causa la exacerbada burla de algunos transeúntes. El ciego desentona y sus quiebres musicales llaman a la burla desembozada. Es allí donde surge quien lo suplantará en las interpretaciones. Él suele estar desde las 10 de la mañana hasta entrada la noche recolectando el sustento para su hogar. Y cuando aquello da la impresión de hundirse por su debilidad natural surge ese tenor de voz cautivadora que encandila a los transeúntes y las limosnas se multiplican como los peces o los panes. Solo que nadie sabe de dónde procede y el ciego intenta explicarle a su mujer que aquel individuo es real y que gracias a él su destino y el de su entorno ha cambiado. Se incluye en la familia el nacimiento de un hijo que el ciego rechaza, que no puede abrazar ni comunicarse como si fuera un ser extraño, un aparecido que enturbiará su relación con la mujer que su madre le ha dejado como herencia. Sin embargo, algo misterioso, más allá del enigma mismo de esa aparición, ocurre. El individuo que suplanta su voz seguirá apareciendo cada día y con dos o tres canciones solucionará las necesidades diarias. Solo que el ciego, ese personaje salido de la nada, rescatará una condición primigenia: su necesidad de amar y ser amado, más allá de la edípica construcción establecida con la madre muerta. Entonces renacerá. Recuperará su condición de ser humano y podrá acariciar la cabeza de un hijo indeseado. Un cuento memorable, lleno de una ternura tensa que pareciera conducir a un final crítico o indeseable y que, sin embargo, el narrador es capaz de encauzar notablemente hacia los senderos de una bondad natural reconquistada.
En cuanto a La larga noche de Maese Pedro, estamos en presencia de uno de esos relatos conmovedores, de una ternura casi irreproducible, que sitúa a un personaje inolvidable (Maese Pedro) en las antípodas de un actor relevante. Un discreto funcionario del diario El Mercurio por toda una vida y que ha alcanzado la jubilación y por ende entrado en la vejez, recuerda a un compañero de infancia, Osvaldo Ortiz, cual si fuera un resucitado. Suele aparecerse en su habitación como el niño con quien compartía sus juegos y sus aficiones filatélicas. Osvaldo Ortiz es una especie de duende o amigo imaginario que Maese Pedro ve a diario, confrontado en los albores de su muerte cercana, que brota como el adalid de los sueños extraviados y que eleva la relación sostenida en la infancia hacia las cumbres más límpidas del sentimiento y pensamiento humanos. Mientras comparte sus días con sus compañeros de ancianidad en nocturnos juegos de dominó la presencia del niño Osvaldo Ortiz se erige en una urgente necesidad: debe hallarlo en tiempo presente. Han pasado los años como una ráfaga y el reencuentro con él se torna un imperativo. Los amigos lo escuchan con cierto aire compasivo. Pero lo apoyan. Y Maese Pedro, sinónimo del hombre bueno y respetado (que no es lo mismo que un buen hombre, le dirá uno de los personajes) se da a la tarea de localizarlo. El émulo con la desaparición forzada de personas durante la Dictadura es evidente. Pero su busca es tan limpia y pura, tan perentoria por la nostalgia y el ensueño que vive en su dormitorio, que la traduce en una búsqueda de sí mismo. Él no ha creído que el golpe militar fuera tan lesivo ni cruel para otros. Creyó que El Mercurio no mentía. Que las noticias que se daban en sus páginas eran reales, por ende, hubo terroristas y guerrilleros que quisieron apoderase del poder político. Y por eso las Fuerzas Armadas actuaron. Desde su inocencia casi ramplona se revitaliza entonces un mundo que ignoró: el del dolor y la maldad sin límites. Su peregrinaje lo lleva al barrio donde vivieron con Osvaldo Ortiz y un viejo amigo de entonces aparece en una de las calles y le señala que Osvaldo fue detenido por los organismos de seguridad. Y que si necesita otra ayuda lo llame a un teléfono que anota. Solo que, al hacerlo, contesta más tarde su cónyuge y le señala que su esposo ha muerto hace dos años. Por la cabeza y el corazón de Maese Pedro corren aparejados el mundo de la ilusión y de una realidad que evitó. Vivió encapsulado, pero el único amor que logró tener en su vida y que no fue otro que el translúcido amor fraterno con su amigo infantil, Osvaldo Ortiz, causa en su alma una recuperación del sentido final de la existencia: “devuélvanme a mi amigo”, pareciera decir con un llamado explícito e implícito a la vez. Y con ello exige la restitución de una historia, de la humanidad más benigna, de los sueños más preclaros, de la bondad más sublime. Se trata, quizás, de una de las historias más conmovedoras escritas alguna vez sobre el drama de la Dictadura, así, sencillamente, sin frases ni alocuciones rimbombantes. Apenas con un sentido de redención -del intento al menos- del paraíso perdido en la infancia como una fantasmal alegoría de un mal sueño vivido por muchos en este país.
Y, además, completan el libro, otros relatos igualmente cautivantes. Cierta mañana de abril, en que un personaje narrador anodino, mezclado en la cotidianeidad abrumadora del sinsentido diario es remecido por una condición extrasensorial: puede adivinar, primero los nombres de las personas en el Metro y después hacer que actúen de acuerdo con sus pensamientos. Ello deriva en un maremágnum de situaciones contradictorias, inusuales, que van dejando al trasluz las peores sensaciones, los pensamientos más indóciles y que dejan al descubierto las bajas pasiones individuales. Es un universo dislocado donde las personas terminan por envilecerse, porque de por sí lo cruel y lo trivial están entremezclados en el número agobiante de la estrechez del Metro y en la pérdida de sentido del mundo post moderno en una ciudad cualquiera como Santiago u otra urbe de connotaciones similares.
Quizás emparentado al anterior esté La gran ignorada, una narración sobre la muerte, sobre la perspicacia de un personaje que descubre un día, como una consecuencia obvia, que él no será eterno y que ello se adapta a un hallazgo previo: al entrar a una sala donde se encuentra un ser admirado por él percibe que éste morirá. Nada tan simple ni tan llano. Solo que la escena se reproducirá con ribetes similares cuando parte de sí mismo se representa ante él asegurándole que escribirá un cuento donde un individuo percibe que otro morirá, pero que no sabe qué sucederá después, y por ende no sabe si debe o no escribirlo. Un relato extraordinariamente bien escrito y con una percepción de lo incognoscible que deja al lector, inevitablemente, frente al espejo de su temporalidad.
En La Máquina y en Gerardo y Antonio van a Gath y Chávez, se centran aspectos vinculados al período dictatorial. Por un lado, la absurdidad de un régimen que persiguió de modo indiscriminado todo aquello que le asomaba como sospechoso o inentendible, en el caso de La Máquina la construcción de un aparato que se creyó era erigido para destruir hasta las entrañas del sistema y, por otro, la epopeya increíble que terminó con el triunfo en las urnas de la democracia sobre la Dictadura Militar.
Antonio Rojas Gómez se nos presenta nuevamente como el eximio narrador que es: con un certero y acabado manejo idiomático puesto al servicio de las historias que narra. Pero, además, se alza con mérito indiscutido como uno de esos autores originales que con mayor acierto exploran las rarezas del alma, que hacen converger con nítida propiedad las cercanías ocultas entre el bien y el mal, en y desde lo cotidiano, en hechos que nos parecen irrelevantes y que son, sin duda y producto de su propia e indiscutida calidad literaria, las que se revelan como causas dignas de ser escritas.
Un libro selecto de nuestra literatura más próxima, que llama a ser leído y que deja la incómoda sensación de estar mirando una parte significativa de nuestra feble humanidad.

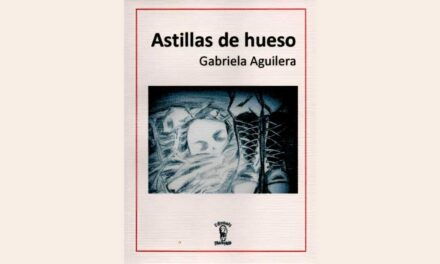
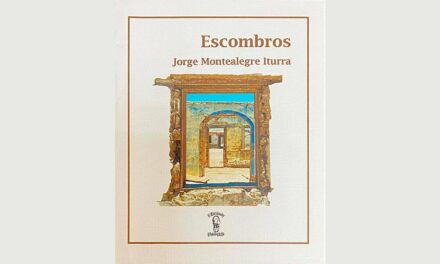







Me gustó el relato detrás de lo leído invitando al lector a ser parte del mismo por parte de la…