Más allá de la resiliencia
por Juan Mihovilovich
Autora: Vinka Jackson
Género adulto. Colección Crónicas, No ficción, autobiográfico.
Ediciones B, 314 páginas, quinta edición, 2018
“Oh mi corazón”
“…Los niños tienen que hacerse cargo/ Cargo de una nueva fe/ Recoger las piezas/ Dejarse llevar/ Vine a casa a la ciudad medio borrada/ Vine a casa para enfrentar lo que viene/ Este lugar me necesita aquí para empezar/ Este lugar es el latido de mi corazón/ ¡Oh mi corazón! …” (Fragmento)
Una niña deambula por las grietas de una memoria dolida, sufriente, por los breves espacios de una infancia donde el horror se hizo carne e intentó modelar para siempre la condena atroz de un abuso que se multiplicó sin mesura ni resguardos.
Una niña avanza por los derroteros de su vida, supuestamente, condenada al fracaso de existir. No hay piedad para el ultraje. No hay medida que pueda servir de sustento. La perversión humana se entronizó en sus huesos y en su alma y la perseguirá sin pausas hasta su madurez.
La niña se esconde en sí misma, deletrea con dificultad la palabra sobrevivencia. No la conoce a plenitud. ¿Cómo podría saber de ella quien apenas aprende a caminar sobre una tierra ensangrentada donde el sufrimiento corporal y espiritual se han apoderado de sus sentimientos?
Sus razonamientos, luego, se esconden en la soledad de una habitación, se enseñorean repetitivos, se esmeran en mostrar las imágenes reales de quien ve su propia imagen diluida en el espejo insano de su martirio. Su martirio es personal. Pero su extensión abarca a su familia, a su padre, a su madre, a sus hijas, a otras niñas y niños, a la humanidad entera.
Vinka, el nombre de esa infanta, es un ser humano dotado de una condición esencial: la resiliencia, que se irá desarrollando para emerger del naufragio al que ha sido arrojada. El mar de la perversión la atrapó en medio de aguas turbulentas que la zarandearon sin piedad contra la pureza de una inocencia destruida. Su femineidad fue atravesada de pies a cabeza, su dignidad fue enviada a un cadalso espurio, sin que existiera una sola mano extendida que pudiera salvarla de un destino prefijado: su abuso.
Pero el abuso a que fuera sometida tenía el estigma de su propia sangre, del –seguramente- más deleznable de los apremios infringidos, por quien debía enseñarle a caminar con la mirada en alto por las miserias de este mundo: su propio padre. Y la niña, luego, desciende a los infiernos de una sumisión arbitraria que, amparada en justificaciones enfermizas, en condicionantes de un alcoholismo eventual, apenas sirven para intentar, desde esa ingenuidad profanada, comprender cómo, de qué infausta manera, quien sirvió de vehículo para que ella viera la luz, fuera de pronto el peor y más desquiciado de los verdugos, escudado en una relación filial acomodaticia en su insanidad mental.
Todos los abusos imaginables fueron parte de la abominación. Y cuando la niña, ya en su adultez, ante su madre atribulada en su ignorancia, los repasa en una retahíla opresiva, el listado parece oscilar en la memoria como el estigma indeleble de la maldad humana: “exposición del niño por parte del adulto, a situaciones indecentes –incluido el lenguaje- con el fin de obtener gratificación sexual, realizar solicitudes indecentes –solo realizarlas- a un menor; tocamiento de genitales o partes íntimas del pequeño, directa o indirectamente –sobre la ropa que lo cubre-, o tocamiento del niño al perpetrador, inducido o forzado por este; masturbación del adulto frente al niño o usando al niño como colaborador; penetración digital vaginal o anal del pequeño; eyaculación seca –frotamiento del órgano sexual adulto entre las piernas o rodillas o sobre el cuerpo del niño, sin eyacular-; sexo oral, con o sin eyaculación; intentos de penetración genital, consumados o no; utilización del niño para la gratificación sexual de terceros o como mercancía.”
Y la frase final de la niña-mujer ante su madre es el resumidero mismo de su espanto: “todas las anteriores, mamá…Todas las anteriores.” (pág. 282)
La descripción literal de lo que se denomina abuso sexual infantil queda expuesta de un modo sobrecogedor.
Y claro, en el recuento de una vida entera, donde el proceso de sanación interior y exterior pasa por múltiples etapas, la entereza y valentía con que la protagonista lo enfrenta, no está ni puede estar, exento de un constante desgaste físico y mental. Ella no puede sustraerse al peso visible que, por un lado, se anidó en recuerdos e imágenes recurrentes; y por otro, invisible, que aflora desde un inconsciente que sacude permanentemente su tránsito diario como flashbacks incontenibles que deberá entretejer su pasado, su presente y su futuro.
En esa ilación de sufridos estadios emocionales y psíquicos, existirá a menudo, la tentación del abandono, del autocastigo, de sentirse derrotada: el verdugo sigue mirándola con cierto desparpajo, incluso desde otra dimensión. Ella, la protagonista de una historia inconclusa, lo percibe a cada instante. El retrato en ocasiones se diluye, en otras permanece incólume, como si su presencia fuera innominada y eterna.
En esa lucha tenaz, el destino que se va forjando, a veces a contrapelo, va abriendo las puertas de la maldad y, paradójicamente, en su itinerario, también esas puertas se van sellando. Años en que el asfixiante agobio de existir se abre paso con la esperanza de la maternidad. Y sus hijas vendrán a llenar el espacio vacío de su perpetua desolación. No será una transformación automática. El sufrimiento humano consolidado en la niñez no se salta etapas: es un continuo. Las heridas internas son demasiado fuertes y poderosas para que cicatricen en un santiamén. Pero pasar de sujeto creado a ser parte de la maravilla de la creación consolida esa necesidad imperiosa de percibir y curar su condición de niña abusada.
Su resiliencia, su capacidad para superar todos aquellos hechos traumáticos, emerge entonces con un aire de renovación inquebrantable. Su tránsito se va adecuando a la comprensión de lo ocurrido. Surgen amigas, otro país, otra ciudad, la maternidad asumida como liberación y compromiso, la terapia de quince años con su colega de profesión que la guiará en su salida del atolladero. Las relaciones de pareja. Y el regreso. El repaso visual de sitios donde el escarnio se consolidó por años. Y en esa secuencia desprovista de cálculos o medidas, un reencuentro con la verdadera condición humana: la hermosura de existir se sobrepone a la fealdad del mundo, a sus aberraciones, al delirio sin pausas de un padre corrosivo. Y la paradoja de la sanación espiritual y corporal se redime en la compasión. La mujer emerge con toda su intimidad profanada y sitúa en su centro al único sentimiento capaz de transformarla y resituarla con y por encima de los dolores de un nuevo parto: el amor.
Se trata, en definitiva, de una obra sublime. Nos hace entender que la maldad existe y es parte consustancial de la naturaleza humana. Que los apetitos primarios y desbocados que asolan a individuos enfermos tienen también su propio historial. Que ello no los exime de culpa ni de castigo, solo que es posible arrogarse, desde el dolor más recóndito y revitalizador, la piedad; desde ese sitio inmaculado la maldad no se olvida, sino que se entiende y se asume.
Un libro imprescindible en tiempos de ceguera material y espiritual, extraordinariamente bien escrito, con una profundidad inusual en la literatura chilena, narrado en primera persona como un aullido interior que, lenta y progresivamente, da paso a la serenidad.
Un texto que deja huellas indelebles en un lector al que le resulta imposible no empatizar con su trágica belleza.



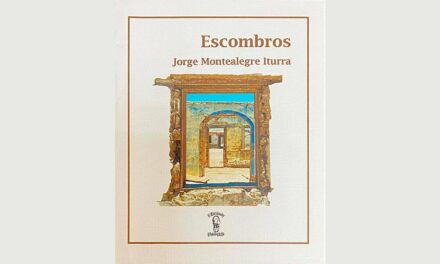
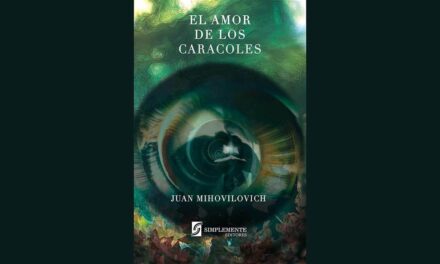
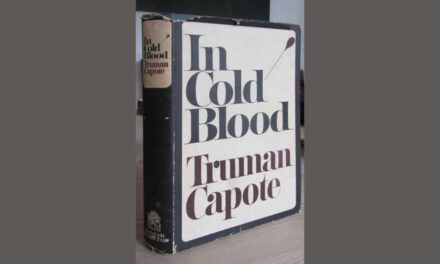
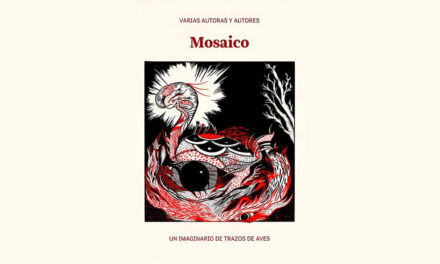

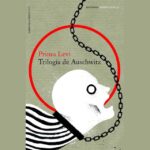



También agradezco al académico Eddie Morales Piña, este análisis del libro "Circo Pobre", que invita a no perderse la lectura…