(A cinco años y algo más de su partida)
Por Bartolomé Leal, texto y fotos

Germán Marín era un hombre bueno. Esto puede sonar chocante para alguna gente que solo tiene de él la imagen de un tipo hosco, agresivo, arbitrario y contradictorio. Vedette a su manera. Todo eso puede ser verdad, pero Marín tuvo muchas vidas antes de venir a parar a este su país natal y en el cual nunca se sintió demasiado a gusto. Ni antes ni durante ni después del golpe de Estado de Pinochet y sus generales/almirantes de derecha. Germán conoció el exilio más duro, aquel que lo transformó en un personaje itinerante, siendo él una persona plácida, lenta, devota de sus ritos personales. Tampoco eran muchas las ganas que tenía de volver desde Barcelona, donde había logrado asentarse y desarrollar una vida dedicada a la literatura, sus hijos se habían hecho profesionales, sus amigos chilenos lo visitaban y compartían su mesa. Lo corroía en cualquier caso la nostalgia de la patria. Había sido cadete en el ejército, estudiado con los jesuitas y vuelto lector compulsivo. Le gustaba decir, en forma autoirónica, que su capitán había sido el general Pinochet, su confesor el padre Hurtado, y su profesor de literatura Borges (en alguna etapa pasada en Buenos Aires). Todo aquello más o menos cierto. Además, era un partidario crítico, aunque fervoroso del presidente Allende.
Digo que era un hombre bueno porque fui testigo y objeto de su bondad. Me recibió en su piso de la calle Rocafort cuando yo había partido a mi autoexilio por el año 1976, cabreado del Chile que la dictadura estaba creando con su mentalidad autoritaria, consumista y pacata, elementos para construir sistemáticamente una subcultura de la injusticia y la intolerancia que se harían endémicas en la sociedad chilena; y que nos habrían de conducir al callejón sin salida política en que estamos ahora. Pues de eso conversábamos con Germán cuando fui a instalarme en su modesto, aunque acogedor departamento, con su mujer y sus dos hijos adolescentes, siempre afables y risueños. Se me viene a la cabeza un recuerdo: aquel piso contaba con una terraza amplia que daba a un colegio de señoritas, y cuando no nos veían, nos dedicábamos a espiar a las colegialas cuando hacían gimnasia en shorts o jugaban a levantarse las faldas.
De París llegué a Barcelona a buscarme un espacio, una pega. Yo era (soy) ingeniero, pero para los transterrados cualquier cosa era válida. Marín trabajaba en una editorial y trató de conseguirme algo allí, pero no resultó nada. Buscamos por otro lado, con sus conocidos catalanes. Tampoco resultó nada. Gente difícil. No toleraban a los inmigrantes, ni siquiera a los internos, sus propios compatriotas. Muchos despreciaban a los andaluces y a los gallegos, provenientes de territorios más pobres. Y para qué hablar de los sudacas, como nosotros. Valíamos menos que los leprosos. Marín odiaba a los catalanes.
Pues cuando llegué con mi maletita de cartón, como se le ocurrió decir a Marín, él estaba convaleciente de una operación en la zona del escroto. Algo le habían sacado. Yo le preguntaba si le habían extirpado un coco, se negaba a responder y se reía. Yo le había llevado desde París un par de botellas de coñac y un cartón de Gitanes, para su alegría. “Si quieres te muestro la cicatriz”, me decía. Usaba un espejo para revisarla. Por supuesto que me negué. Nos instalamos a conversar en el piso de la calle Rocafort durante tres días completos, mientras él fumaba en la cama cajetilla tras cajetilla de los cigarrillos negros que le había regalado, y probaba unas gotitas del coñac, ya que su mujer se lo racionaba porque se lo tenían prohibido mientras se recuperaba de la cirugía.
¡Cómo hablamos y hablamos! Del Chile de ayer y de entonces, del destierro, de literatura, de amigos y enemigos, de los milicos, de los curas, de las señoras chilenas, de los partidos de izquierda, de los quiltros, de los barrios de Santiago, del río Mapocho, de las empanadas, del puerto, del pejesapo, del Mercurio, de la UP, de los escritores mediocres de la SECH, en fin, se me olvida la cantidad de huevadas a las que les pasamos revista. Bueno, creo que le ayudé en su convalecencia. En una ocasión en que subimos al ascensor de su edificio, una carcamala beata y franquista (supusimos) nos increpó que por qué subíamos al aparato cuando veníamos del segundo piso. “Estoy recién operado señora”, le dijo Marín con su voz cavernosa. “De un testículo”, agregué yo. La vieja, escandalizada, no dijo nada más. Al bajar no paramos de reírnos por varias cuadras. “Calma, le dije, o te le va a caer el coco sano”.
Cuando lo dieron de alta salíamos a hacer largas caminatas, recorrimos Barcelona de arriba abajo: la antigua ciudad condal, el barrio gótico, las ramblas, el Montjuic, la plaza de toros, el distrito de Gracia, lo de Gaudí (no solo la famosa basílica), el barrio de Besós; y sobre todo la Barceloneta, el puerto viejo, antes que se hicieran aquellas modernizaciones tan celebradas. Germán tenía una picada, un modesto comedero de mesas comunes para portuarios donde servían un magnífico arroz a la cubana, ese plato de pobres, acompañado de un vinillo áspero. Sorbíamos un carajillo (café con brandy) por aquí y por allá. Alguna vez fuimos a las ramblas con su familia para comer natillas con Coca-Cola, lo que más le gustaba a su amigo Raúl Ruiz, según me contó.
Nuestro paseo predilecto era por la zona de los prostíbulos, unas callejas canallas donde a cualquier hora había comercio de sexo de todas las calidades imaginables. Una verdadera putería medieval. Cientos de rameras y ramerillas de todos los calibres, desde las viejas descarnadas y las gordas desbordadas más abyectas, a las jovencitas más depravadas y excitantes. Las tarifas eran variables, como es evidente. Los visitantes se contaban por miles, al menos eso me pareció. Había tipos que se paseaban con aire de indiferencia, otros miraban con caras de trastornados, unos pocos regateaban avergonzados y unos cuantos (los menos) partían con una mujer, o más de una, en dirección a lugares misteriosos, sin mirar para ningún lado. Nos movíamos entre marineros, gañanes, escolares curiosos, vejetes lascivos y sacadores de vuelta, quienes se desplazaban como una coreografía, observando a las mujeres de vereda a vereda. No importaba la hora. Nosotros poníamos nuestra mejor cara de puteros consolidados, siendo no más que un par de mirones.
Conocí a Germán Marín en Santiago como librero y crítico literario con el seudónimo Venzano Torres. Eran apellidos de sus progenitores, pero pegaban bien con su personalidad atropelladora. Un tipo más bien secreto, retraído, conocido como articulista esporádico en revistas de ultraizquierda, comunista renegado, maoísta de última hora (aunque lo negaba). Había pasado unos años en China gracias a sus contactos con el reducido grupo de partidarios chilenos del modelo chino de comunismo, entre los cuales se apreciaba la llegada de antiguos militantes pro soviéticos desencantados y que podían aportar a la guerra ideológica entre los dos colosos comunistas, la URSS y China. En todo caso, Marín había vuelto desilusionado de su experiencia en Pekín (como se decía entonces). Le había tocado parte de la “revolución cultural”, cuando Mao y sus secuaces se habían lanzado a pulverizar los remanentes de la China milenaria, lo cual para un hombre de cultura resultaba una hostia demasiado grande de avalar. Había quedado espantado de lo perverso y sanguinario de tal proceso, algunos coletazos lo habían afectado en lo personal, molestias a su familia, sobre todo.
Con este loco de Marín habíamos corrido riesgos en los días previos al golpe del once de septiembre del 73, cuando Santiago se había transformado en una ciudad de enfrentamientos y escaramuzas. Me acuerdo una vez en que, por la huelga del comercio, había un desabastecimiento generalizado y medio mundo andaba en estado de exasperación. Nos encontramos con Marín cerca de la librería en una ocasión en que el centro apestaba por los gases lacrimógenos. Cerró el negocio y salimos a explorar el terreno, tapándonos la cara con pañuelos mojados. El huevón me mostró un pistolón viejo y medio oxidado que llevaba en el bolsillo. ¡Qué peligro! “Habrase visto pelotudo más grande, le dije, esa antigualla te va a reventar en la jeta”. “Al que se me acerque le mando un tiro en los huevos”, vociferaba. Se reía con su bocaza gorda, como de negro. Por ahí se nos unió Mariano Aguirre, gran crítico literario y amigote de Marín, ávido también de echarse un momio.
Marín había optado por el exilio y vivía en Barcelona, tras haber pasado sin mucho suceso por Cuba y México, países de los cuales también echaba puteadas por diferentes razones. En Cuba lo habían tratado de mandar a hacer trabajo solidario en la zafra del azúcar y se negó, según me confidenció. Se hizo el tonto mudo, los cubanos lo acosaban. No habló una palabra hasta que logró partir a México, donde le fue mejor y trabajó en la publicación de libros notables, como una edición de bolsillo con la obra completa de César Vallejo. Y un precioso libro de poemas suyos titulado “Cicatrices”, donde usó una frase sacada de una carta mía en el prólogo. Se cabreó en todo caso con la cultura de la “mordida” mexicana.
Como fuese, Germán había logrado con el apoyo y solidaridad de los socialistas españoles, sobre todo, instalarse allá, trabajar en una editorial barcelonesa (cobrar sueldo, digamos, él mismo sabía que era un vago de mierda a quien sólo le interesaban la literatura y el cine), y más o menos llevar una vida de exiliado solvente. Escribía mucho, aunque no publicaba. La Juanita, su gentil mujer, tenía dinero por herencia o algo por el estilo, aparte de ser buena para los negocios, de modo que mi amigo se las arreglaba bien. Poseían al menos el piso que mencioné antes y una tienda en Barcelona. Esa tienda, valga la divagación, se vendía lencería para señoras maduras, lo que servía a este inventivo degenerado como pretexto para espiar a las damas que llegaban a comprar sostenes; me hizo que le tomara una foto en el frontis. “Para que se la mandes a tu madre”, me decía, cateándome con sus ojos bolsudos.

Otro de nuestros paseos predilectos era el canódromo, donde íbamos sobre todo a mirar las perreras. Había un olor a caca de perro solo para valientes. Marín se extasiaba, emocionado, con esos pobres galgos enjaulados, famélicos, obligados a hacer trabajo esclavo para satisfacer las ansias de unos apostadores tan miserables como ellos. Los fines de semana íbamos a la feria de San Pascual, una plaza donde se vendían libros viejos, modestas antigüedades, afiches, tebeos, postales de otrora, naipes sobajeados y porquerías de toda laya. Hay fotos de esos paseos, mi amigo en su mejor momento, alegre, divertido, alegador y procaz. Fue gentil conmigo. En su piso no había espacio, por eso yo dormía en una cama de campaña en un pasillo y lo aguantaba lo más bien. Una vez pasó por allí un compadre que vio mi camastro parado en el baño de visitas y esparció el infundio de que Marín me tenía refugiado en su piso y me hacía dormir en el baño. No lo desmentimos por supuesto, era demasiado divertido. Allí conocí a Waldo Rojas, Mauricio Wacquez, Antonio Avaria, Federico Schopf, entre otros distinguidos escritores chilenos de la generación de Germán Marín, cuyos nombres se me han olvidado.
Retornamos a la Barceloneta en más de una ocasión. Una vez que fuimos por un carajillo a la Plaza Real, se nos acercó un chulo y nos pasó una tarjeta pringosa que anunciaba el show de un tal Pepe Pilares en algún lugar de la Rambla de las Flores. Pues esa misma noche, que era un viernes, se anunciaba un espectáculo de canto y baile tradicionales a cargo el rey de la noche, entronizado desde una fecha por allá por los años 40, el Pepe Pilares, “la Pilarica”. Variados epítetos laudatorios se le dedicaban a este Pepe y su troupe de cantaores y bailarines. “Lo conozco, dijo Marín, es un travestí viejo que da miedo de puro feo y su troupe es otra caterva de maricones mal agestados. Vale la pena, acotó con voz cavernosa, alguna vez vine con Enrique Lihn”. “Vamos, le dije, yo invito”. Así que asistimos al evento de la Pilarica en la primera función, para que a Germán no se le fuera a abrir la herida del escroto con tanto traqueteo.
Nos instalamos, al inicio los únicos clientes, en una mesa de privilegio. Vimos al tal Pepe salir a escena. Cantaba, bailaba y animaba: un esperpento como sacado de una película de horror que, además, dirigía su número a nosotros. Poco a poco el local se fue llenando. Con su voz cascada y su traje llamativo, aunque de cerca se notaban los zurcidos, la Pilarica se aplicó con canciones del repertorio más tradicional, como pasodobles, seguidillas y habaneras. No lo hacía mal en su estilo marchito, qué digo, apolillado y rancio. Al rato, cuando ya habíamos consumido nuestra primera botella de vino, Marín le mandó al crooner un papelito con un pedido. No me lo quiso mostrar, “es una sorpresa” susurró, en el estilo tétrico que le gustaba usar a veces para hacerse el peligroso.
En breve, el travestí, que se había vestido de novia para un número de lo más patético imaginable, dijo en un intervalo: voy a ofrecer la canción “Julio Romero de Torres” a pedido de los señores en esa mesa (y nos señaló), dedicada por don Jordi (Marín sonrió, hipócrita) a su amiguito Angell (yo mismo, que puse cara de querubín). “Para ellos, pues, para hacerles inolvidable este momento, este famoso pasodoble que recuerda a un gran pintor español”, remató radiante la Pilarica. Germán me había hablado de ese artista plástico que hizo furor en Argentina y Chile, pintando viejas pitucas ricachonas. Son bonitos sus cuadros, entre Manet y Courbet, por decir algo. Según Marín murió joven y loco. Luego miramos un libro de la editorial donde trabajaba mi amigo, producido por él mismo, quedé admirado con sus desnudos. Todo un descubrimiento el tal Romero de Torres. El pasodoble se me quedó en la memoria y me descubro con frecuencia tarareando su melodía pegajosa.
De paso, el nombre catalán Angell, que Germán me había asignado en la ocasión, quedó como chiste amariconado entre nosotros, a propósito de un par de feminoides que vendían cuadros en la feria de San Pascual que mencioné antes. Jordi (Jorge), era un nombre también catalán que llevaban miles de barceloneses en homenaje a su santo patrono. Recién por entonces comenzaba un fenómeno que se llamaría “el destape” español, una suerte de desfogue, sobre todo en temas sexuales, tras tantas décadas con la retrógrada dictadura del general Franco. En sus últimos días nos tratábamos por teléfono de Jordi y Angell. Por huevear, obvio.

Germán largaba anécdotas graciosas de parejas vírgenes que durante el franquismo llegaban al lecho nupcial sin tener idea qué hacer. Una mujer se había muerto tras enfermar del estómago por tanto tragar semen, convencida de que así quedaría preñada. Otra había llegado al hospital con graves hematomas en el vientre, tras la intención de su marido de enchufarle la verga por el ombligo. Una tercera creía que los bebés se hacían por partes, cada polvo era un brazo, la cabeza, una pierna, etc. “Tuvieron que recauchutarle la zorra”, decía mi amigo con cara de personaje de cine negro para reforzar el efecto. En fin, chismes que el otro celebraba con sus típicas carcajadas breves, afónicas, que, al menos a mí, me daban risa por sí solas. Seguro que esas patrañas se las inventaba…
Tal vez la ocasión más memorable vino cuando asistimos a un gran acto de masas en la plaza de toros de Barcelona, donde los partidos de izquierda proclamaron a sus candidatos para la primerísima elección importante del post franquismo, para elegir autoridades locales, o sea alcaldes y concejales. Había un entusiasmo delirante, banderas rojas, consignas y cánticos. Hacía calor. Manadas de jóvenes izquierdistas tetoncitas aullaban mostrando sus axilas sin depilar (en homenaje al pubis, decía Marín), y meneando sus culitos sudados (mira, mira, repetía). Habían invitado a los más famosos grupos de canción protesta chilenos, casi todos en el exilio, y fue emocionante escuchar canciones revolucionarias prohibidas bajo el pinochetismo, como “El pueblo unido jamás será vencido”, “Venceremos”, “No nos moverán” o “La batea”, a cargo de Inti Illimani, Quilapayún, Isabel y Ángel Parra; y otros como los Blops, el dúo Quelentaro, Payo Grondona y varios que no me acuerdo.
En fin, hay tantas historias que contar de Germán Marín, pero no quiero alargarme más. Espero que se haya entendido por qué lo echo de menos. Y por qué no trepido en decir que era un hombre bueno. Aparte de ser el gran coloso retumbante de la literatura chilena del cambio de milenio, solo comparable a sus antecesores Pablo de Rokha, Carlos Droguett, Manuel Rojas, José Donoso… Como ellos, una persona y un personaje. Un animal literario, un escritor de verdad, de esos que ya no se fabrican. De esos que merecían el premio nacional de literatura que nunca les dieron.




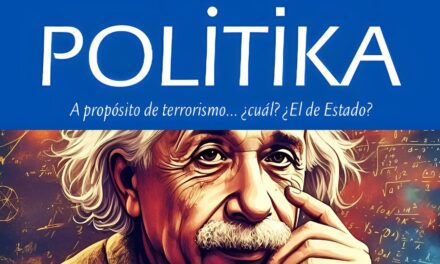







Bonito cuento.