Por Fernando Moreno Turner
Seducido por la historia resulta el lector de Martes tristes, una de las novelas emblemáticas del prolífico pero escasamente difundido escritor Francisco Rivas, y que ha sido publicada, no hace mucho, en una nueva versión. La primera edición de esta obra data de 1983 –firmada en ese entonces por Francisco Simón–, y posee varias posteriores (1987, 2000, 2001), en las que el autor introdujo una serie de modificaciones, de mayor o menor cuantía, según los casos.
Para volver al comienzo, y hablando en términos generales, se puede decir que en el proceso de seducción intervienen diversos fenómenos cognitivos –los conocimientos, las percepciones y las expectativas–, aunque también, y lógicamente, aparecen implicados sentidos y sensibilidades. Dicho de otro modo, y si se recurre de la retórica aristotélica, se puede afirmar que aquí participan, conjuntamente, ethos, logos y pathos: el narrador adopta modalidades discursivas que le permiten ganar la confianza del lector, entregar saberes, provocar emociones.
Es todo esto, conjunta y simultáneamente lo que ocurre en Martes tristes. Y desde antes de que se inicie la historia propiamente tal, porque el texto de la novela aparece precedido por un epígrafe muy significativo. Se trata del poema “Los hombres del nitrato” –de Canto general, de Pablo Neruda–, en el que la voz aborda cuestiones relacionadas con las difíciles e injustas condiciones laborales de los trabajadores de las salitreras del norte de Chile y que, en un primer momento, orienta entonces la lectura hacia ese espacio y esos tiempos (primeras décadas del siglo XX). Lo que se verá corroborado con cuasi inmediata posterioridad, pero también desmentido, porque el marco temporal, también el espacial, por el que se mueve el narrador excede con creces aquellos límites.
De hecho, la apertura del relato nos sitúa en el siglo XVI: “El Gran Capitán don Diego de Almagro tuvo sed e hizo detener a su tropa” (9). Y también el final, donde se vuelve a encontrar al llamado descubridor de Chile, pero esta vez en los momentos que preceden su muerte (307-308). De modo que esos sucesos constituyen un marco, en cuyo interior el narrador despliega, sobre todo, la historia de Ricaventura, uno de los lugares mencionados por el poema de Neruda, la que a su vez le permite aludir a otras situaciones y acontecimientos bastante posteriores. Aparecen vislumbrados así, más de cuatro siglos de la historia del país.
Si se quisiera resumir aquella historia podría decirse que comienza con la gestación de la sociedad del despoblado de Ricaventura, bajo la conducción de Ramón Gracia, un exsoldado de la Guerra del Pacífico; luego el lector se va enterando de su florecimiento, de su desarrollo y auge en razón de los proyectos sociales que se intentan poner en práctica apoyados por la bonanza salitrera; y, por último, convertido en ejemplo peligroso para los intereses dominantes, de su caída y de su violenta destrucción manu militari.
La saga se concreta gracias a la presentación de un conjunto de acontecimientos y episodios que ponen en evidencia móviles antitéticos: la esperanza por un mundo mejor, los deseos de fraternidad, la búsqueda de la equidad y de la ponderación, por un lado; la codicia de los poderosos, de las compañías extranjeras y de sus esbirros nacionales, la complicidad e incomprensión de los políticos, por otro.
Todo este cúmulo de aventuras e informaciones es entregado, prioritariamente, por un narrador ubicuo, preclaro, que posee un alto grado de conocimiento sobre aquello que narra, con evidentes objetivos de restaurar una memoria histórica que adolece de vacíos y tergiversaciones, sin que esto signifique que quiera imponer su propia “verdad”, pues junto a sus incuestionables certezas, junto a la versión que nos ofrece encontramos también algunas conjeturas e incertidumbres: “Quizás el nombre de esa enorme desolación proviene de los indios del altiplano. En toda la ancha franja pedregosa no encontraron nunca a nadie con quien comerciar. O tal vez fue el Adelantado que le dio nombre al mojar por primera vez sus escarpines en el Limarí (14).
El lector se ve captado y arrastrado por el discurso de este narrador que, situado en una posición temporal que le permite reconstruir en su totalidad la historia de Ricaventura, no lo hace de una manera absolutamente lineal sino más bien interrumpida y fracturada, recurriendo a toda una serie de operaciones discursivas que proporcionan un gran dinamismo a su decir. Esto quiere decir que son abundantes los saltos cronológicos y, por lo mismo, también las anticipaciones y los retrocesos, así como los resúmenes, las glosas y los desgloses, las descripciones, exposiciones, así como una movilidad que le permite acercarse a sus personajes, describir sus características más notables, captar sus pensamientos, expresar sus sentires y sensibilidades: “Ramón Gracia se arrastró hasta la cruz y apoyándose en ella se quedó quieto. Examinó el lugar con cuidado. A su espalda quedaba la iglesia. Parecía hecha de una pieza de metal, con puertas pintadas con ángeles y ventanas ojivales de vitrales multicolores. Al otro extremo, en esquinas encontradas, un edificio rechoncho de dos pisos. Sus veinticuatro ventanas, protegidas con gruesos barrotes de fierro, parecían demasiado grandes, su única puerta, de manera lisa y oscura, demasiado pequeña. […] Pasarían muchos años antes de que Ramón supiera que ese edificio tenía la facultad de cambiar de color, como muchas otras cosas del despoblado” (23).
Así, el narrador va pasando revista a las innumerables peripecias que van marcando el devenir de Ricaventura y de sus habitantes, al tiempo que va presentando y caracterizando con maestría una extensa galería de personajes –sus rasgos y semblanzas, sus afectos y sentires, sus andanzas y sus estímulos, sus proyectos y decisiones–, una galería de la cual sobresalen Ramón Gracia y sus hijos, la Pulpa, el cura Ventura, el tabernero Vicente-Vicente, los hermanos Paz, el veterinarios Pedro Piotrowski, Bernardo Coca, el de los negocios turbios, Manuel Rumbo, el francés Mauricio Duhamel, el coronel Torcidos, Bernal Nápoles, Gaspar Babiria, el Embajador, entre muchos otros.
La seductora intriga contada en Martes tristes se acentúa por la presencia de niveles de realidad que exceden las fronteras de lo verosímil y que, por lo mismo, se adentran en los dominios de la maravilla y la fantasía, pero que, gracias a la maestría del discurso narrativo, pueden ser vistos como plausibles y creíbles. Ejemplo notable es el atributo que identifica a la hija de Ramón Gracia: “Matilde María atravesó Ricaventura dejando a su paso los aromas con los que había asombrado al pueblo al nacer. Su presencia era inconfundible para los que conocían el prodigio, y pronto no hubo un hombre en la tierra que después de conocerla no se sintiera tentado de averiguar personalmente donde estaban, en realidad, esas violetas y esos jazmines. De este modo, ni las emanaciones azufradas de la locomotora ni el aire estéril de Ricaventura, pudieron impedir que todo un jardín de olores invadiera los carros del tren que entraba en la estación” (129).
Pero la cautivante historia de Ricaventura tiene una contraparte: los sinsabores de la Historia, con h mayúscula. En efecto, en múltiples ocasiones, y gracias a esa ubicuidad ya señalada, gracias a su saber y a sus facultades de extrema movilidad, a sus capacidades de percepción y comprensión, el narrador establece comparaciones apenas veladas entre tiempos presentes y pasados, de modo que la historia del pueblo se convierte en prefiguración y alegoría de lo que será la Historia de Chile, en particular del golpe militar y la instauración de la dictadura. Así, en los momentos que preceden el asalto de las tropas al edificio emblemático de Ricaventura, Ramón Gracia se encuentra reunido con sus más cercanos colaboradores. Así se presenta la escena: “Y él, con las palabras precisas del momento, les dio la opción de retirarse, de reservarse para el testimonio, les ofreció la legítima oportunidad de conservar sus vidas para un tiempo nuevo en el que se respetaría la participación y las decisiones de las mayorías” (297); lo cual no puede sino hacer pensar en la situación y los dichos del presidente Salvador Allende en septiembre de 1973. La alusión es aún más directa cuando se nos relata, después del bombardeo ocurrido un “Martes triste” (304) –de ahí el título de la obra–, la muerte del líder: “Ramón Gracia fue quizás el último. Murió con el revólver quemándole la mano, sin más balas que las que ya tenía en el cuerpo, con la mandíbula y el cráneo destrozado, despreciando para siempre a los que lo habían derrotado. Silva Renard […] Buscó el cuerpo de Ramón Gracia, lo acomodó en el sillón de felpa roja de Indalicio, le colocó entre los brazos la ametralladora rusa y le vació su pistola en la cabeza. –¡Llamen al fotógrafo! Gritó, debe quedar un testimonio gráfico del suicidio” (305). Pero, las referencias a esos sinsabores de la Historia ya había sido anticipada por el narrador en otras ocasiones, por ejemplo cuando se dice que “los herederos de la impudicia de Coca proliferaron durante casi un siglo y a pesar de todas las predicciones no se extinguieron cuando cayó el tirano; el de la voz de pájaro y la gramática menesterosa; el que autorizaba hasta el movimiento de las hojas en otoño; aquel que aceptó la idea de subastar el país” (113).
En suma, Martes tristes, como otros textos del autor, es una obra que se adentra, oblicua o directamente, en los meandros de la Historia, que la rescata gracias a un seductor ejercicio de memoria y donde el lector se convierte a su vez en una mente que investiga, que busca, que interroga y se interroga, sacudiendo de este modo los eventuales moldes de su inercia y de su acomodo.
Por último, es de lamentar que la lectura de un texto de esta calidad resulte empañada por los numerosos errores de edición. Una editorial que se respete no puede permitirse este tipo de anomalías. Una lástima.
[Martes tristes de Francisco Rivas. Editorial Mago, Santiago 2023]


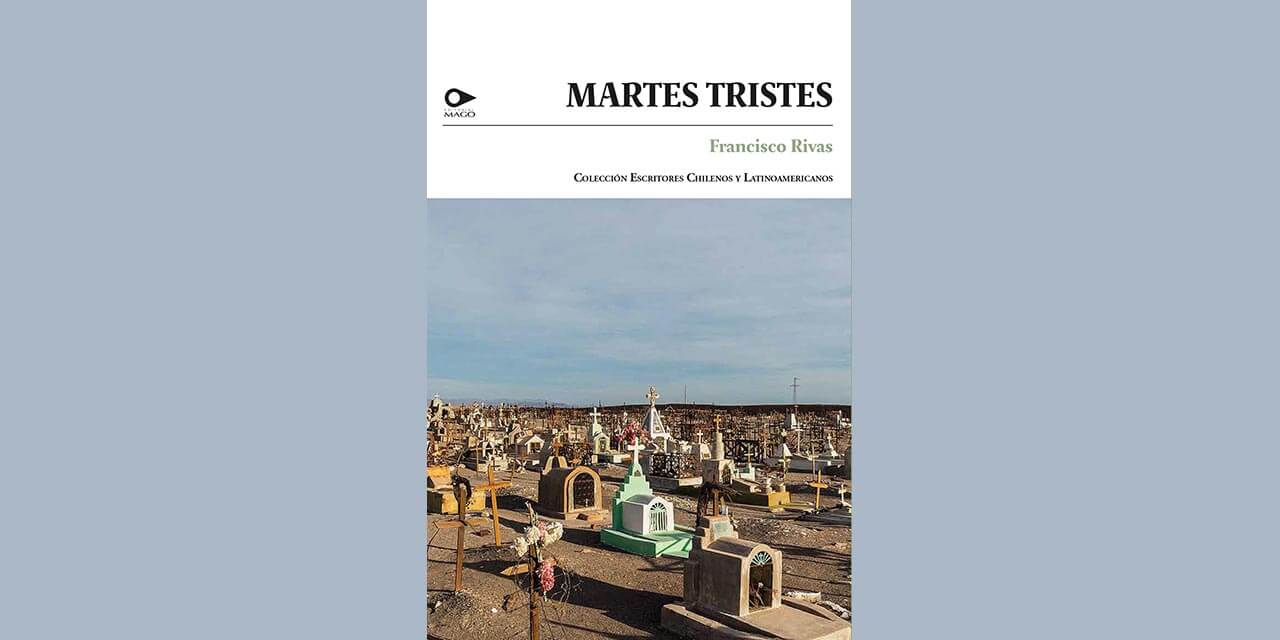

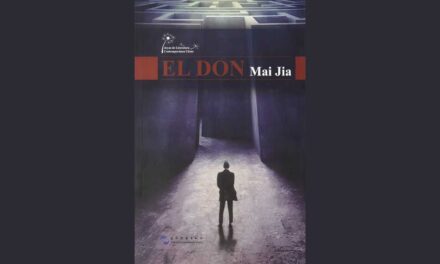

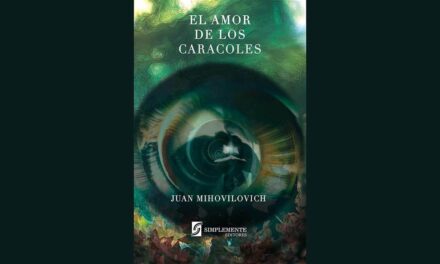





En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227