Ana María Shua (Buenos Aires, 1951), publicó en 1967 su primer libro, El sol y yo, poemas. En 1980 su novela Soy Paciente obtuvo el premio Losada. Sus otras novelas son Los amores de Laurita, (llevada al cine), El libro de los recuerdos (Beca Guggenheim), La muerte como efecto secundario (Premio Ciudad de Buenos Aires en novela y Premio Club de los Trece), El peso de la tentación y la última, Hija. En 2009 sus primeros cuatro libros de cuentos se publicaron reunidos con el título Que tengas una vida interesante. En 2014 obtuvo los premios Konex de Platino, el Premio Nacional de Cuento y Relato, y Premio Esteban Echeverría. En 2015 recibió el Premio Trayectoria de la Asociación de Artistas Premiados. Y en 2016 el Premio Democracia. También recibió varios premios nacionales e internacionales por su producción infantil-juvenil, muy difundida en América Latina y España. Parte de su obra ha sido traducida a quince idiomas.
En 2016 le fue otorgado en México el I Premio Internacional Juan José Arreola de Minificción. Sus primeros cinco libros en el género son La sueñera, Casa de Geishas, Botánica del caos, Temporada de fantasmas y Fenómenos de circo. Con una parte de Fenómenos, se publicaron reunidos en Cazadores de letras, en Madrid. Y los cinco completos se publicaron en Todos los Universos posibles, en Buenos Aires. Su último libro de microrrelatos, se llama La guerra y fue publicado en 2019 en Buenos Aires y en Madrid. También pubicó el ensayo “Cómo escribir un microrrelato”
Sus últimos cuentos fueron publicados como Sirena de río (2022). Y en 2024 acaba de publicar el libro de poemas No son haikus.
Como una buena madre
A mi tío Lucho, a cambio de Caperucita.
Tom gritó. Mamá estaba en la cocina, amasando. Tom tenía cuatro años, era sano y bastante grande para su edad. Podía gritar muy fuerte durante mucho tiempo. Mamá siempre leía libros acerca del cuidado y la educación de los niños. En esos libros, y también en las novelas, las madres (las buenas madres, las que realmente quieren a sus hijos) eran capaces de adivinar las causas del llanto de un chico con sólo prestar atención a sus características.
Pero Tom gritaba y lloraba muy fuerte cuando estaba lastimado, cuando tenía sueño, cuando no encontraba la manga del saco, cuando su hermana Soledad lo golpeaba y cuando se le caía una torre de cubos. Todos los gritos parecían similares en volumen, en pasión, en intensidad. Sólo cuando se trataba de atacar al bebé Tom se volvía asombrosamente silencioso, esperando el momento justo para saltar callado, felino, sobre su presa. El silencio era, entonces, más peligroso que los gritos: ese silencio en el que mamá había encontrado una vez a Tom acostado sobre el bebé, presionando con su vientre la cara (la boca y la nariz) del bebé casi azul. Tom gritó, gritó, gritó. Mamá sacó las manos de la masa de la tarta, se enjuagó con cuidado, con urgencia, bajo el chorro de la canilla, y secándose todavía con el repasador corrió por el pasillo hasta la pieza de los chicos. Tom estaba tirado en el suelo, gritando. Soledad le pateaba rítmicamente la cabeza. Por suerte Soledad tenía puestas las pantuflas con forma de conejo, peludas y suaves, y no los zapatos de ir a la escuela.
Mamá tomó a Soledad de los brazos y la zamarreó con fuerza, tratando de demostrarle, con calma y con firmeza, que le estaba dando el justo castigo por su comportamiento. Tratando de no demostrarle que tenía ganas de vengarse, de hacerle daño. Tratando de portarse como una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos.
Después levantó a Tom y quiso acunarlo para que dejara de gritar, pero era demasiado pesado. Se sentó con él en el borde de la cama acariciándole el pelo. Tom seguía gritando. Era un hermoso milagro que no hubiera despertado al bebé. Cuando mamá sacó un caramelo del bolsillo del delantal, Tom dejó de gritar, lo peló y se lo comió.
— Quiero más caramelos —dijo Tom.
— Yo también quiero caramelos —dijo Soledad—. Si le diste a Tom me tenés que dar a mí.
— No hay más caramelos. Vos Sole, más bien que no te merecés ningún premio. Y a vos parece que no te dolía tanto que con un caramelo te callaste —como una buena madre, equitativa, dueña y divisora de la Justicia—. Pero una buena madre no consuela a sus hijos con caramelos, una madre que realmente quiere a sus hijos protege sus dientes y sus mentes.
— Queremos más caramelos —dijo Soledad.
Y ahora Tom estaba de su lado. Entre los dos trataron de atrapar a mamá, que quería volver a la cocina. Tom le abrazó las piernas mientras Soledad le metía la mano en el bolsillo del delantal. Mamá sacó la mano de Soledad del bolsillo con cierta brusquedad. Calma. Firmeza Autoridad. Amor
— ¡No! Los bolsillos de mamá no se tocan.
— Tenés más, tenés más, sos una mentirosa, ¡nos engañaste! —gritaba Soledad.
— Mamá mala, mamá mentirosa, ¡mamá culo! —gritaba Tom.
— Empezaron los dibujitos animados —dijo mamá. Autoridad. Firmeza. Culo.
Tom y Soledad la soltaron y corrieron hacia el televisor. Soledad lo encendió. Levantaron el volumen hasta un nivel intolerable y se sentaron a medio metro de la pantalla. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos no lo hubiera permitido. Mamá pensó que se iban a quedar ciegos y sordos y que se lo tenían merecido. Cerró la puerta de la cocina para defender sus tímpanos y volvió a la masa de tarta. Masa para pascualina La Salteña es más fresca porque se vende más. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos, ¿compraría masa para pascualina La Salteña?
Acomodó la masa en la tartera, incorporó el relleno, que ya tenía preparado, cerró la tarta con un torpe repulgue y la puso en el horno. A través de la masa infernal de sonido que despedía el televisor, se filtraba ahora el llanto del bebé. Como una respuesta automática de su cuerpo, empezó a manar leche de su pecho izquierdo empapándole el corpiño y la parte delantera de la blusa. Sonó el timbre
—¡Un momento!—gritó mamá hacia la puerta.
Fue al cuarto de los chicos y volvió con el bebé en brazos. Abrió la puerta. Era el pedido de la verdulería. El repartidor era un hombre mayor, orgulloso de estar todavía en condiciones de hacer un trabajo como ése, demasiado pesado para su edad. Mamá lo había visto alguna vez, en un corte de luz, subiendo las escaleras con el canasto al hombro, jadeante y jactancioso.
— Los chicos están demasiado cerca del televisor —dijo el hombre, pasando a la cocina.
— Tiene razón —dijo mamá. Ahora había un testigo, alguien más se había dado cuenta, sabía qué clase de madre era ella.
El olor a leche enloquecía al bebé, que lloraba y picoteaba la blusa mojada como un pollito buscando granos. El viejo empezó a sacar la fruta y la verdura de la canasta apilándola sobre la mesada de la cocina. Hacía el trabajo lentamente, como para demostrar que no le correspondía terminarlo sin ayuda. Mamá sacó algunas naranjas, una por una, con la mano libre. El verdulero amarreteaba las bolsitas.
Una buena madre no encarga el pedido: una madre que realmente quiere a sus hijos va personalmente a la verdulería y elige una por una las frutas y verduras con que los alimentará. Cuando una mujer es lo bastante perezosa como para encargar los alimentos en lugar de ir a buscarlos personalmente, el verdulero trata de engañarla de dos maneras: en el peso de los productos y en su calidad. Mama observó detenidamente cada pieza que salía de la canasta buscando algún motivo que justificara su protesta para poder demostrarle al viejo que ella, aunque se hiciera mandar el pedido, no era de las que se conforman con cualquier cosa
— Las papas —dijo por fin—. ¿No son demasiado grandes?
— Cuanto más grandes mejor —dijo el hombre— lo malo son las papas chicas. Mire ésta —tomó una de las papas más grandes y la acercó a la cara de mamá—. Es ideal para hacer al horno. Usted la pela y le hace cortes así, ¿ve? como tajadas pero no hasta abajo del todo. En cada corte, un pedacito de manteca. Después en el horno la papa se abre y queda como un acordeón doradito, riquísima, hágame caso.
Mamá le dijo que sí, que le iba a hacer caso. Le pagó, y el hombre se fue, pero antes volvió a mirar con reprobación a los chicos, que seguían pegados al televisor.
Mamá se preparó un vaso grande lleno de leche y se sentó en la cocina para amamantar al bebé. Cuando se le prendía al pecho ella sentía una sed repentina y violenta que le secaba la boca. Sentía también que una parte de ella misma se iba a través de los pezones. Mientras el bebé chupaba de un lado, del otro pecho partía un chorro finito pero con mucha presión. Una buena madre no alimenta a sus hijos con mamadera. Mamá tomaba la leche a sorbos chicos, como si ella también mamara. Cuando el bebe estuvo satisfecho, se lo puso sobre el hombro para hacerlo eructar. Ahora había que cambiarlo. También ordenar la cocina. Organizarse. Primero cambiar al bebé.
Le sacó los pañales sucios. Miró con placer la caca de color amarillo brillante, semilíquida, de olor casi agradable, la típica diarrea posprandial, decían sus libros, de un bebé alimentado a pecho. El chiquitito se sonrió con su boca desdentada y agitó las piernas, feliz de sentirlas en libertad. Lo limpió con un algodón mojado. ¿Era suficiente? Otras madres lavaban a sus bebés en una palangana o debajo del chorro de la canilla. Tenía la cola paspada. A los bebés de otras madres no se les paspaba la cola. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos, ¿usaría, como ella, pañales descartables? Usaría pañales de tela, los lavaría con sus propias manos, con amor, con jabón de tocador.
— ¡Soledad! ¡Me alcanzás del baño la cremita para la cola del bebé! —pidió mamá.
Soledad apareció con inesperada, inhabitual rapidez. Traía el frasco de dermatol y las manos mojadas.
—¿Qué estabas haciendo en el baño?
—Nada mamá, lavándome las manos.
Tom gritó. Mamá dejó al bebé, limpio y seco pero todavía sin pañales, en la cuna corralito. Los gritos eran muy fuertes y venían del baño. Soledad se plantó delante de la puerta
—No entres ahí, mamita, de verdad, por favor, no entres, perdóname.
Los alaridos de Tom eran más fuertes que el mismísimo sonido del televisor, inútilmente encendido en el living. Deslizándose por debajo de la puerta del baño, un flujo lento y constante de agua jabonosa inundaba la alfombra del pasillo haciendo crecer una mancha de color oscuro. Mamá empujó a Soledad y abrió la puerta. Tom tenía la cara pintada de varios colores y en el pelo un pegote de pasta dentífrica. Sus cosméticos estaban tirados en el suelo, empapados, en medio del charco de agua que provocaba el desborde del bidet. Soledad había salido corriendo, seguramente para esconderse en el ropero.
Mamá sacó el tapón del bidet y forcejeó con las canillas.
— No pude cerrarlas —lloriqueó Tom.
Para mamá tampoco era fácil. Habían sido abiertas hasta su punto máximo y giraban en falso. Después de varios intentos lo consiguió. Sonó el teléfono. Mamá se obligó a quedarse en el baño hasta ver el bidet vacío y asegurarse de que no salía más agua. Después fue a atender.
Al levantar el tubo escuchó el característico sonido que precedía las comunicaciones de larga distancia.
— Es llamado de afuera, chicos, ¡es papito! —gritó, feliz.
Soledad salió de la pieza arrastrando la cuna donde el bebé lloraba.
— ¡Mamá! —gritó—. Tom lo quiere matar al bebé pero no sin querer. ¡Lo quiere matar a propósito!
— ¡Mentira! —gritó Tom, que venía detrás—. Sos un culo cagado con olor a culo cagado, Soledad, ¡caca caca caca con olor!
— Lo odio! —gritó Soledad—. Quiero que no exista más, mamá por qué tengo que soportarlo. ¡Hijo de culo! ¡Hijo de mierda! ¡Ano con pelos!
— Cállense —pidió mamá—. ¡No oigo nada! ¡Hagan lo que quieran pero cálIense! Soledad apagá la tele, es papito de afuera y no oigo nada.
— Mamá dijo hagan lo que quieran— le dijo Soledad a Tom, que sonrió y dejó de gritar. Empujando la cuna se fueron a la cocina.
Mamá volvió a prestar atención a la voz lejana, con ecos, que venía desde el tubo del teléfono. Entregaba una atención absoluta, concentrada. Al principio sonreía. Después dejó de sonreír. Después habló mucho más alto de lo necesario para ser oída. Después hizo gestos que eran inútiles, porque su interlocutor no los podía ver. Después cortó y sintió que tenía ganas de llorar y que quería estar sola. Después escuchó un ruido largo, complejo y violento. Tom gritó. Mamá corrió a la cocina.
Parado sobre la mesada, entre lechugas y berenjenas, Tom gritaba asustado. Soledad trataba de no llorar, milagrosamente entera en medio de una pila de escombros: restos de platos y vasos rotos. Tom se había trepado a la mesada para alcanzar los frascos de mermelada del estante y, apoyándose con todas sus fuerzas, lo había hecho caer. El bebé estaba bien. Habían volcado deliberadamente la azucarera sobre la cuna para mantenerlo entretenido. Lamía el azúcar con placer y agitaba los brazos y las piernas emitiendo sonidos de alegría. En la batita y en el pelo también tenía azúcar. Mamá miró los restos de un plato azul, de loza, con el dibujo de un perrito en relieve, un plato que había pertenecido a su propia madre. Nadie que no tuviera ese platito azul en un estante de la alacena podría llegar a ser una buena madre. Tuvo más ganas de llorar.
Tom y Soledad habían estado jugando al picnic en el suelo de la cocina, sobre el mejor mantel blanco, el de las cenas con invitados. Habían sacado pan, queso, mostaza, ketchup y coca de la heladera y habían usado algunas de las frutas y verduras que estaban todavía sobre la mesada. En el mantel había dos tomates y una manzana mordisqueados, unas papas sucias y manchas de mostaza.
Mamá quería estar sola y quería llorar. Pensar en lo que le estaba pasando. También quería pegarles muy fuerte a Tom y a Soledad. Pero antes tenía que sacar al bebé de ahí para que el azúcar no le provocara gases, tenía que asegurarse de que los tres estaban bien y barrer los restos peligrosos de la cocina. Alzó a Tom, que estaba descalzo, y lo llevó a su pieza.
— Andate de acá, Soledad, salí que voy a barrer —dijo con voz controlada, contenida.
— Vos dijiste hagan lo que quieran.
— Soledad no te estoy retando ahora, solamente te dije que salgas.
— El estante lo tiró Tom —dijo Soledad.
— ¡Porque vos me mandaste a buscar la mermelada! —gritó Tom, que había vuelto a acercarse, todavía descalzo, a la puerta de la cocina—. ¡Sos una acusadora y una basura con ano y porquería cagada!
— ¡Basta! —gritó mamá. Y ella misma se asustó al notar la carga de furia en su grito—. Basta basta basta, no aguanto más gritos, hiciste un desastre y encima gritás gritás gritás.
Atrapó a Tom de un brazo y le dio un chirlo en la cola sabiendo que estaba siendo injusta, que Soledad había sido tan culpable como él o más. El bebé lloraba ahora y también Tom. Soledad le dio un empujón a mamá con bastante fuerza como para hacerla caer de rodillas, con las manos hacia adelante. Sintió un dolor afilado en la palma de la mano derecha.
— ¡No le vas a pegar a mi hermanito!
— ¡Mamá es un dedo en la nariz!—gritó Tom.
Mamá había caído sobre un vidrio roto. Se miró la mano lastimada. El tajo era profundo y sangraba
— Mamá, ¿por qué la sangre es colorada?—preguntó Tom.
— Mirá lo que le hiciste a mamá, Soledad —dijo mamá, mostrándole la herida.
Pero después vio la carita asustada, los ojos grandes de Soledad y pensó que había sido cruel. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos, no los carga de innecesaria culpa.
— No es nada, linda, no te asustes, ya sé que fue sin querer, ahora me pongo agua oxigenada y una curita y ya está —agradecía casi el dolor físico que le permitía evitar las sonrisas, hasta llorar un poco. Levantó la mano por encima del corazón para parar la sangre.
— Mamá, ¿por qué la sangre es colorada? —preguntó Tom.
— Porque sí —dijo mamá distraída, apretándose la mano con un repasador. Tenía que barrer y sacar al bebé. ¿Qué primero? Organizarse.
— Soledad, haceme un favor, levantá un minutito al bebé mientras yo me voy a poner una venda.
— Pero yo también quiero ver cómo te curás.
— Si, levantalo al bebé y vení con él al baño y ves todo.
— Mamá, por qué la sangre es colorada, porque si no me digas —dijo Tom.
— No quiero levantar al bebé porque está sin pañales —dijo Soledad—. Me va a cagar y mear toda.
— ¡Soledad cagada y meada! —gritó gloriosamente Tom.
Mamá terminó de atarse torpemente el repasador con ayuda de los dientes. Necesitaba estar un momento, nada más que un momento sola. Y en silencio. Pensar en la voz lejana, con ecos. Y llorar. Levantó al bebé y mientras lo sostenía con el brazo izquierdo usó la mano herida para inclinar la cunita y tratar de sacudir el grueso del azúcar. Acostó al bebé y empezó a barrer los restos de vidrios y loza. La tarea hizo que se aflojara el repasador mal anudado y la mano herida volvió a sangrar. Dolía mucho. Juntó lo que pudo con la pala. Levantó al bebé y lo llevó a la pieza para ponerle un pañal limpio. En el camino, el bebé regurgitó una bocanada de leche semidigerida sobre su ropa.
— Mamá por qué la sangre es colorada, porque sí no me digas —preguntó Tom
— Porque está compuesta por glóbulos rojos —dijo mamá mientras le ponía el pañal al bebé y le limpiaba la boca con un trapito. Tom se quedó desconcertado por unos segundos, pero Soledad estaba atenta.
— ¿Por qué son rojos los glóbulos de la sangre? —preguntó.
— Porque el libro del porqué tiene muchas hojas —contestó Mamá.
Puso una sábana limpia sobre la cuna y unos cuantos chiches de goma. Todo lo que tocaba se ensuciaba con manchitas de sangre. El bebé se largó a llorar en cuanto lo puso boca abajo. Pero esta vez mamá estaba decidida a curarse la mano. También quería estar sola. Soledad la siguió al baño para ver cómo se vendaba.
— ¿Ves lo que hace mamita? Así también tenés que hacer vos cuando te lastimás. Primero lavarse bien a fondo con agua y jabón.
El baño seguía encharcado de agua jabonosa. Levantó los cosméticos mojados. Tendría que secarlo enseguida antes de que alguien se resbalara. En el botiquín encontró agua oxigenada, vendas, tela adhesiva. Iba a necesitar ayuda. Vertió el agua oxigenada sobre la herida, que tenía los bordes separados. Probablemente necesitara unas puntadas pero se sentía incapaz de llegar con los tres chicos hasta el hospital. Apretó una compresa de gasa con mucha fuerza contra la herida, para parar la hemorragia. Después se puso otra gasa limpia y, con ayuda de Soledad, la tela adhesiva. Entonces percibió el silencio. El bebé había dejado de llorar.
—Soledad, andá a ver qué pasa con Tom y el bebé.
A Soledad le gustaba proteger al bebé casi tanto como pegarle a Tom. Apenas había salido cuando se escuchó su desesperado aullido de socorro.
—Lo está matando, mamá mamá mamá, lo va a destrozar, mamá, mamá, ¡vení ahora! Lo está revoleando, ¡LO MATA MAMA!
Mamá quiso correr a la velocidad que exigían los gritos enloquecidos de Soledad, se resbaló y se cayó torciéndose un tobillo de mala manera. Se levantó y siguió como pudo hasta la pieza donde el bebé dormía tranquilamente en su cuna mientras Tom revoleaba por el aire un perrito de paño relleno de mijo. El perrito ya estaba en parte roto y el mijo salía por el agujero, impulsado por la fuerza centrífuga, chocando contra las paredes, cayendo al suelo, sobre las camas, en la cuna. Soledad gritaba histéricamente. Mamá la hizo callar de una bofetada, le sacó a Tom el perrito de paño y se sentó sobre una de las camitas porque el tobillo lastimado ya no la sostenía. Vio sangre en la cara de Soledad y sintió un golpe en el corazón. Después se dio cuenta de que le había pegado con la mano herida, que volvía a sangrar. Vio el dibujo de globos y payasos que ella misma había elegido para la colcha y otra vez tuvo ganas de llorar.
— Tráeme el costurero que voy a curar a tu perrito: lo voy a coser —le dijo a Soledad. El tobillo empezaba a hincharse.
— Traéme esto, traéme aquello, qué te creés que soy —dijo Soledad—. ¿Te creés que soy la Cenicienta de esta casa?
— Entonces no te coso nada el perrito y no me importa nada si se le sale todo el relleno —lloriqueó mamá. ¿Como una buena madre? ¿Lloriqueando?
—Quiero panqueques rellenos —dijo Tom—. Mamá le pegó a Soledad. Mamá es un ano con pelotudeces.
Mamá rengueó hasta su dormitorio. En el cajón de la cómoda encontró un pañuelo del tamaño adecuado para hacerse un vendaje en el tobillo. Un esguince, nada grave, si mañana empeoraba iría al médico. El pie ya no le cabía en el zapato. Trató de hacer el vendaje bien apretado (la mano herida no le facilitaba el trabajo) y se puso encima un zoquete de los que su marido odiaba y que ella usaba solamente para dormir. Sintió en el aire un olor a quemado y se acordó de la torta pascualina.
Caminando despacio (el tobillo latía dolorosamente) fue a la cocina. Se agachó para abrir la puerta del horno y vaya a saber por qué alcanzó a darse vuelta justo a tiempo para ver a Tom y Soledad ya definitivamente aliados (pero qué bueno que los hermanos sean unidos, que se ayuden entre ellos), sus cuatro manitas empujándola desde su inestable posición, en cuclillas, contra el horno caliente. Pudo moverse hacia un costado antes de caer, quemándose solamente el antebrazo izquierdo, que rozó la puerta abierta. Puteó de dolor y también de miedo. Sin decir nada, mirándolos fijamente, jadeando, puso la zona quemada debajo del chorro de agua fría. Eso la alivió enseguida
— Mamá dijo una mala palabra —dijo Tom.
— De veras no sabíamos que el horno estaba caliente de verdad, mamita perdóname, queríamos jugar a Hansel y Gretel, de veras que no sabíamos.
— La bruja mala se quemó en el horno y se hizo de chocolate rico y se la comieron —dijo Tom—. Mamá dice malas palabras.
—De veras que no sabíamos—repitió Soledad, con cierta monotonía.
Mamita pensó que no le creía y también que estaba loca por no creerle. Sus hijos. Los quería. La querían. El amor más grande que se puede sentir en este mundo. El único amor para siempre, todo el tiempo.
El Amor Verdadero. Necesitaba estar un momento sola, pensar en la llamada, en la voz lejana, con ecos. Llorar. Ponerse Cicatul en la quemadura, que ardía ferozmente. Fue al baño. Una mujer organizada ya lo habría secado. El baño seguía mojado. Una buena madre. Tom la siguió.
— Tom, mi vida, mamita tiene que estar un momentito sola en el baño.
— ¿Para qué?
— ¡Para hacer CACA! A mamita le gusta estar sola cuando hace caca, ¿sabés?
— A mí no. A mí me gusta más que me hagan compañía cuando hago caca.
— Pero a mí me gusta estar sola.
— A mí también —intervino Soledad—. Porque yo ya soy grande. Tom es un bebé.
— Yo no soy ningún bebé —aulló Tom.
— Quiero ver cómo mamá se saca la bombacha. Quiero verte los pelitos de abajo —dijo Soledad.
— Yo también quiero ver la concha peluda de mamita —dijo Tom.
— Cuando yo sea grande voy a tener una concha peluda —dijo Soledad.
— ¡Pero nunca de nunca vas a tener un pito! —dijo Tom.
— ¡Y vos nunca de nunca vas a tener mis años! ¡Por más que cumplas y cumplas años nunca vas a tener mis años! —dijo Soledad.
— Quiero que se vayan —dijo mamá en voz muy baja, temblorosa amenazadora.
— Y yo quiero verte las tetas —dijo Tom—. Al bebé lo dejás chupar y a mí no.
— Sí, sí, eso queremos, tetas tatas titas totas tetas tetas —canturreó Soledad.
Con todo su peso Soledad se abalanzó sobre mamita para desabrocharle la blusa, mientras Tom le metía las manitos por abajo. El ataque fue repentino, mamá no lo esperaba y su nuca golpeó fuerte contra los azulejos blancos y celestes, con motivos geométricos. El golpe la atontó y al mismo tiempo la hizo perder el control. Agarró a cada uno de un brazo, apretando con bastante fuerza como para dejarles marcadas las huellas de sus dedos. Casi no sentía dolor en la mano herida. Caminar, en cambio, era un puro esfuerzo de voluntad. Los arrastró fuera del baño, por el pasillo.
Cuando calculó que estaba lo bastante lejos los soltó de golpe, empujándolos para asegurarse de que se cayeran. Corrió hacia el baño apoyándose en las paredes, sintiendo que Tom y Soledad se levantaban, escuchando sus pasitos livianos y veloces otra vez hacia ella, alcanzó sin embargo a meterse en el baño y cerrar la puerta sobre un pie de Soledad, que no gritó. Empujó la puerta hasta que Soledad, jadeando de dolor pero todavía en silencio, tuvo que sacar el pie. Pudo cerrar la puerta y dar vuelta la llave.
Mamá se sentó en el inodoro, apoyó la cabeza en un toallón y se puso a llorar. Lloró y lloró, aliviándose, sintiendo que un sollozo provocaba al otro, lo buscaba. Lloró como quien vomita hasta escuchar, de pronto, a través de su propio llanto, otro llanto nítido, distinto, que se acompasaba extrañamente con el suyo. El bebé. Su bebé. Se acercó a la puerta, apoyó el oído. Se oían risitas ahogadas. Estaban allí. Ahora la tenían en sus manos, sin defensas. Un rehén. Rescatarlo.
Muy lentamente, tratando de no hacer ruido, dio vuelta la llave en la cerradura y abrió la puerta de golpe. Tom, que estaba del otro lado apoyándose con todo su peso, cayó sobre los mosaicos golpeándose la cabeza. Mamá rengueó hasta la pieza de los chicos. Soledad, sentada, sostenía al bebé sobre su falda. La golpeó en la cara con la mano abierta, arrancándole al bebé de los brazos. Soledad tropezó contra una sillita baja y eso le dio tiempo a mamá a adelantarse. Pronto estuvo otra vez en el baño con el bebé. Tom seguía en el suelo, gritando y pateando. Lo empujó afuera con el pie y volvió a cerrar con llave.
Su bebé. Chiquito. Indefenso. Suyo. Mamá lo abrazó, lo olió. La leche empezó a fluir otra vez, mansamente, de sus pechos. Se tocó la nuca. Apenas un chichón. Puso su cara contra la del bebé, tan suave, cubierta por un vello rubio casi invisible. Despedía calor, amor. Mamá lo acunó mientras cantaba una dulcísima melodía sin palabras. El bebé era todavía suyo, todo suyo, una parte de ella. Movía incontroladamente los bracitos como si quisiera acariciarla, jugar con su nariz. Tenia las uñitas largas. Demasiado largas, podía lastimarse la carita: una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos, les corta las uñas más seguido. Algunos movimientos parecían completamente azarosos, otros eran casi deliberados, como si se propusieran algún fin. El índice de la mano derecha del bebé entró en el ojo de mamá provocándole una profunda lesión en la córnea El bebé sonrió con su sonrisa desdentada.


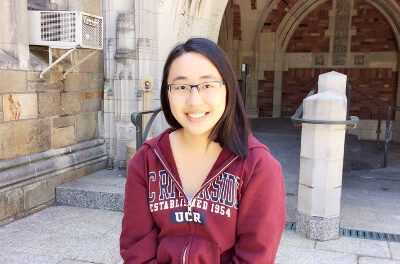








Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/