Víctor Morales, escritor y cineasta nacido en Santiago, ha enviado a Letras de Chile las páginas iniciales de su novela El destino de Askri, la primera de una trilogía que ha titulado Trilogía Galeran, nombre del continente ficticio en que se desarrolla la historia.
El Destino de Askri
Su producción literaria pertenece al género de fantasía épica. La sinopsis de la novela es la siguiente: El primer bizek, un hombre llamado Zirko, trató de gobernar a todo un continente. Mil años después de su muerte, sus oscuros poderes aún residían en una pequeña piedra mágica. Cuando la reina Mara Nias de Askri, la ciudad en el océano, sintió que los bizek habían regresado, envió a un pequeño grupo de valientes, liderados por el antiguo capitán de la guardia real, el viejo Godfrey Ralus. Su objetivo era apoderarse de la mítica reliquia para así evitar una tragedia, la cual se encontraba custodiada por los guardianes de Badu-Mar, una legendaria ciudad en medio de la selva de Caruders. Pero en la búsqueda también estaba Varek, un determinado joven bizek que aspiraba a terminar lo que Zirko no logró. Si el precioso objeto caía en sus manos, las consecuencias serían devastadoras para todo el continente Galeran.
Seguramente, estas páginas iniciales despertarán el deseo de seguir leyendo la novela.
Las aguas del océano Epis se agitaban con furia en la oscuridad de la noche. La lluvia caía con fuerza en el mar. Mara Nias observaba desde la torre del castillo de Askri, con su belleza legendaria. Muchos cuentos y canciones se habían escrito acerca de la «reina noble», como la llamaban, debido al amor que mostraba por su gente. Poseía una figura llamativa, tenía la piel blanca y el cabello largo y rubio. Sus ojos color violeta eran únicos. La responsabilidad de ser reina de Askri recayó en ella a los ocho años de edad, luego que sus padres fueran asesinados en tierras lejanas.
A pesar de aquella tragedia, la reina Mara ponía su deber primero que nada. Su gente adoraba su sonrisa y la bondad de sus ojos, pero esa noche reflejaban algo sombrío, una especie de terror e incertidumbre. Se encontraba parada con su brazo derecho apoyado contra un grueso pilar de fina piedra blanca. El delgado camisón de dormir que llevaba puesto le cubría hasta poco más abajo de las rodillas y ondeaba debido al intenso viento. Al parecer, iba a ser una noche de tormenta. Nada nuevo en Askri, considerando que la ciudad estaba en medio del océano, alejada del continente Galeran. La reina no se sentía bien, pues en su interior una angustia se acumulaba desde hacía tiempo. Una lágrima comenzó a descender desde su ojo izquierdo, pasando por su mejilla hasta caer y desaparecer en el mar. Ella observó cómo el violento avance de las olas paraba de golpe cuando se encontraban con los pilares de piedra que sostenían la superficie de la ciudad.
Hans Tar se encontraba parado frente a la estatua de Lea en la Plaza de los Dioses. Como capitán de la guardia real, su deber conllevaba la protección y seguridad de la reina. Era un hombre alto y fornido. Su rostro podía considerarse atractivo, pero sus rasgos duros le daban una apariencia intimidante. Su cabello negro y grueso estaba empapado por la lluvia, mientras sus ojos azules resplandecían bajo sus pobladas cejas. Se encontraba en las afueras del castillo, en medio del rectángulo que daba forma a la plaza.
A pesar de su evocador nombre, la Plaza de los Dioses era bastante modesta: el suelo de piedra, gris y poco llamativa; dos filas de arbustos formaban una línea a la derecha e izquierda del rectángulo.
Sin duda, el atractivo del lugar, y la razón por la que era venerado por los askrianos, se debía a la estatua de Lea, que se erigía sobre una base en medio de la plaza. El monumento representaba a la diosa sosteniendo un bebé en su brazo izquierdo, mientras que en su mano derecha empuñaba una espada, demostrando así su posición como defensora de los askrianos, representados en la forma del bebé. Su mirada fiera y desafiante contrastaba con su largo vestido que estaba moldeado de tal forma, que parecía bailar con el viento. Hans la visitaba con frecuencia: cuando tenía algún momento para sí o necesitaba meditar, se dirigía a la Plaza de los Dioses y se preguntaba si realmente existía una diosa observando y protegiendo a los askrianos. Él quería creer que sí.
La lluvia se acrecentó, aunque Hans parecía no preocuparse por ello. Su pesada armadura rojiza lo mantenía con una elevada temperatura corporal. La coraza tenía en el pecho tres estrellas doradas separadas entre sí, la del medio estaba posicionada más arriba que las otras dos, las tres formaban el símbolo de Askri. En el costado izquierdo de su cintura, llevaba su espada enfundada en una vaina de cuero, cuya empuñadura dorada resplandecía debido al agua que le escurría.
El joven guardia real, Tobin Farom, corría bajando los amplios escalones dorados del castillo. Los mechones de su larga cabellera rubia ondeaban de un lado a otro. Le costaba gran esfuerzo bajar producto de
su pesada armadura, bastante similar a la del capitán Tar, salvo que la suya era azul oscuro, pero también tenía las estrellas doradas en el pecho.
Todos los guardias reales usaban armaduras de ese color, a excepción del capitán. El muchacho había querido pertenecer a la guardia desde que era un niño. Admiraba a su padre, Voren, quien llegó a ser capitán, pero no duró mucho en el cargo, pues había muerto al poco tiempo de ascender.
Tobin deseaba, más que nada, que estuviera orgulloso de él, algo nada de fácil. El entrenamiento comenzaba a temprana edad, alrededor de los diez años; él fue perseverante y hacía poco lo habían asignado
al castillo. En ese momento, como en otras ocasiones, debía localizar al capitán Tar. Descendió el último escalón y en ese instante perdió el control de sus pies, lo que hizo que se deslizara por el suelo de piedra de la plaza, el cual estaba mojado. Terminó cayendo boca abajo, pero antepuso su brazo derecho para evitar golpearse el rostro. Al levantar la cabeza, vio al capitán Tar parado frente a él. Se puso de pie y adoptó una postura militar, con su espalda erguida y la vista en alto.
—Señor —dijo el joven con un tono serio.
—¿Qué sucede, Tobin?
—La reina ha solicitado su presencia.
—¿Dónde está?
—En la torre, señor.
«¿En la torre?», Hans se preguntó qué hacía la reina ahí durante una noche de tormenta.
—De acuerdo. —El capitán observó al joven por un momento—.
Toma un descanso.
—¿Señor?
Tobin abrió los ojos de par en par, sorprendido.
—Ya me oíste. Para que lo sepas, no siempre tienes que correr para llevar a cabo tus órdenes, a no ser que sea de vida o muerte. No creo que esto lo sea, ¿verdad?
—No, señor.
Hans dio unos pasos hacia los escalones del castillo, pero de pronto se detuvo y miró hacia atrás, sobre su hombro, para decirle algo más.
—Ve a algún lugar con techo. Esta lluvia no te hará bien.
—Sí, señor.
Hans continuó caminando a los escalones.
Tobin se quedó parado por unos segundos pensando a dónde ir.
De pronto, lo supo: iría al bar de Sek.
Hans subió los escalones con precaución, teniendo cuidado de no resbalarse. Al llegar arriba, estaba ante la majestuosa puerta doble de entrada al castillo. Tenía unos siete metros de altura, la madera había sido pintada de color dorado. Él la empujó desde el medio abriendo ambos lados, entró y se encontró en un amplio salón. Había dos largos pasillos: uno a la derecha y otro a la izquierda. Frente a él, a unos veinte metros, estaba la escalera que llevaba a los pisos superiores, la cual era ancha y construida en fina piedra blanca. Hans miró alrededor y le pareció extraño no ver a nadie, normalmente estarían las sirvientas corriendo de un lado a otro, gritándose indicaciones, incluso en una noche como esa. A pesar que la escalera parecía ser el rumbo más tentador, él debía llegar a la torre, y para eso caminó hasta el fondo del pasillo que estaba a su derecha y luego giró a la izquierda. Allí había otra escalera, aunque mucho menos llamativa, era en espiral y bordeaba un grueso pilar, esta se extendía por más de cien metros hasta llegar a lo alto de la torre. A pesar de lo larga que era, el capitán no la sentía como tal, pues la había subido y descendido innumerables veces, pero debía admitir que no le era tan fácil como en su juventud; después de todo, era un hombre de mediana edad y la pesada armadura tampoco ayudaba. La escalera se encontraba iluminada por velas que estaban colocadas en candelabros de pared, debían ser por lo menos 100 en total. Hans se compadecía del sirviente que, cada noche, tenía como tarea encargarse de reemplazar las cerillas cuando era necesario, para así mantener la estructura siempre iluminada.
Después de todo, llevaba a la torre del castillo, cuya importancia era considerable, aunque no era la única en la ciudad, pues otras mucho menos altas tenían guardias apostados en todo momento. Sin embargo, sí era el punto más alto de Askri y entregaba una vista perfecta del marque los rodeaba. En caso de un ataque enemigo, eso les daría suficiente tiempo a las defensas askrianas para prepararse. Manteniendo el paso firme, el capitán ni siquiera se dio cuenta que solo le quedaban un par de peldaños por subir.
La reina tenía sus pies en la orilla, entre el suelo de la torre y el vacío.
Abajo estaban las inquietas aguas del mar. Ella no parecía asustada por ello, pero su expresión demostraba que algo le preocupaba.
—Su Majestad —dijo Hans.
La reina se dio la vuelta al escuchar la preocupada voz del capitán, quien se encontraba parado al borde del espacio donde estaba la escalera.
—Oh, hola, Hans —dijo ella.
Él se sorprendió de verla en tan peligrosa instancia. Si se llegaba a resbalar, no existiría manera de impedir su caída.
El suelo de piedra de la torre tenía una forma circular. Había una abertura rectangular a través de la cual se podía subir por la escalera; esa era la única forma de ascender y descender. Ocho largos pilares de piedra blanca estaban erigidos alrededor del círculo, también sosteniendo el techo de piedra que de igual manera poseía una forma circular.
—Por favor, tenga cuidado, está muy cerca de la orilla —dijo Hans.
—Lo sé.
El tono de la reina era sereno.
—¿Qué hace aquí?
—Soy la reina, puedo ir donde quiera.
Hans temió haberla incomodado.
—Tiene razón. Por favor, su majestad, le pido disculpas.
Una sonrisa apareció en el rostro de Mara. Hans siempre lograba
hacerla sentirse mejor.
—No tienes que disculparte. Por favor, me conoces desde hace
mucho, solo bromeaba.
—Ah, claro.
Él no supo qué más decir.
—¿Me acompañarías abajo? —le preguntó ella.
—Por supuesto.
La reina caminó a la escalera. Hans Tar le cedió el paso. Parecía sorprendido que ella estuviera vestida solo con un camisón en una noche de tormenta, y en especial allí arriba, donde el viento era mucho más
fuerte. En un momento, se detuvo, sintiendo su mirada.
—Te preguntas por qué estoy vestida de forma tan ligera.
—No, bueno…
—Estaba dormida, pero algo me despertó.
—¿Una pesadilla?
—No, fue más bien una sensación… por eso subí aquí por impulso, sin pensar en ponerme más ropa. Me encontré con el joven Tobin y le dije que te buscara.
—Y lo hizo.
Ella comenzó a bajar. Él la siguió de inmediato.
Descendieron en silencio un largo rato. Mara no podía alejar de su mente los pensamientos que la inquietaban. De pronto, algo llamó su atención: una de las velas de la pared estaba apagada. Se detuvo para
mostrarle al capitán.
—Mira —dijo ella.
—En cuanto lleguemos abajo, haré que vengan a encenderla, su majestad.
—No importa, es solo una cerilla. —Ella alzó su cabeza, observando el trayecto de la escalera que habían descendido—. ¿Cuántas crees que iluminan esta escalera?
—Unas 100, yo creo.
—Probablemente.
Mara bajó la vista y entonces continuaron descendiendo.
—Realmente no sería problema enviar a alguien a encender esa vela.
Ella no pudo evitar soltar una risilla ante la insistencia del soldado en buscar la perfección hasta en los pequeños detalles.
—Ya, déjalo. Sam está durmiendo.
—¿Sam está encargado de las velas?
—Sí, Catherine no podía seguir haciéndolo a su edad.
La expresión de Hans se tornó reflexiva.
—Supongo que la edad nos pesa a todos en algún momento —dijo él.
—Ya lo creo.
—Pero no importa, yo le serviré por siempre, su majestad.
—Lo sé, Hans.
Eso fue lo último que se dijeron hasta que llegaron abajo.
—Bueno, aquí estamos —dijo él, aliviado de haber regresado al primer piso.
—No aún.
Una mueca apareció en el hermoso rostro de Mara. Hans estaba bastante confundido.
—¿No va a su habitación? —le preguntó él.
—Debo descender a la cripta, no tienes que venir conmigo.
—Por supuesto que sí.
—De acuerdo.
Giraron alrededor del pilar hacia otra abertura rectangular a través de la cual continuaba la escalera. La cripta se encontraba en el nivel subterráneo del castillo, allí eran enterrados los reyes, reinas, príncipes y princesas de Askri. Mara no sentía cariño por ese lugar, a pesar de que ahí descansaban los restos de sus padres. Ella lo consideraba un sitio tétrico y no digno de albergar los restos de la realeza ni los de nadie.
Terminaron de descender la escalera y se encontraron con un largo y oscuro pasillo de piedra frente a ellos. La reina se adelantó y caminó pasando por las rejas que resguardaban las tumbas de distintas generaciones de líderes askrianos. Se detuvo frente a la que le importaba. Hans llegó tras ella.
—Espera aquí —le ordenó Mara.
—Sí, su majestad.
El soldado se puso de espaldas a la reja, vigilando el pasillo. Por su parte, ella la abrió y entró.
—Hola, madre y padre —dijo en voz baja.
En el suelo, ante ella, había dos bloques de piedra rectangulares, uno al lado del otro. Leyó las inscripciones en cada tumba:
«REY DARBUS. REINA MILENA».
Eso era todo lo que decía. Por solicitud de Mara, no aparecía ninguna fecha de nacimiento ni de muerte. Ella sentía que así sus padres no quedaban relegados a un periodo fijo de la historia y pasaban a ser seres atemporales. Se arrodilló en medio de ambos sepulcros, con su mano izquierda tocó la tumba de su madre y cerró los ojos.
Cuando los abrió, no se encontraba en el castillo ni en Askri en absoluto. Miró a su alrededor, pero lo único que vio fue un resplandor blanco que cubría todo. No estaba sorprendida, pues no era la primera
vez que visitaba ese extraño lugar. Era transportada allí cuando acudía a hablar con su madre. Una oscura silueta comenzó a aproximarse, la que entonces fue cubierta por una brillante luz blanca; de pronto, apareció una hermosa mujer de cabello castaño, cuyo rostro era casi idéntico al de Mara, incluso en los ojos color violeta. Llevaba puesto un fino vestido blanco. Ella era, por supuesto, la reina Milena.
Al verla, Mara inclinó su cabeza en reverencia.
—¿Qué estás haciendo? Tú eres la reina.
La voz de Milena era firme, pero llena de amor por su hija. Mara levantó la cabeza y la miró.
—Para mí tú siempre serás la reina. ¿Cómo está papá?
—Está bien, tú sabes que él te ama, al igual que yo.
—Yo también los amo.
Mara bajó la vista y respiró profundo.
—¿Cuál es el problema, hija?
—He sentido algo, es muy poderoso, pero no sé lo que es. Tengo miedo, no por mí, sino por mi pueblo… nuestro pueblo. Una fuerza oscura se está gestando en alguna parte.
Mara levantó la cabeza con lágrimas en sus ojos. Milena se acercó a ella y con ternura se las secó con las manos.
—Tranquila, hija.
—Te extraño, mamá.
—Lo sé, yo también.
Se abrazaron, expresando su mutuo amor. Mara cerró los ojos; su cabeza estaba apoyada sobre el hombro derecho de Milena. Por un instante, se sintió nuevamente como una niña, siendo consolada y protegida por su madre, como tantas veces durante los primeros años de su vida.
Esa sensación se acabó en el instante en que abrió los ojos y se encontró arrodillada en medio de las dos tumbas.


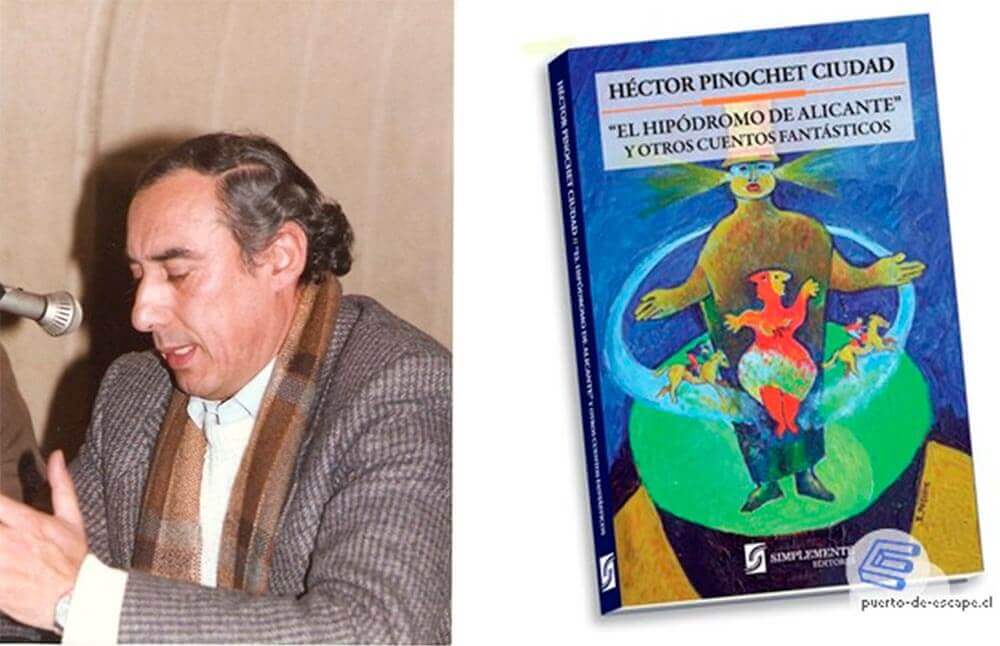

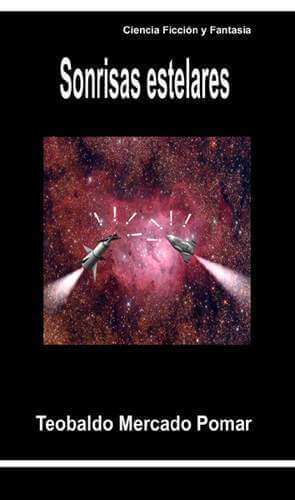





A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/