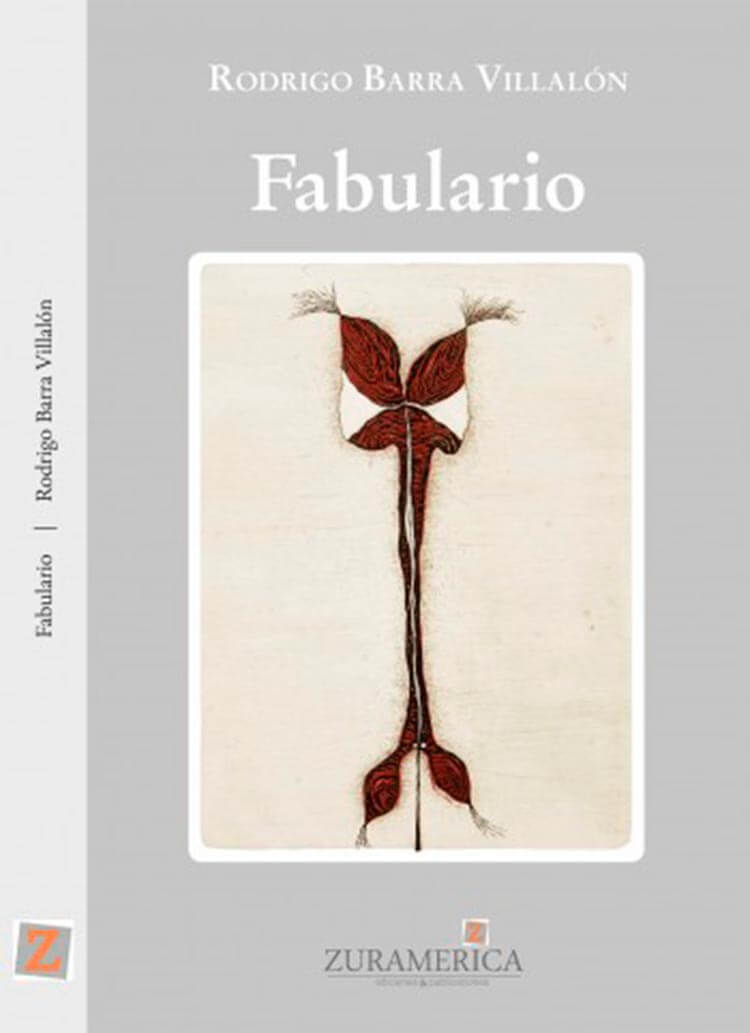
por Juan Mihovilovich
Autor: Rodrigo Barra Villalón
Cuentos
Editorial Zuramerica, 212 páginas, 2019.
“Uno puede fingir muchas cosas, incluso la inteligencia. Lo que no puede fingir es la felicidad…”
(Encuentro con Borges, pág. 195)
Las fábulas sugieren narraciones de ficción alegóricas que, en cierta medida, pretenden dejar alguna enseñanza, despertar algún sueño o sencillamente recrearlos a partir de un hecho cualquiera. Quizás haya sido la pretensión de Rodrigo Barra al elegir el título de estos interesantes relatos constreñidos en una significativa cantidad de páginas, con denominaciones y alcances que nos atraen por su diversidad temática. O puede que su propuesta haya excedido, como nos parece, tal pretensión.
Lo cierto es que estamos en presencia de una obra multifacética que no solo se circunscribe a mostrarnos determinados aspectos de la vida común, sino a obligarnos a repensar la realidad y desentrañar algunas claves que sugieren, que proyectan y que dejan la sensación de estar frente a un entorno disgregado, resquebrajado, como si una infinidad de espejos se multiplicara con imágenes que reproducen situaciones difusas a veces, sombrías en otras, o hasta pedagógicas en ciertos casos.
Se trata de cuentos hilados por una estructuración verbal que nos lleva a giros imprevistos, a delinear historias como si fueran fogonazos dispersos que tienden a re-unirse de un modo misterioso y nos otorgan la certeza de la duda, de estar ante un universo que se plasma de manera alternada, según la intencionalidad que el narrador pretende recrear a través de una secuencia que, casi siempre, es veleidosa, nunca única, sino aproximada y el punto es descubrir esas aproximaciones, visualizarlas, asimilarlas. Y he ahí parte de los entramados, sabiendo el lector, o presintiéndolo de alguna manera, que tras las frases desperdigadas con exactitud se esconde esa propuesta más íntima, más abarcadora, más totalizante, en suma.
Así la idea de la muerte está presente en varios de sus textos, de un modo explícito o implícito. En Los Pasajeros, que abre el volumen, la extinción es un fenómeno inevitable, como pudiera serlo igualmente la eventual resurrección, en una historia que lleva a circular por las vías del tren hacia Machu Picchu, y donde el signo distintivo del paso por la vida no será otro que una nueva cicatriz en la mejilla ajada del boletero. O bien, las muertes encadenadas a través de una suerte de ángel exterminador, también a partir de la cotidianeidad en La plaga. O en la bellísima parábola de El regreso, donde la expiración es una especie de salto hacia adelante y el supuesto “aprendiz” termina subsumido en la realidad del anciano que lo cobija en una desnudez común, porque en todo caso “así es como funciona”, y en esa fusión fantasmagórica se diluye el pesado tiempo corporal de una materia evanescente para ingresar a una dimensión etérea, desprovista del lastre físico.
Estas inmediaciones a la idea de la disolución están casi siempre precedidas de hechos que la van configurando de modo subrepticio. Hay una atmósfera de ensoñación seductora en La mandrágora, por ejemplo: “Sigue mis pasos, puedo enseñarte incluso lugares a donde hombre alguno ha llegado…” Y en esa invitación el personaje se aferra a lo que tiene, a los que sus sentidos proveen, así se trate de una invocación fantástica que lo traslada a espacios incognoscibles su necesidad de sobrevivir es un sonsonete lastimero, en tanto es despertado dentro de la supuesta y lejana ensoñación.
En Deja Vu el fascinante encuentro casual en un café deja a la imaginación una relación absolutamente atípica entre una mujer y un hombre joven cuya visión de mundo pareciera estar ajena –y de hecho lo está- a la contingencia inmediata. Entre ambos se produce una anticipación del futuro, solo que la joven es sacada de su escenario laboral y trasladada a un encuentro intempestivo, mientras un accidente concomitante se produce a sus espaldas: una configuración mágica de su propio deceso.
Igual de misteriosa es la relación entre Tiki y Kohia, un vínculo amoroso que no solo dejará la huella indemne de la posesión carnal, sino que se transfigurará en una especie de asesinato tenebroso como derivación de supuestas o reales infidelidades. Un tinte vernacular que predispone a una supuesta autoeliminación, pero que deja esa sensación de lo diabólico como causa genuina de la muerte de Tiki.
En estas confabulaciones históricas, cuyos ejes temáticos solo han sido parcialmente esbozados, el correlato de otros cuentos está asociado al suicidio como fórmula de escape ante la presión ambiental de los escenarios donde los personajes “son o quieren ser”. Es el caso de La loca, cuya pareja es un detective que afronta la humillación póstuma, si se quiere, de ahorcarse, luego de comprobar las continuas traiciones de la hipotética trastornada.
O bien, en la excelente trilogía compuesta por: I.-El Estirón; II.-La casona, y III.-Victoria, que constituyen un solo relato sustentado, al comienzo, en la evocación materna sobre la adolescencia, la pubertad, los inaugurales flirteos amorosos y que, en tiempo presente, reproduce el cuadro en la hija: Victoria. Allí, en La Casona, están los mitos, la carta que esgrime los vericuetos familiares y los picaflores que surten de encanto el escenario. Luego en Victoria misma, está el desarrollo ulterior, el acoso varonil de un hermanastro, la calificación denigrante de “puta” y sus derivados. Victoria será el prototipo de la mujer denigrada que engorda, que utiliza un vibrador para lograr un orgasmo. En concomitancia aparecerá el tío del bus y la surtirá de enseñanzas esotéricas, del Tarot, e intimarán sin consumar el acto físico. Su posterior regreso a La Casona estará mediado por su casamiento con un anestesiólogo con resultados desastrosos. De allí al homicidio habrá un paso. Y al suicidio una consecuencia como única respuesta hacia “el mundo del alma”. En este encadenamiento se evidencia la crisis de la femineidad, su marginalidad, la reproducción de una dominación subyugante cuya virtual salida se presiente como inevitable. Así y todo, la propia humanidad dispone el fatal desenlace y lo dignifica.
En La discordia, se aprecia también esta necesidad casi patológica de acceder a la muerte como una salvación: gemelos unidos de por vida, aunque sus caminos se entrecruzan a menudo, se dislocan y regresan a esa exigencia de compenetración mutua que los distingue del resto, que los obliga a odiarse y amarse a la vez, pero con un destino escueto traducido en la cronología de sus muertes anunciadas.
Asimismo, en Los hijos de don Casimiro, en Capitulación y en Antje, se conjugan también elementos de desarrollo que conllevan implícitas la corrupción de lo fugaz, matizado en el caso del primero con un humor macabro: la muerte con una bola de chicle que sustituyó al vicio voraz de los cigarrillos. En el caso de Capitulación, la búsqueda incesante de un rey y una princesa tras una figura simbólica que transparente el alma y que acabará con la soledad del rey en su castillo. En tanto, en Antje, un relato moderno y actual, se evidencia el encuentro del personaje varonil con una joven holandesa en medio del trafago citadino. La relación entre ambos estará embellecida por la libertad de espíritu de la joven, a pesar –o por lo mismo- de llevar consigo el estigma de algo irremediable.
Mención especial para Intolerancia, una apología relevante sobre el miedo de existir condicionado por una opción homosexual futura, desde que el niño pasa reiteradamente frente a la residencia que protege un rottweiler feroz que lo amedrenta en su tránsito escolar. Y ya maduro, el personaje regresa a dicha vivienda, luego de terminar una relación amorosa, para intentar descifrar su temor congénito, siendo despreciado por los ancianos moradores. Su patética frase al despedirse de la perra ya envejecida demuestra un estigma indeleble, tanto personal como del propio animal: “¿Qué culpa tenemos? Así nos criaron…”
A todo lo expuesto se agregan cuentos bien delineados, como El Funeral, que desarrolla una trama de causalidades que desemboca en un final inesperado y abrupto; de Encuentro con Borges, donde la irrealidad ambiental deja un sello imperecedero en el protagonista; del intrincado Cuando la noche comienza, cuya asociación terminológica sobre la palabra “noche” se esparce con ribetes concomitantes y alusivos para terminar con una interrogante que sacude al lector; en fin, con el místico relato Sin que los toquen las aguas, donde el supuesto y sabio maestro espiritual se encuentra con un joven eremita que trastoca absolutamente todos sus postulados y revierte de un soplo sus propias enseñanzas; en todas las narraciones -se insiste- hay situaciones y desplazamientos de los personajes que los sitúan en las inmediaciones de riesgos permanentes, de extravíos entre lo inventado y lo real, entre lo absurdo y una lógica que no alcanza a explicar los sinsabores del mundo, pero que nos deja sumidos en una introspección necesaria y una cautelosa mirada exterior.
Un prolífico volumen de cuentos que perdurará en la memoria del lector durante un buen tiempo. Bien escritos, atractivos y que preanuncian o confirman, un personal universo literario a partir de la multiplicidad de recursos vertidos en estas 37 “fábulas” de variadas y auténticas complejidades, pero con una preclara dosis de calidad en nuestra literatura más reciente.










Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/