Por Martín Espada
Traducción de Oscar D. Sarmiento
Octubre de 2017
Una vez dijiste: Mi premio por esta vida será una tonelada de tierra
apaleada sobre mi cara. Te equivocaste. Eres siete libras de cenizas
en una cajita, envuelto en una bandera de Puerto Rico, al lado de un ladrillo rojo
de la casa de Utuado donde naciste, todo atiborrado
sobre mi librero. Me enseñaste que no hay Dios, vida después de la vida,
por eso sé que no me miras por encima del hombro mientras tipeo esta carta.
Cuando yo era niño tú eras Dios. Desde el séptimo piso de nuestro bloque
de edificios vi cuando caminaste calle abajo para detener una ejecución
pública: un tipo grandote sorprendió a uno pequeño robándole el auto y todos
en Brooklyn oyeron el alarido de alarma de auto del condenado: Me está matando.
A una palabra tuya la mano del verdugo soltó el pelo
del ladrón. El muchacho andaba drogado, fue lo único que dijiste al regresar.
Cuando yo era niño y tú eras Dios volamos a Puerto Rico. Dijiste:
Mi abuelo fue el alcalde de Utuado. Su nombre era Buenaventura.
Eso quiere decir buena fortuna. Yo creía en el nombre de tu abuelo.
Oí las ranas de árbol cantándose unas a las otras toda la noche. Vi hojas
de plátano y de pata de elefante brotando del vientre de la montaña. Mordí
el cuesco del mango y las dulces hebras amarillas se pegaron entre mis dientes.
Te dije: Tú viniste de otro planeta. ¿Cómo lo hiciste?
Dijiste: Cada mañana, justo antes de despertar, veía las montañas.
Cada mañana veo las montañas. En Utuado tres hermanas
todas en los setenta, todas en cama, todas Pentecostales que solo salían
de la casa para ir a la iglesia, yacían recostadas en colchones tirados por el suelo
cuando el huracán destripó la montaña como carnicero que abre las carnes
de un cerdo colgado y un muro rodante de lodo las enterró, así que la cuarta
hermana se tambaleó hacia la calle, anunciando como profeta sin seguidores
el fin del mundo. En Utuado un hombre que cultivaba una huerta
de aguacate y carambola y que alimentaba con aguacate y carambola
a sus sobrinas de Nueva York vio los árboles en su huerta de repente descabezados
como soldados de un derrotado ejército y se ahorcó. En Utuado
un soldador y un tipo habilidoso se las arreglaron para levantar con una polea
un carrito de supermercado cosa de transportar arroz y habichuelas
a través del río donde el puente se había desplomado y vieron
el carrito balancearse sobre tantísimas manos, luego pusieron un letrero
para indicarles a los helicópteros: Campamento de los olvidados.
Los olvidados esperan siete horas en la cola la ración de Skittles
y salchichas Viena del gobierno o una lona para tapar el esqueleto de una casa sin techo
mientras los hongos crecen en su piel por dormir en colchones empapados
de saliva del huracán. Se beben el agua color tierra, esperando
que monstruos microscópicos en sus vientres los sometan a las pestes.
Una enfermera dice: Esta gente va a sufrir una epidemia. Esta gente
va a morir. El presidente arroja rollos de papel toalla a una multitud
en una iglesia de Guaynabo: Zeus lanzando rayos desde la condenada sala
de sus espejismos. Más abajo en la calle el tío Ricardo, el niño de Bernice
dice que alguien se robó su bidón de diésel. Una vez le oí a alguien preguntarte
por qué Puerto Rico necesitaba ser liberado. Y dijiste: Tres
pulgadas de sangre en la calle. Ahora, tres
pulgadas de lodo fluyen por las calles de Utuado y las tropas patrullan
el pueblo como haciéndole guardia a la veta de cobre en el suelo, como si una pala
excavando sepulturas en el patio pudiera extraer mineral de abajo, como si la brigada
blandiendo machetes para aclarar la ruta pudiera recordar la última insurrección.
Sé que no eres Dios. Tengo la prueba: siete libras de ceniza en una cajita
sobre mi librero. Los dioses no se mueren y, sin embargo, quisiera que fueras Dios de nuevo.
Que salieras de la multitud para agarrarle el brazo al presidente antes de que otro rollo
de papel salte por el aire. Que en español le largaras una sarta de obscenidades a la cara.
Que lo desterraras sin techo bajo una tormenta en Utuado para que se descomponga, una
empapada hoja de papel tras otra, hasta que lo único que quede sea su corazón de cartón piedra.
Cajita blanca de arenilla gris, me prometí a mí mismo que terminaría de hablarte.
Estabas sorda incluso antes de que murieras. Escucha ahora mi promesa: Te llevaré
a las montañas donde las casitas perdidas se alzan azules y amarillas desde el barro
como barcos extraviados en el mar. Abriré las manos. Esparciré tus cenizas en Utuado.
Martín Espada (Brooklyn, Nueva York, 1957) es uno de los poetas latinos más reconocidos del momento en los Estados Unidos. Espada acaba de recibir el prestigioso premio Ruth Lilly que otorga la Fundación de Poesía (Poetry Foundation) a la trayectoria poética. Entre los prestigiosos poetas que han recibido el mismo premio se cuentan: Adrienne Rich, John Ashbery, W.S. Merwin, Gary Snyder, Yusef Komunyakaa y Joy Harjo. Su libro, The Republic of Poetry (Norton, 2006), recibió el Premio Paterson a la trayectoria poética y fue finalista del premio Pulitzer. Este libro incluye una sección completa de poemas que Espada escribió en Chile. La antología Alabanza. New and Selected Poems 1982- 2002 (Norton, 2003) reúne gran parte de los poemas que Espada ha escrito. Su libro más reciente es Vivas to Those Who Have Failed (Norton, 2016). Martín Espada, quien se considera un heredero de Whitman y Neruda, es profesor de creación literaria y traducción en la Universidad de Massachusetts en Amherst. El poeta ha autorizado la publicación de “Carta para mi padre”.
Oscar D. Sarmiento es poeta, traductor y profesor titular en el campus de Potsdam de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY). Sus traducciones de poemas de Martín Espada se han publicado en libros y en sitios de la Red.



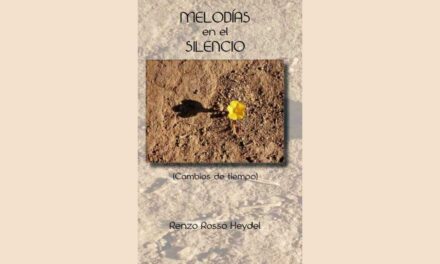






Bonito cuento.