
Autor: Diego Muñoz Valenzuela
Cuentos. 177 páginas.
Simplemente Editores. 2017
Por Juan Mihovilovich
“O la devastadora sospecha de la ínfima magnitud de nuestras existencias, su fragilidad y su finitud absolutas; y al mismo tiempo la maravilla que eso representa”.
-Después de 30 años. Pag. 141-
Si se tuviera que elegir entre varias alternativas para definir la esencia de este libro quizás la frase “dolor metafísico” podría acercarse ligeramente a su contenido, porque si la metafísica se pregunta -entre otras muchas variables- por los fundamentos del mundo y de todo lo que existe, Diego Muñoz se interroga por tratar de entender qué nos pasó, cuál es la verdad subyacente bajo el oprobio de tanto dolor, cuál es la verdad, sus aproximaciones, si lo ocurrido en este país en la época reciente es lo que fue, lo que parece haber sido o lo que se supone que aconteció.
Y lo extraordinario de estas narraciones está dado por las opciones de lectura que plantea, porque si en algunos de sus textos esas lecturas parecen evidentes, en otros -quizás los más pesarosos y expresivos- lo no dicho o que surge entre líneas es el leit motiv de un trasfondo inaprensible, en cuanto su configuración brota de imágenes veladas, diálogos implícitos, evocaciones simultáneas al tiempo presente o un afán recordatorio deformado por los años o la nostalgia de lo que pudo ser o se perdió en la ignominia y el extravío de la razón pura.
Relatos que incursionan en una época dictatorial que marcó a fuego a una generación completa, que impidió el desarrollo normal de una juventud anhelante, amparada en los rayados de Paris, en la alegría desbordante de Woodstock, en la autonomía universitaria y el cogobierno de las reformas de Córdoba de los años veinte, en los movimientos revolucionarios idealizados de entonces y que pretendían modificar el sentido de la sociedad, su orientación, su egoísmo en ciernes, la necesidad de ser otro en los demás: un mundo nuevo.
Todo aquello bajo el terror instalado después, cuando las noches eran cortas y el día interminable y se jugaba la vida en dos o tres minutos equívocos tras el toque de queda, las alamedas desoladas, la premura por llegar a ninguna parte, salvo evitar ser asesinado en plena calle por sentir y creer diferente, por el mero afán de amar sin ataduras, más allá del individualismo que terminó por sofocar a un país entero y lo transformó -¡vaya si lo transformó!- en un cúmulo de codicias y egoísmos superlativos.
Entonces, El Visitante resulta ser un hombre, en su esencialidad más recóndita, porque arriesga su vida por los demás, por la familia que dejó atrás o que ha perdido. O el amigo que se fue y no regresará nunca, desparecido, extraviado en la noche de un tiempo interminable. Y ese individuo es mirado por el joven que no entiende cómo un día ocupó el sillón del living y fue alimentado en la cocina; un extraño venido de la nada y asilado en la casa de los padres como un supuesto advenedizo; un extranjero en su territorio y que un día se marchó sin previo aviso, para reaparecer en un diario distante, hablando con proseguir la lucha por la libertad. Sólo allí se entiende que el amor fraternal era y es posible entre los hombres.
O ese destino incierto del día y las horas que podía terminar abruptamente, como Peatón en la esquina; el asedio, el miedo, el correr tras un horizonte inalcanzable. La siniestra trastiendade Los lugares secretos, el acecho de los vehículos guiados por hombres oscuros, la certera sospecha de los sitios donde la vida no vale nada y el padecimiento humano se convierte en risa macabra, en tortura demencial, en pérdida de la conciencia y un imposible rescate de la dignidad. Atravesado por esos personajes sombríos, aciagos, como El hombre indistinguible, utilizado y utilizador, oculto bajo la máscara del verdugo en las mazmorras y que después se reconvierte en ciudadano ejemplar, discreto, mediocre y anónimo, hasta que la realidad lo descubre tras un escupitajo. O el loco que todos llevamos dentro y que persiste en el encierro de un sanatorio en Cruzar la calle. Oel símil de Auschwitz, en el metro, con el gentío desesperado golpeando las ventanas, mientras el anciano aspira sentado el gas que inunda el interior.
Están los cuentos que reflejan una línea divisoria apenas distinguible y que reitera la contraposición de una realidad visible: la opresiva cotidiana, y el anhelo de caricias, de ternura y erotismo envuelto como un todo en narraciones inolvidables como Luz y Sombra o Yesterday. En la primera, se entremezclan la juventud rebelde y tímida, discreta y clandestina, con la aparición de una democracia que irrumpe pletórica y que el protagonista visualiza ya contenida, acomodaticia, que intuye triste en su pragmatismo insensible. Y quizás por eso evade las celebraciones multitudinarias y deja que el azar le muestre una pasión que lo desborde por dentro: el contacto físico con una bella mujer de cabaret- el mismo día del triunfo electoral- hasta hundirse en el fragor de la carne, como quien es vencido en la paradoja del supuesto vencedor. La imagen del sobreviviente adherido a una sensualidad circunstancial y desgarradora; el escudo transitorio ante un triunfo que presume una derrota encubierta.
Y luego Yesterday, título de la memorable canción de Los Beatles, que ampara la historia de un encuentro amoroso, acuciados y seducidos por una exigencia común: ser auténticos en medio de las apariencias y las desconfianzas, de los títulos honoríficos y de las arrogancias lastimeras, y que terminará con ambos en otra de esas pasiones exuberantes que buscan aprehender una realidad inaprensible. Una relación que perdurará por una década -casamiento ajeno de por medio y reencuentro final- sin que sea posible retomar un pasado en que el adiós fue establecido desde el primer encuentro. Y en una línea análoga, Ojos un poco perdidos, una imperiosa exigencia de ver en la mujer que tiene enfrente algo que supere la amistad de veinte años. Y que, imbuidos de la nostalgia y el deseo apremiante, se auto engañan o ríen al unísono, queriendo descifrar los pasos previos de una soledad mutua en un momento de pasión, tan indispensable como transitorio.
Y en concomitancia, la nostalgia de lo perdido, del amigo detenido desaparecido en Bajo el bosque, y esa fragancia de árboles y de juventud común en la zona central. La exaltación de la lucha universitaria bajo la égida del dictador en Foto de portada, con sus sospechas, sus desconfianzas y el retrato que los eternizará en el “diario maldito”. O, Después de Treinta años, un relato conmovedor sobre un exilio y el reencuentro con quienes resistieron. Los ojos entristecidos, la piel apergaminada, los sueños rotos, la vida ajena en un mundo impropio y el peso de una historia imposible de reinventar o recuperar en un abrazo. Para llegar al estremecedor Rostros difusos: el delirio asociado a una realidad que trastoca una eventual y caduca lucidez; el protagonista es recreado por los muertos que habitó; los ve en un bus, travestida de garzona o leyendo un periódico en una mesa de restaurante. Sus fantasmas de pronto rondan su cotidianeidad y él quiere huir, pero sabe que lo acosan: están allí, al otro lado de la acera y cruza para abrazarlos, uno a uno, como otro de ellos.
Y finalmente -porque cierra el libro- El tiempo del ogro, la imagen de una atmosfera tenebrosa y abarcadora que atraviesa una construcción narrativa que recupera la memoria y desecha el olvido. Que, a pesar de todo es parte vital del sueño humano, de una esperanza que de vez en cuando resucita en la sonrisa de quienes ya no están y quedaron como un vestigio indeleble en el profundo dolor de ser y de existir.
Una de las mejores obras de Diego Muñoz Valenzuela, escrita con la destreza y maestría dignas de su autor.

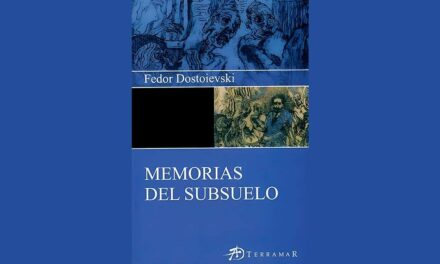








Bonito cuento.