 Por Humberto Plum
Por Humberto Plum
Atajos para no llegar,de Martín Hopenhayn, comentado por Humberto Plum, heterónimo del autor.
Antes que nada quiero decirles que fui convocado aquí ante el súbito problema de salud que un importante filósofo chileno, convocado a presentar el libro de Hopenhayn, tuvo a última hora, lo que le impidió venir. Por mi parte, obligado estuve a aceptar en mi calidad de heterónimo del autor. Como cualquier heterónimo, no me mando solo. Pero en contrapartida me es muy fácil llegar. No tengo restricciones de desplazamiento ni problemas con los embotellamientos; y dispongo de todo el tiempo del mundo. Para ser precisos, habito en la eternidad interior del autor, o más bien, en el instante eterno, o el espacio infinito, que separa su interioridad del mundo externo. Eso de estar entre el afuera y el adentro del autor no es trivial en lo que respecta a este libro y sus aforismos, y sobre eso volveré más adelante en esta presentación.
Quiero partir diciendo que soy nieto de un cabalista agnóstico, Boris Plum, que en la ocupación nazi en París sostuvo un célebre grupo de interpretación de la cábala en el Marais de Paris, 18 Rue Ferdinand Duval para ser más precisos. Del mismo grupo hicieron parte otros famosos heterónimos como Alberto Caeiro. Todos escondidos, perseguidos, en medio del peligro, jugándose por la interpretación. Esto marca una línea y uno es parte de esa filiación subcutánea. Yo y Hopenhayn.
De manera que el tema de la interpretación no es menor. Hay que arrancar sentido y compartirlo. Creo que a Hopenhayn le gusta ejercer este oficio. Tal vez no en textos sagrados sino en giros coloquiales. Lo suyo es leer los signos encriptados en la piel de la ciudad, estar abierto a lo que aflora de golpe, aleatoriamente, y leerlo como síntoma o mensaje que requiere ser descifrado. Interpretar allí, a lo Hopenhayn, es arrancar sentido (“violencia necesaria” dijo alguna vez, en un viejo aforismo, a propósito de la interpretación): ir a lo aparentemente banal, lo que se comunica al pasar, cuya emergencia algo parece decir sin que sepamos bien qué, y que se empecina en refugiarse en el plano del sentido común o la intuición, pero todavía no interpretado. Allí, a veces, y solo mirando de reojo, el aforista da en el clavo. A modo de ejemplo, uno de sus aforismos:
“Nuevo modismo en boga para cuando la realidad no está a la altura de las expectativas: “es lo que hay”. La conciencia bascula entre la estrechez del conformismo y la lucidez de la conformidad.”
La interpretación aforística es muy de Kafka. Fue Marthe Robert, en su interpretación psicoanalítica de la obra de Kafka, quien acuñó la idea de parábola sin clave para interpretar a Kafka. La idea es inquietante, sobre todo para el lector. Se trata de un contrasentido en busca de sentido. Pero también puede transmutarse en su reverso, a saber, “el ocultamiento como la clave”. Cito, a propósito, algunos de los aforismos del libro de Hopenhayn que me parece que van en ese sentido:
“Al morir, procreamos huérfanos. De tanto crecer, el niño se encierra en el hombre que será. La mariposa agradece a la crisálida y la abandona volando. Entre el alivio del retorno y la pesadilla de la repetición.”
Otro:
“Las falsas promesas sólo se cumplen cuando se rompen.
Si no se rompen, son doblemente falsas.”
Otro:
“Tres trampas de la Creación:
– Tan ancha la puerta para salir del paraíso y tan estrecha la que lleva de vuelta.
– Junto a la puerta de entrada al paraíso, y replicando su diseño, la puerta del infierno.
– Las llaves de la puerta al paraíso colgadas detrás de la puerta del infierno”.
Otro:
“Descender al mínimo de la respiración, a su non plus ultra. Permanecer allí hasta que todo se manifieste por descarte.”
Y otro:
“Cuando miro hacia adentro raras veces me siento unido. Cuando lo logro, trato de no fijarme en la delgadez del pegamento.”
Tengo que decir que Hopenhayn a veces abusa de este recurso, pero no lo voy a desautorizar por este exceso. Quizás por el contrario, hace lo suyo: transmuta la parábola sin clave en paradoja. Cierto, esto supone un cierto delirio de grandeza, porque lo que busca, a mi juicio (y él verá si estoy en lo cierto), es pasar de la parábola sin clave como agonía del mito, como enfermedad terminal del relato, al pensamiento filosófico, a la parábola como acertijo intelectual, a la idea abstracta, donde lo que se logra retener no es la parábola sino su nueva forma: la paradoja del pensamiento. (y además, con la pretensión de transmutarla en paradoja de la existencia).
De esta paradoja, Hopenhayn abusa. Es la parte ingeniosa del autor, que cuando no le sirve, le juega en contra. Y a veces, hay que decirlo, no se da cuenta y se le pasa la mano con el recurso al ingenio. Me doy la licencia de esta observación crítica en vistas de que me han traído obligado a este estrado. Pero seamos piadoso con el autor. Como presentador me corresponde destacar las virtudes del autor. No le vamos a aguar su minuto de consagración.
Vuelvo a la paradoja en sus aforismos. Creo que es su debilidad, pero (y aquí la paradoja de sus paradojas), es también su debilidad convertida en su fortaleza. Me explico: me molesta de Hopenhayn su recurrente ambigüedad en lo personal. Quien lo conoce a fondo sabe que es un indeciso, fácilmente paralizado por la duda, con dificultad para pronunciarse, inclinarse por algo, jugársela por una postura. Pero esa debilidad puede ser su fuerza, cuando transmuta la ambigüedad personal en paradoja de la existencia. A mí me toca verlo muy claro porque, como les decía al comienzo, en mi calidad de heterónimo estoy situado en la frontera entre el adentro y el afuera del autor. En ese filo se juega la alquimia del aforismo: por un lado empuja hacia afuera la ambigüedad personal, pero a la vez, al momento de salir al mundo, esa ambiguedad cobra otra forma: la de la paradoja de la existencia. Y como corresponde al comentarista, quiero citar momentos afortunados en sus aforismos que esta paradoja cobra tal forma, que interpela, inquieta, perplejiza e incluso tiene su humor:
“Una memoria fiel es un buen salvavidas.
Una terca memoria es un mal naufragio.
A menudo flotan en las mismas aguas.”
Otro:
“Perderse no es desubicarse sino descansar de la ubicación”.
Otro:
“El codicioso. Olvida que la vida solo cabe en un momento y un lugar a la vez. No le basta, pero tampoco saca ventaja. Más bien suele farrearse ese único lugar y momento, pensando en todo lo otro que se pierde. Lo otro que es nada. O peor que nada: máscaras de la infinitud de la muerte sofocando el aliento de esta vida infinitesimal.”
Y otro:
“Para que la contemplación funcione como camino del espíritu no hay que desechar al bobo dentro de uno.”
Otro campo en que Hopenhayn incursiona en sus aforismos es el del amor, el afecto, el contacto. Aquí se contiene, y está bien. Hay que decir lo justo en un terreno tan extraño y tan familiar a la vez. Algunos botones de muestra:
“Nuestra pasión hace del otro un absoluto singular: nadie puede sustituirlo, nada en él es ordinario. Nuestro desamor lo vuelve un relativo universal: es como todos, podría estar o no estar. En el tránsito de una mirada a la siguiente hay un breve lapso. Allí aprovecha el otro para vaciarse, salir a la intemperie, respirar.”
Otro:
“La economía de contacto, ese cálculo que nos enrarece los unos a los otros.”
y otro:
“El coito, turgencia de lo efímero. El beso, vapor de eternidad.”
Quisiera también referirme a cierta astucia del autor, a saber, proyectar sus propios demonios en una retórica que parecieran ser demonios de otros, o bien universales. El desafío, que a veces logra y otras no tanto, es plantear una “ética aforística”. Una ética extraña, con preceptos atípicos o desconcertantes, sin piedad pero no por eso desprovista de generosidad, que trasuntan una pragmática de la felicidad que parte de la premisa de que ninguna felicidad es fácil, que hay trabajarla, estar despierto, saber sacar conclusiones. Valgan estos aforismos como ejemplo:
«¿De qué libera una derrota? De la esclavitud de la reputación, del estrés del invicto, de la contención que arrastra sus pantuflas, del espejo que se aburre de peinarte la cara.”
Otro:
“No serás tú quien se guardó para más tarde y luego se le hizo tarde para gastarse. No desconfiarás del amor creyendo que tras él un interés espurio busca robarse una parte de ti. No acabarás perdiendo el sueño por el ronroneo de la sospecha que farfulla la vida en cuentagotas. No caerás en la sordera de la avaricia.”
Otro:
“El peligro de la vejez: resentir el deterioro del rostro y el cuerpo como si esa vejez no la habitara uno, sino un joven encapsulado por error en aquel cuerpo de anciano, pataleando inútilmente para que el tiempo regrese y destape el frasco que lo mantiene cautivo.”
Otro:
“El paraíso precede al desgaste del cuerpo y redime de la esclavitud del espíritu. Pero son tantos los esclavizados al recuerdo del paraíso, y tantos otros los que se desgastan anticipándolo.”
Y otro:
“EJERCICIOS DE ILUMINACIÓN POR EXTRAVÍO:
1.1. No aspirar a tanto desenlace.
2.2. Aplacar esta terca sed de solución.
3.3. Soltar la cuerda para seguir con cuerda.
4.4. Prodigarse en confabulaciones para propiciar epifanías.
5.5. Mediante una infinitesimal injerencia, provocar una infinita diferencia.”
Por otra parte, nunca falta la mirada del aforista sobre su propio género. Está en Hopenhayn, precisamente en la contraportada del libro que aquí presentamos. Pero hay otro aforismo, en el mismo sentido, que quiero citar y que no es exactamente sobre el género aforístico sino sobre el fragmento, el antigénero por excelencia, y que en muchos textos de este libro repta por debajo del aforismo. Hay un arte del fragmento. Responde por doble partida a un pensamiento fragmentario, a un género fragmentario que lo expresa, y a la constitución última de esta realidad, que finalmente está hecha de fragmentos. Pero el fragmento, como escritura, busca revertir esta misma condición, y hacer que el todo hable por el fragmento, que el universal solo se vea en el rostro del singular. Ese es el poder que puede tener el fragmento. Es un verdadero atajo…para no llegar.
Y valga esta forma de plantearlo que tiene Hopenhayn:
“¿Por qué el fragmento? Porque nunca avisa cuando aparece y cuando aparece es siempre aviso de algo que está más allá. Porque lanzado al cielo despide en su combustión una redondez impropia de un fragmento y que sin embargo emana de él, arde libre en la caída y se apaga sin pompa. Porque el todo asfixia cuando abraza, mientras el fragmento se contrae en lo que nombra y se prodiga en lo que sugiere, sabiendo que si confirma, mata. Porque se han visto fragmentos minúsculos iluminar noches de temblor mayúsculo, y luego recogerse de vuelta sobre su filamento sin origen. Porque rebobina, el fragmento, del desarrollo a la visión, y en esa visión salva del tedio del desarrollo.”
Quiero cerrar esta presentación de Hopenhayn con un texto que rescato de su libro, porque creo que en él encuentro lo que más busco: belleza. El aforismo, como toda literatura, busca el encuentro entre la elegancia en la forma y la profundidad en el contenido, entre lo ordinario y lo extraordinario, entre una verdad y el momento casual de su manifestación. Sé que Hopenhayn lo busca. Y fracasa bastante. Pero no en el ejemplo con el que cierro mi comentario:
“La fantasía del ojo que mira las estatuas espera el desliz que las contradiga: una gota de sangre manando desde la concavidad del ojo, una línea de sudor que surca el mármol de su frente. Nada que altere la quietud inhumana ni la estampa inmóvil, pero sí un detalle en que lo inanimado se desdiga de manera casual. Este desliz no es rasgo de la estatua, confinada para siempre a la piedra, sino del momento justo en que la mirada lo inventa fingiendo que lo capta. Algo que puede atribuirse más al origen que a la permanencia de la estatua, un acicateo del cuerpo que se detuvo en ella, la fatalidad que el modelo anticipó sabiendo que esa frialdad marmórea lo esperaba para inmovilizarlo hasta el fin de los tiempos. Un rastro de nacimiento en el espejo del difunto, un rayo de dolor al esculpirse a cinceladas. Como si las estatuas, transidas de opacidad, no fuesen objetos muertos sino muertos que viven encerrados en mortajas de piedra, como el artesano de Pompeya al que hasta hoy le adivinamos el gesto en que lo paralizó la ceniza ardiente del Vesubio”.
Yo llego hasta acá. He cumplido hasta dónde he podido con lo que se me pidió. Hopenhayn sabrá si lo dejé bien parado, si lo que dije le calza y le acomoda, pero tampoco eso importa mucho. Mal que mal, se supone que el heterónimo tiene su propio punto de vista. Y si vine, como dije, es porque esto del heterónimo funciona como la mafia: te hacen una invitación a la que no puedes rehusarte. Y llego y digo lo que me parece, porque también eso se espera de un heterónimo.
Pero no me quejo. Como dicen mis queridos hermanos chilenos, peor es mascar laucha. Muchas gracias.
Intervención del autor, Martín Hopenhayn:
Agradezco al editor este voto de confianza en mis textos, como también a Humberto Plum su disposición a estar aquí y comentar. Lamento por él que haya sido un tipo de invitación imposible de declinar, por su calidad de heterónimo.
El aforismo es para mí un género en que busco conciliar dos demonios. Hace muchos años mi amigo y poeta Diego Maquieira me dijo, haciendo la distinción entre su lugar de poeta y el mío de filósofo: Tú piensas, yo veo. Quiero creer que en el aforismo el pensamiento se desvive por ver, o se apropia incluso de visiones que no son necesariamente suyas, pero que recrean el pensamiento, o se recrean en él. El riesgo es que si el aforismo carece de visión, falla.. Y si falla, solo puede fallar completamente.
No voy a leer aforismos de mi libro, pues ya lo hizo el Sr. Plum. Además el aforismo es resistente a su lectura pública. No tiene el ritmo de la poesía, ni tiene la acción de la novela, ni el decurso argumentativo del ensayo. No es propenso a recitarse o declamarse, a menos que sea el tipo de aforismo que sentencia o arenga. Es más, creo que es un género de lectura muy solitaria. Por lo mismo, agradezco a Plum su esfuerzo nada fácil en citar algunos en su presentación, y creo que lo hizo admirablemente bien, obligado como estaba.
Las opiniones de mi comentarista son lúcidas, aunque a ratos rocen la impertinencia. No puedo negar que para mí la escritura tiene mucho de exorcizar demonios, y allí encuentran parte de su impulso vital. Es verdad lo que dice Plum: procuro transmutar la ambigüedad subjetiva en paradojas de la existencia, y desde la paradoja, tantear terrenos donde el lector pueda encontrar claves: no porque yo tenga esas claves, sino porque pueden emerger en el trabajo mismo de conjuro de demonios, o más bien, en el posible vínculo que establece el lector con esa alquimia de la escritura. Esta emergencia de una posible verdad no es mía, no es de nadie, es de la escritura misma. Del pensamiento que vive adentro de la escritura, que tampoco es de nadie.
Es posible, como me lo ha reprochado Plum en más de una ocasión, que en el origen de algunos aforismos haya de mi parte un acto de mala fe, a saber, interpelar al otro, a un tú imaginario, atribuyéndole mis propios fantasmas o limitaciones. Para defenderme, tomo del propio Plum esta idea de espacio infinito, o instante eterno, que se instala entre la subjetividad del autor y el mundo de los otros (de la lectura), donde habitan los lectores. Y la proyección o el desplazamiento hacia afuera del demonio propio, ponerlo del lado de un tú, si se hace bien crea la ilusión de universalidad: recrea la obsesión personal en evidencia objetiva, o en ilusión de evidencia. Y esa ilusión, si funciona, es eficaz, válida en sí misma. En esa ilusión de universalidad que hace posible un lenguaje que rompe el cerco del subjetivismo del autor, para simular un lugar en el mundo en el mundo de los demás, digo, solo esa ilusión, hace que algo que se escribe pueda operar como verdad. Pero el tránsito de lo primero a lo segundo no sólo requiere de ocurrencia, sino de mucho trabajo. De lo primero, no puedo dar fe que los textos que presento la tengan, pero sí de que han pasado por mucho trabajo.
Otra cosa cuán en serio un lector podrá tomarse estos textos. Para mí el sentido de la escritura ha sido siempre un lector imaginario que al momento de leer el texto se reconozca de manera total, casi trascendente. Como si dijera: eso que se dice allí, siempre lo he pensado sin pensarlo, a mí también me pasa pero ahora que lo leo caigo en cuenta exacta de lo que me pasa, en eso creo, pero no sabía completamente que creía precisamente en eso, o eso.
Lo sé, puede entenderse esta expectativa del que escribe como de un narcisismo exacerbado, casi rabioso. O también, como un deseo profundo y genuino de comunicación, de comunión entre escritura, lectura, y un misterio que se termina de construir precisamente en este juego.
Nuevamente, cuando me pregunto cuan en serio se tomará esto el lector, pienso en la observación crítica de Plum, quien insiste en que abuso de mis propios fantasmas. He dicho antes, y el propio Plum lo sugirió, que no importa ese abuso si en la alquimia de la escritura el fantasma personal (por muy fantasma, y muy personal que sea) logra atravesar la barrera del subjetivismo y crea, en la puerta de salida, una ilusión de verdad que el otro se apropia. Pero subsiste una reserva: ¿hay un límite en cuanto a la intimidad del fantasma o del demonio, si su exorcismo ralla en la impudicia cuando se hace por medio de una escritura para ser leída por otros? Vale decir, ¿hay grados y grados, y existe, por tanto, un cierto sentido común del escritor, para discernir fantasmas transfigurables y otros más inconfesables, irredimibles, irreductibles a la alquimia de la escritura? Todo un tema ético, psicológico, o estético.
Bien, podríamos seguir hablando de aforismos, y desde ellos, de la escritura y de la vida misma. Eso no termina nunca. Quisiera solo terminar en un lugar de encuentro con mi heterónimo Humberto Plum, quien sin más opción ha venido hasta aquí a comentarme. Y es el lugar de la belleza. No digo que los aforismos sean bellos, y no es a mí a quien corresponde juzgar. Más aún, puesto a elegir entre la belleza y la verdad, tarde o temprano nos inclinamos por la segunda cuando la disociación es demasiado grande y la belleza queda convertida en eufemismo u ocultamiento. Pero me refiero a esa otra belleza, la de la verdad. No toda verdad es bella, eso lo comprobamos a cada rato en nuestra existencia. Pero sí creo, ahora más que antes, que el aforismo puede partir buscando verdad en la belleza, y terminar encontrando belleza en la verdad.
Gracias a todos por estar aquí.
***
Atajos para no llegar, de Martín Hopenhayn
Tajamar Ediciones, Santiago de Chile, 2014.


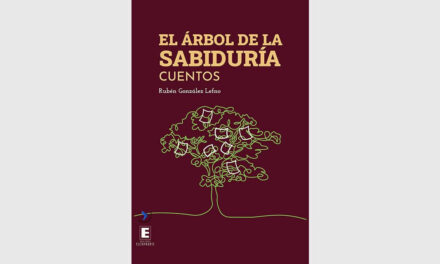
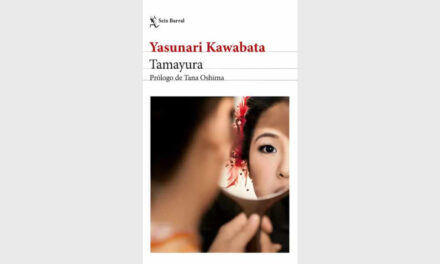






Me gustó el relato detrás de lo leído invitando al lector a ser parte del mismo por parte de la…