 Por Beatriz García Huidobro
Por Beatriz García Huidobro
Al leer este libro no puedo dejar de parafrasear a Gonzalo Rojas y su “qué se ama cuando se ama”. Pues bien, en este caso es “qué se escribe cuando se escribe, qué se busca, qué se halla…”.
Nos encontramos ante una novela poco convencional en varios sentidos, ya que el texto se arma y desarrolla durante unos pocos días posteriores al terremoto de febrero. Un hombre solo con su perro vaga por un paisaje desolado y vacío, desde su casa en ruinas hacia el oeste. Está a solas con sus pensamientos y la incertidumbre, y es así, con estos elementos intangibles y en un punto irreales, como se construye la novela.
Como es habitual en la prosa de Juan Mihovilovich, la microescritura es impecable, cada frase está compuesta con mucha delicadeza, mucha síntesis y mucha intención. Nada está puesto al azar y es eficaz para el proyecto literario. Asimismo, hay escenas muy bonitas, como cuando encuentra la muñeca tan “viva”, con sus colores llamativos, una visión tan discordante ante los rostros de los muertos, un contraste tan simple y tan funcional.
Quisiera compartir entonces algunas reflexiones y sensaciones que me produjo este libro. No puedo dejar de trazar una línea con La carretera de McCarthy, donde también ahí el paisaje y el entorno se han transformado en un escenario de guerra. Pero si en esa novela el protagonista vaga con un niño y está completamente despegado de la realidad, en estado de congelamiento emocional, el hombre de Mihovilovich se vuelca dentro de sí mismo y se aferra con energía y voluntad a su razón, a su humanidad.
Esto es bien relevante pues el tratamiento de las reacciones humanas en situaciones de crisis suele ser muy variado y es aquí, en esta opción de racionalidad del autor, donde se centra la propuesta. Literatura al respecto hay mucha, tanto en su lado innoble como en aquel de grandeza. Me acordaba de ese breve episodio que cuenta Limonov, cuando su madre lo lleva a la ciudad y deben ingresar a un refugio por los bombardeos, el niño llora y los demás los echan del lugar para que el ruido del llanto no delate el escondite. Y por otro lado, cuenta Kertész que cuando en Auschwitz él perdió su turno para la sopa porque estaba enfermo, lo que podía significar la muerte en ese estado de hambruna. Y entonces un hombre hosco se acercó a él y le entregó el cuenco con la comida en lugar de quedarse con esa doble ración que podía significar la vida.
Y ese es otro valor: situar reflexiones en torno a grandes tragedias en escenario latinoamericano, no solo ubicarlas allí, sino pensarlas desde nuestros propios códigos y experiencias, de nuestra idiosincrasia y en nuestros paisajes.
El individuo de El asombro no tiene historia, apenas unas mínimas referencias, lo que hace de él un hombre universal aferrado a su racionalidad en contraste con lo que podría haber sido el hombre dominado por el instinto animal, el hombre solo que únicamente escucha sus pensamientos manteniéndose cuerdo para no caer en la animalidad instintiva y perderse en la noche del miedo.
La angustia del hombre es existencial y no cotidiana, como si el desastre que necesariamente activa sus funciones corporales lo obligara a aferrarse a los pensamientos para que el cuerpo no le gane a la mente. Hace de lo aparentemente individual una reflexión colectiva, un rescate de cuánto hay de humano en el hombre puesto en situaciones límite que además le revelan su pequeñez en la grandiosidad de la naturaleza.
Es entonces que el lenguaje surge como necesidad y el perro adquiere un rol fundamental como interlocutor para no perder la palabra como símbolo de humanidad y a la vez de contraste con la representación de lo instintivo como elemento de diferenciación. Él dice “soy yo”, pero a la vez cabe la pregunta: ¿Quién es yo cuando todo se derrumba? Tantas reflexiones en torno a la no deshumanización, diálogos –monólogos en realidad− que revelan mucha autoconciencia y una necesidad de que esta no se aleje, no llegue la pérdida de cordura y con ella se retroceda a la animalidad. Siempre con el contrapunto del hombre y el perro y ese inmenso telón de fondo que es la certeza de la muerte.
Hay una paradoja radical en el centro mismo de la cultura en todas sus formas, pues cultura es el reiterado ensayo de gestión racional de la irracionalidad originaria y fundamental a la que denominamos lo trágico, es decir, la herida que aparta al hombre de sí mismo.
Como dice Miguel Ángel Lomillas, los esquemas racionales de conducta son la respuesta cultural a la persistencia de la herida trágica, ancestral, la herida mítica. El hombre pretende habilitar un espacio propio que le redima de la alienación esencial de no pertenecerse a sí mismo, de saberse rechazado por los dioses y vulnerado por el tiempo, de saberse requerido por la muerte. La muerte, la única certeza, la única verdad sin controversias, el dato o axioma por excelencia, la herida ontológica perpetuamente actualizada.
Y en los momentos de enfermedad, que es la antesala de la muerte cierta cuyo único misterio es el momento en que llegará, el pensamiento actúa como detonante de las ganas de vivir y de no dejarse llevar y ganar por el cuerpo; dicho de otro modo, por la naturaleza que es la fuerza dominante. El hombre reflexiona; primero es el agua, luego la comida, después el territorio. Todos elementos imprescindibles pero externos. Y esa conciencia levanta al hombre y en un momento dado se baña como acto de huida del entorno, la limpieza personal en contraste con el olor de la muerte, restregarse para no fundirse con el paisaje pestilente y otra vez huir de la corporeidad y mantenerse ligado con la representación de aquello que defina al ser racional y compasivo.
¿Por qué El asombro? ¿Cuál es el asombro? Como sabemos, esta palabra proviene de umbra, es decir, sombra. Asombrarse es salir de la sombra hacia la luz, entendida esta como una emoción intelectual que alumbra, que nos aleja de la sombra de lo que no se sabe, de la ignorancia. Pero es también el asombro un miedo, una sombra que, como en las antiguas caballerías, espanta. El asombro en este hombre pasa por todos los matices de la oscuridad y de la luz.
Si en algunos momentos desconcierta esa racionalidad extrema, tal vez sea el recurso que permite dar un grito de esperanza ante la muerte cierta, ante la muerte de los otros que no llegó al hombre, al menos no por ahora, y él puede salvarse no solo aplazando la muerte, sino redimiéndose verdaderamente al no apartarse nunca de sí mismo y de su condición humana.
Citando a Agamben el verdadero paradigma ético “elige la vida” y lucha sencillamente por sobrevivir.
***
El asombro
Novela de Juan Mihovilovich
104 páginas, Simplemente Editores 2013


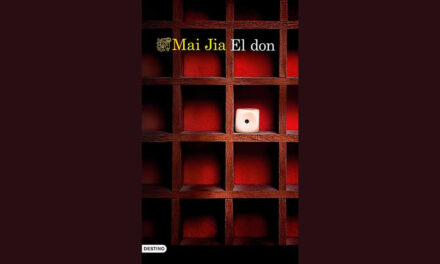







Me gustó el relato detrás de lo leído invitando al lector a ser parte del mismo por parte de la…