Esa noche el viento se había dormido antes que nosotros, fuera del bosque donde pernoctábamos. Fue Facón Grande, el capataz de tropillas, quien nos llamó la atención con un vivo gesto de cabeza:
-¿Oyeron? -dijo ladeando una oreja hacia la umbría.
El Largo y yo nos pusimos a escuchar; al cabo de un rato solo percibimos el rumor de un gran pájaro blanco que cayó deshaciéndose entre el follaje.
-Son los cuajarones de nieve que se caen de los árboles -dijo con desgano al Largo.
-No, es el tranco de un caballo en los envaralados -rectificó Facón.
Nos pusimos de nuevo a escuchar; pero otra vez volvimos a percibir sólo el ruido de los trozos de nieve caían triturados desde las altas copas de los robles.
Todos estábamos acompañándonos en torno a la hoguera que abría y cerraba con sus llamas el corazón del robledal. Los caballos triscaban hojillas tiernas en la linde oscilante de la luz de las llamas; los perros dormitaban con sus hocicos enterrados en la ceniza, y nosotros fumábamos un cigarrillo apenas terminada nuestra frugal merienda.
El fuego ya había derretido nieve en su derredor, y el rostro mojado de la tierra se asomaba cordial después de tantos meses de ver sólo una costra blanca uniformando todas las cosas.
Aquel invierno había sido largo y cruel en toda la extensión de la Patagonia.
En Iemisch Aike, hubo necesidad de arrear grandes manadas de yeguas salvajes para abrir senderos en las nieve y poder rescatar los piños de ovejas que habían quedado atrapadas en los campos altos, de veranada, con la caída de prematuras nevadas.
Con todo, fue imposible sacar unos trescientos vacunos metidos en las estribaciones andinas más altas, y ahora, a comienzos de primavera, íbamos en su búsqueda.
Facón era el más baquiano en estos montes. Lo apodaban así porque siempre llevaba un gran cuchillo con cacha de plata, atrás, en la cintura; su nombre era José Díaz y trabajaba de capataz de tropillas en la estancia.
El Largo derivaba su apodo de su estatura, formaba pareja con el capataz en el amanse de potros y era su ayudante en la atención de las caballadas; se llamaba Basilio Oyarzo.
Yo en aquella época era Tomás Friend, capataz de la sección Chankaike de la misma estancia. Diego “en aquella época”, porque antes fui Emiliano Amigo, apellido que traduje por Friend, que me acomodaba mejor dadas las circunstancias.
De pronto, los perros dejaron de dormitar, levantaron sus hocicos y empezaron a husmear hacia la umbría. Al momento, sentimos el característico gloc-gloc del tranco de un caballo sobre esos puentes de troncos rústicos que se voltean en los pasos fangosos de los bosques. Los perros saltaron por sobre las llamas y armaron una gran algarabía en el corazón de la arboleda. Al rato, entreabriendo ramazones, apareció un jinete en caballo zaino, seguido de dos perros que se refugiaban entre sus patas, eludiendo el acoso de sus congéneres.
-Güenas -saludó el recién llegado.
-Güenas -le contestamos.
-Puede desmontar, si gusta -agregó Facón.
Espoleó su caballo hasta el tronco donde estaban nuestras monturas.
Se apeó, le aflojó la cincha, le puso las maneas y se acercó al fogón.
Disminuyó su figura al bajar del caballo; era un hombre más bien bajo, vestido con perneras y chaquetón de cuero crudo, de oveja, con la lana por dentro. Botas de media caña, bufanda al cuello y gorro de piel de guanaco con orejeras para el viento.
-Todavía queda algo para churrasquear -díjole el Largo, mientras le arrimaba una media paleta de cordero que quedaba en el asador.
-Gracias, muchas gracias -contestó sacando su cuchillo descuerador y dando un tajo en la paleta. Se iba a llevar el trozo de carne a la boca cuando sus perros lo miraron lastimeramente y empezaron a gimotear. Entonces cortó el trozo en dos y se los lanzó al hocico.
-Aquí hay otra para los perros -dijo el Largo, y se levantó a buscar un trozo de carne de cogote que partió en dos.
El recién llegado cortó otra lonja y se la llevó a la boca, tajeándola sobre sus mismos labios a la manera gaucha; de pronto tuvo una especie de atoro, se agachó y empezó a gimotear como sus perros.
-El humo de estas ramas verdes atora a cualquiera -comentó el Largo, mientras atizaba el fuego.
-No es el humo, compañero… Es el hambre… Hace tres días que no comemos.
Era la primera vez que yo veía llorar así de hambre a alguien en la Patagonia. Después de la Huelga Grande del año diecinueve, los estancieros y los trabajadores habían pactado un trato que permitía que todo hombre hambriento podía matar una oveja en el campo, comer su carne y dejar solo el cuerpo como muestra del hecho, sobre el alambrado. Así, en caso de esa extrema necesidad, el hombre no se consideraba un ladrón. Podía también permanecer tres días en los puestos de la estancia, con alimentación, alojamiento para él, sus caballos y sus perros.
-Hace tres días que no puedo salir de estos montes -dijo, después que se hubo serenado, y agregó-: No conocía el monte. Soy de la Tierra del Fuego, de la parte donde no hay montes. Me perdí … Me llamo Enrique Boney.
Comió abundantemente de la paleta. Después le cebamos unos mates. El Largo había ido en busca de unas brazadas de ramas para armarse su cama, cuando Facón le ofreció su tabaquera para hacerse un cigarrillo; pero al lanzarle el envoltorio de tabaco por encima de la hoguera, el recién llegado entreabrió las piernas, yendo la tabaquera a parar al suelo mojado. Con azoramiento la recogió y la limpió con la manga de su chaquetón.
Vi que los ojos de Facón se clavaron como dos ascuas inquisitivas sobre el afuerino, y luego se volvieron hacia mí como si quisieran decirme algo.
No pudieron decírmelo sino el otro día en que bosque adentro íbamos al tranco de nuestras cabalgaduras, en espera del Largo, que había ido a encaminar al tal Boney hasta el encuentro de la pampa.
-¿Se dio cuenta de lo de la tabaquera?
-¡Sí! -respondí mecánicamente, mientras miraba la negra grupa de su caballo.
-Fue raro, ¿no le parece?
-Raro… -repetí por contestar algo, pues en realidad no me daba bien cuenta de lo que Facón quería decirme.
-No sería el primer caso. En la Huelga Grande nos encontramos con una española que andaba así, vestida de hombre.
-¿Cree usted que se trata de una mujer?
-Solamente una mujer abre sus piernas para recibir algo en sus polleras1. El hombre las junta.
-Le confieso que no me había dado cuenta de eso…
-¡Bah, yo creí que se había enterado cuando nos miramos! Entonces callemos esto. Puede ser nada más que una sospecha mía, y no hay para qué andar levantándole la cola a la gente para ver de qué se trata.
En esos mismos momentos nos daba alcance el Largo y no hablamos más del asunto.
Sólo que en la segunda noche en aquellos bosques ya no pude dormirme inmediatamente, y me recosté sobre mis precarias pilchas tendidas en mullidas ramas de roble o manera de colchón. Se me aparecía el afuerino, con su gruesa cacha de rebenque dándole vueltas entre los dedos, las chispitas de sus ojos grises, el pelo que le asomaba como una mata de pasto coirón debajo del gorro de piel de guanaco, y entreabriendo las piernas, como una hembra, para recibir algo en su regazo.
Primero fueron los cóndores revoloteando sobre lo alto de una quebrada; después los caranchos, con sus ojos rojo ahítos, los que nos encaminaron hacia el lugar donde había parecido el piño de vacunos que buscábamos. Algunas aves de rapiña casi no podían volar al momento de acercarnos, así estaban de llenas con el festín. Este había comenzado hacía ya bastante tiempo, por la forma en que los esqueletos ya blanqueaban a la intemperie. Sin embargo, abajo, adentro del bosque aún pudimos encontrar algunos con el cuerpo entero, que fue lo único que logramos rescatar de todo aquel piño extraviado.
La catástrofe se había producido cuando los hielos se aflojaron. Los animales permanecieron ramoneando hojas de robles que sobresalían por sobre la nieve, creyéndolos seguramente arbustos. Cuando en realidad se trataba de las altas copas de los árboles. Al llegar la primavera el planchón de nieve y hielo, sostenido por los troncos que configuran una verdadera bóveda, se aflojó, desplomándose con el peso de la animalada. Esta había quedado engarzada entre los ramajes, de los cachos algunos, ensartados y despanzurrados otros; pero todos más o menos en la posición de un galope estático, grotesco y macabro, cuando las aves de rapiña dejaron aquellos esqueletos mondos. Sólo el viento del oeste silbaba entre esos huesos descubiertos dándole al rumor del follaje un lamentoso ulular que no tenía en otros lugares. Así fue como soñamos con un rumor de carros y caballadas en los campos de la sección Chankaike o Barranca Blanca.

 Por
Por 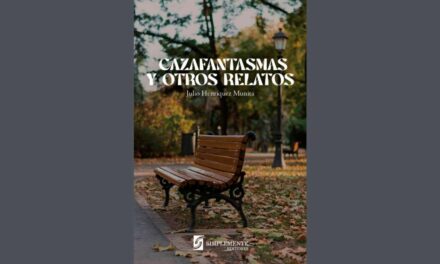








Bonito cuento.