Por Andrés Neuman
Andrés Neuman observa relaciones y diferencias en algunos de los mejores cuentistas norteamericanos del siglo XX: Raymond Carver, John Cheever, Flannery O’Connor, Lorrie Moore, David Foster Wallace y Robert Coover.
Mi primer Carver fue ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?,título que en sí mismo ya es una obra maestra. Por esa misma época se estrenó la película de Altman, Short Cuts, que tuvo la virtud de divulgar sus libros entre muchos lectores de mi generación. Desde entonces, su influjo ha sido tan intenso como las imitaciones que ha propiciado. Lo que en Carver es silencio, en otros suena a vacío.
“El chico rió, pero sin ningún motivo especial”. Esta frase, que aparece al principio del memorable De qué hablamos cuando hablamos de amor, resume la esquiva técnica carveriana. Se trata de insinuar a la contra. De decirnos que aquí no pasa nada para que, intrigados, nos preguntemos qué demonios pasa. La escritura de Carver es metaliteraria a su manera: nos alerta discretamente sobre sus propios recursos. “Tenía muchos más detalles que contar, y procuró que se hablara de ellos. Al cabo de un rato dejó de intentarlo”. Exactamente eso hacen sus cuentos. Enfatizar la elipsis. Callarse con estruendo.
Si en sus mejores piezas ese equilibrio asombra, en otros la sutileza se exhibe, dejando de ser tal. Al final de “Todo pegado a la ropa”, leemos: “Sí, es cierto, sólo que…, empieza ella. Pero no termina lo que había empezado”. Estas omisiones, muy efectivas en una primera lectura, dejan al descubierto su cálculo en una relectura. Por supuesto, recordaremos a Carver por sus climas. En “Veía hasta las cosas más minúsculas”, aplicación simbolista de la poética chejoviana, una simple verja sintetiza la distancia entre la historia tal como es y cómo podría ser. Tras conversar en camisón con un vecino, la protagonista vuelve a la cama junto a su marido que ronca. Pero el mundo del deseo, su realidad contigua, queda entreabierta: “entonces recordé que me había olvidado de cerrar la verja”.
Hay más de un Carver en sus cuentos, que hasta incluyen algún microrrelato, como el impresionante “Mecánica popular”. Por su parte “Visor” nos revela, desde la primera línea, a un Carver más cercano al humor absurdo: “Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa”. El narrador termina subido al tejado, donde lo asalta una metáfora que resume su condición de marido abandonado. El hombre ve unas piedras. Las mismas que sus hijos habían arrojado, en otros tiempos mejores, sobre la rejilla de la chimenea. Estas epifanías ponen a Carver a dialogar con Cheever.
Si en Carver manda el mecanismo económico, en Cheever predomina la acumulación visionaria. Cheever encargaba a sus alumnos que escribieran un texto donde siete personas o paisajes dispersos revelasen una profunda conexión entre sí. Una técnica similar empleó él mismo en “El marido rural”. Novela en miniatura según Nabokov, este cuento muestra cómo su autor desarrollaba improvisando para ver hasta dónde llegaban las experiencias del personaje. Los episodios, recuerdos e imágenes se suceden con una lógica parecida a la libertad. Y, fabulosamente, nunca llegan a parecer meras digresiones, sino partes de un conjunto complejo. Incluso cuando tiende a la estructura premeditada, como en “El enorme receptor de radio” o “El nadador”, Cheever se las arregla para dejar un margen al misterio. Tampoco lo fantástico se conforma con serlo, cargándose de psicologismo. El nadador que cruza piscinas ajenas avanza en el espacio, pero también en el tiempo. Y se dirige hacia su propio invierno.
“Soy demasiado viejo para juzgar los sentimientos ajenos”, leemos en “Adiós, hermano mío”, cuya hermoso final transcurre frente al mar. Como un diluvio al revés, en Cheever el agua perdona. La atención hipnótica que presta al mundo tiene algo de esperanza. Mirar tanto es amar, aunque lo que se mire parezca un desperdicio: “esto no representa las ruinas de nuestra civilización, sino los campamentos temporales de la civilización que construiremos”. El amor recibe un enfoque semejante. Las parejas de Cheever rara vez rompen, manteniéndose en un frágil equilibrio que se presta al matiz. Los matrimonios carverianos suelen reflejar un fracaso consumado. Los cheeverianos sobreviven en un terreno más ambiguo, donde lo que no se alcanza tiene tanta fuerza como lo que aún se anhela. No casualmente, el autor nombra a Tántalo en sus diarios.
Si Carver se relaciona con (sin agotarse en) el realismo sucio, los cuentos de Cheever son de un romanticismo sucio. Hay en ellos cierta religiosidad renqueante, un turbio fondo utópico. Conmueve su búsqueda de la redención a través de la idea lírica, su mezcla de inadaptación y beatitud suburbial. Cheever parecía encontrar más inspiración que limitaciones en la moral religiosa. Sirva como ejemplo su erotismo delicado, de pudorosa reverencia (que se debía también al pacato imperativo del New Yorker). En ocasiones, sin embargo, la pulsión redentora roza el púlpito y afecta al texto. “Una visión del mundo” estaría entre sus mejores cuentos de no ser por la moraleja directa, casi evangelizadora, del pasaje final: “¡Calor! ¡Amor! ¡Virtud! ¡Compasión! ¡Esplendor! ¡Bondad!”… La enfática enumeración irradia menos esos valores que la prosa maestra que la precede.
Belleza colateral
Los formidables cuentos de Flannery O’Connor, en particular los de Everything that raises must converge (cuya antigua edición española, pésimamente traducida y con errores reproducidos hasta hoy, prefirió titularlos Las dulzuras del hogar ), proyectan una mirada maliciosa y a la vez tierna. Sus protagonistas son, digamos, unos miserables remotamente dignos. En vez de fabular personajes masculinos desbordantes de virilidad, aferrados a su rol, la autora los presenta débiles o asustados, y se lanza a comprenderlos sin ninguna complacencia. Parientes terribles, vecinos entrometidos, autoridades decadentes completan un cuadro nada bucólico.
El punto de vista en O’Connor es de una omnisciencia fluctuante, que se desliza del estilo directo al indirecto con increíble precisión. Más allá de su agudeza psicológica, cada cuento merecería ser analizado en un laboratorio. Los conflictos de los personajes son desarrollados con demora, mientras su carácter se resume con pequeños detalles. En “Greenleaf”, bastan dos frases para que el presuntuoso cabeza de familia quede retratado: “el orgullo por sus hijos comenzaba por el hecho de que fuesen gemelos. Se comportaba como si eso hubiera sido algo ingenioso que se les había ocurrido a ellos mismos”.
Sus cuentos suelen plantear una confrontación de personalidades y una radiografía del legendario, que no agradable, sur estadounidense. El comportamiento de los negros oprimidos resulta más complejo que en los relatos de Faulkner o Caldwell. Tampoco su sentido del humor admite lecturas políticamente correctas. Abundan los finales truculentos, cuyo abuso a veces subraya redundantemente su dramatismo. Las agonías de O’Connor muestran tal grado de elaboración que alcanzan una atroz belleza. “El escalofrío interminable” hace de ello su argumento íntegro. En esta pieza encontramos una mezcla muy propia de estilo: realismo lacerante por un lado, alucinaciones poéticas por el otro. La descripción precisa del entorno convive con la búsqueda de una epifanía que, a diferencia de Cheever, suele quedar truncada. Si en Cheever la contemplación estética en cierto modo neutraliza el mal, en O’Connor la revelación necesita del mal para consumarse. Otra de sus constantes es la inmovilidad como recurso trágico. Imposible saber hasta qué punto influyó en ello la enfermedad que la obligó a recluirse.
Movediza, en cambio, nerviosamente cómica, es la escritura de Lorrie Moore. Sus cuentos aceleran a la velocidad dialéctica de la autora. No son los personajes, ni los argumentos, la base de su encanto. A diferencia de Flannery O’Connor, el material narrativo suele ser anecdótico, y el vigor depende más de las observaciones, reflexiones y digresiones que Moore va dejando por el camino. Difícil no reírse con sus diálogos: “–Tendrías que ver a alguien. –¿Hablamos de un psiquiatra o de una aventura?”. Cuando su propensión al aforismo funciona, terminamos subrayando compulsivamente el texto. En los casos menos logrados, nos deja una sensación autocontemplativa, cierto empeño universitario en sonar sofisticada en cada frase.
Uno de sus mayores atractivos son esos momentos Sontag en que la autora se muestra doblemente incorrecta, atacando al patriarcado por un lado y a la ortodoxia feminista por el otro. Moore persigue contradicciones. Quizá por eso, en el cuento “Una nota preciosa” un personaje escribe artículos sobre O’Connor. La forma de los diálogos, sin embargo, es casi opuesta a la de Flannery o Carver. Agudos y artificiosos, no aspiran a la naturalidad oral sino a la síntesis conceptual.
Moore es experta en señalar nuevos espacios de soledad. Nuestro actual modo de vida, y en particular el de la mujer trabajadora, es diseccionado en sus ficciones, que jamás abandonan el tono tragicómico. Cuentos como “Que es más de lo que puedo decir de ciertas personas”, donde se explora el vínculo madre-hija, renuevan el imaginario literario femenino con destellos de impactante lirismo: “las toallitas íntimas en la papelera del baño, horribles como una guerra, que después los mapaches desparramaban por la calle cuando las sacaban de la basura”.
Si tuviéramos que elegir un cuento suyo, muchos lectores coincidiríamos en “Gente así es la única que hay por aquí…”, uno de los mejores de la cuentística norteamericana reciente. Incluido en Pájaros de América, narra la historia de una pareja a cuyo bebé le detectan un cáncer, viéndose obligados a pasar una temporada en la peor sección de un hospital. Pero no es el tema en sí, sino su combinación de visceralidad, franqueza y lucidez analítica, lo que lo hace tan sobrecogedor. Este relato optimiza todos los talentos de la autora: flexibilidad formal; perspicacia a raudales; un examen profundo de la madre contemporánea; un sentido doloroso del sarcasmo; y una dosis de autoficción metaliteraria. El resultado es una colosal meditación sobre la descendencia y la muerte, cargada de “belleza colateral”.
Cuentos posmodernos
Si buscásemos un pionero de lo que, simplificando mucho, podríamos llamar cuento posmoderno, llegaríamos pronto a Robert Coover. Su manera juguetona de entrar y salir del discurso, su desintegración de la linealidad, su mezcla de registros, su intertextualidad paródica, lo convierten en un almacén inaugural de los recursos que, décadas más tarde, se convertirían casi en rutinarios.
Su libro emblema, El hurgón mágico, tiene mucho de declaración de intenciones. Mientras el supuesto preámbulo apenas revela nada, el auténtico prólogo, dedicado a Cervantes, se incrusta en mitad del volumen. Más allá de subvertir el orden convencional de lectura (aunque nada nos impide empezar leyendo la pieza central), esta aparición tardía de las consideraciones teóricas sugiere que los propósitos nacen de la escritura misma. La apelación cervantina remite al cuestionamiento de los paradigmas, a la sofisticación de la parodia. Y al reconocimiento de que todo rupturismo, como explicó Paz, tiene su tradición.
Aun aspirando a desactivar cualquier verosimilitud realista (los personajes cambian de rasgos, los espacios y objetos se trasladan o desaparecen, el tiempo transcurre en orden aleatorio), Coover logra una extraña, deforme credibilidad. Sus narraciones se dejan leer como un juego en marcha del que vamos deduciendo las reglas. Un caso ejemplar es “El hurgón mágico”, acaso el cuento de hadas más estrambótico de nuestra época. Cada escena se ensambla con la siguiente mediante un recurso de distanciamiento, rectificación o glosa. Como si el cuento estuviera filmándose y posproduciéndose a medida que se narra. Sus movimientos son acompañados por la voz de un narrador vándalo que, además de construir, destruye.
Coover pone a prueba la cadena entera de la comunicación literaria, desde las atribuciones del autor hasta las expectativas del lector, pasando por la elasticidad del texto. La virtud y el cansancio de sus cuentos convergen en el mismo punto: el empeño por ser, todo el tiempo, más listo que nadie (incluidos sus personajes). En eso Coover se sitúa en las antípodas de Carver o Capote, igual que algo comparte con Moore o David Foster Wallace.
En Coover y Wallace late el concepto de la escritura como experimento permanente o broma infinita. Ambos descienden de Sterne, Queneau o Pynchon, más que de Balzac, Chejov o Carver. Aunque Wallace no pertenezca a esa estirpe que, en su libro de ensayos Hablemos de langostas, denominó Grandes Narcisistas Masculinos (Mailer, Updike, Roth), su escritura dialoga con todas las grandes corrientes del siglo XX. Su ambición poética lo distancia tanto de la sequedad realista como de cierta prosa apresurada que pasa por experimental. Hiperquinético, Wallace yuxtapone ideas, imágenes y adjetivos hasta que nos convence.
La niña del pelo raro es un primer libro de cuentos admirable, inteligente, desigual, confuso, potente, excesivo, divertidísimo. Todo eso que después sería Wallace. El texto homónimo, versión lisérgica del absurdo clásico, materializa una intención declarada en otro de sus ensayos: hacernos ver que Kafka es gracioso. A esto se añade un claro, y por suerte estilizado, contenido político. La escena en que una horda de punks drogados irrumpe en una fiesta conservadora es de las más desopilantes que he leído. Uno tiene la sensación de que el Transatlántico de Gombrowicz irrumpe en un cóctel de las juventudes republicanas.
Los pasajes que aluden a programas televisivos, grupos musicales o artefactos tecnológicos causan una sensación de añejamiento prematuro. Estremece lo involuntariamente anticuado que suena el protagonista de “La niña del pelo raro” cuando presume de su nuevo videocasete VCR. Lo cual nos llevaría a una reflexión sobre la necesidad de no confundir el presente con la actualidad. Otro tic un tanto fastidioso es la costumbre, hoy cada vez más extendida, de titular de manera extravagante textos que, en sí mismos, no presentan originalidad alguna. No sé si semejantes títulos merecerían llamarse paratextos o decepciones.
Narrador de naturaleza discursiva, Wallace es también un atento observador de los sentimientos. Antes de llegar a la treintena, en su primer libro de cuentos, escribió acerca de la pareja: “Los amantes pasan por tres fases distintas. Primero intercambian anécdotas y gustos. Después se cuentan las cosas en que creen. Y luego cada uno examina la relación entre lo que el otro dice que cree y lo que hace en realidad”.
Wallace posee la extraña capacidad de ser ácido sin resultar nihilista. “Escucha el silencio que hay detrás del ruido de los motores. ¿Lo oyes? Es una canción de amor. ¿Para quién? Eres amada”. Así termina La niña del pelo raro. Con ese don que a él, como a O’Connor o Cheever, le sobraba: el oído. Así también, separando el ruido de la literatura, el cuento nos ama a nosotros.
***

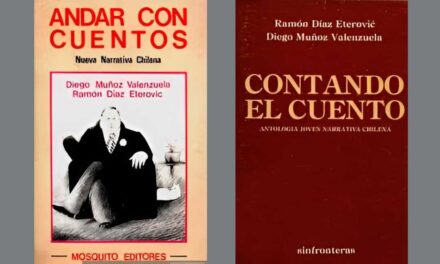
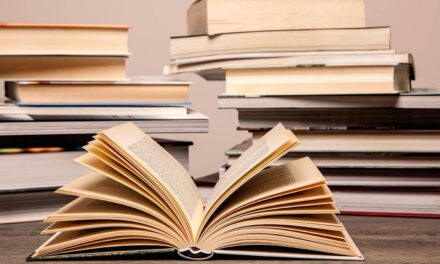







Me gustó el relato detrás de lo leído invitando al lector a ser parte del mismo por parte de la…