
Por Vladimir Nabokov
1.
En las escaleras Natasha se cruzó con su vecino de la puerta de al lado, el Barón Wolfe. Subía con una leve fatiga las escaleras de madera lavada, acariciando la barandilla y silbando suavemente para sí.
–¿Adónde vas tan deprisa, Natasha?
–A la farmacia a por unas medicinas. Acaba a a por unas medicinas. Acaba de venir el médico. Mi padre está mejor.
–Buenas noticias.
Natasha, apresurada, con gabardina y sin sombrero, pasó de largo evitando el encuentro en un susurro de telas.
Apoyándose en el pasamanos de la escalera, Wolfe se detuvo a mirarla. Desde su altura le dio tiempo a atisbar el brillo de su peinado adolescente, partido en una raya. Sin dejar de silbar, subió hasta el último piso, arrojó su cartera toda mojada sobre la cama y se fue satisfecho a lavarse y secarse las manos.
Luego, llamó a la puerta del viejo Khrenov.
Khrenov vivía con su hija en una habitación al otro lado del descansillo. Su hija dormía en un sofá desvencijado cuyos extraños muelles se mecían como si fueran un prado de césped metálico que apuntara bajo la tapicería gastada. El resto del mobiliario era una mesa sin pintar, desordenada y toda cubierta con periódicos de tinta borrosa. El enfermo Khrenov, un anciano enjuto y apergaminado que llevaba un camisón que le llegaba hasta los tobillos, volvió a meterse en la cama –y el crujido de las tablas del suelo dio cuenta de sus pasos apresurados– y llegó a tiempo para cubrirse con la sábana justo en el momento en que la gran cabeza afeitada de Wolfe se asomaba por la puerta.
–Entra, me alegro de verte, pero entra ya.
El anciano respiraba con dificultad; la puerta de la mesilla de noche estaba entreabierta.
–Me he enterado de que estás ya casi recuperado del todo, Alexey Ivanych –dijo el Barón Wolfe, y se sentó junto a la cama palmeando las rodillas.
Khrenov le dio la mano, amarillenta y pegajosa, y negó con la cabeza.
–No sé lo que te habrán contado, pero tengo la absoluta seguridad de que me voy a morir mañana.
Y lo corroboró con un chasquido de sus labios.
–Tonterías –le interrumpió Wolfe alegremente mientras sacaba del bolsillo de atrás una enorme pitillera de plata–. ¿Te importa si fumo?
Estuvo jugando mucho rato con el mechero, sin dejar de chascar la piedra. Khrenov entrecerró los ojos. Tenía los párpados azulados como las membranas de una rana. Unos pelillos grisáceos cubrían su barbilla prominente. Sin abrir los ojos dijo: “Será como te acabo de decir. Mataron a mis dos hijos y a Natasha y a mí nos echaron brutalmente de nuestro nido natal. Ahora no nos queda más remedio que vivir y morir en una ciudad extraña. Qué estúpido, cuando te pones a pensarlo…”.
Wolfe comenzó a hablar alto y con determinación. Dijo que Khrenov tenía muchos años todavía por delante, gracias a Dios, y que todo el mundo volvería a Rusia en primavera, junto con las golondrinas. Y a continuación empezó a contar una anécdota del pasado.
–Ocurrió cuando viajaba por el Congo –dijo mientras su cuerpo, un punto corpulento, se mecía ligeramente al compás de sus palabras–. Ay, el lejano Congo, mi querido Alexey Ivanych, aquellas tierras salvajes y lejanas, si tú supieras… Imagínate un pueblo en medio de la selva, las mujeres con pechos desnudos y ondulantes y el brillo del agua, negra como el caracul entre las chozas. Y allí en medio, bajo un árbol gigantesco, un kiroku, había unas naranjas grandes como pelotas de goma, y por la noche desde el interior del tronco del árbol se oía como el ruido del mar. Mantuve una larga conversación con el reyezuelo local. Nuestro traductor era un ingeniero belga, otro hombre curioso. Por cierto, juraba que en 1895 había visto un ictiosauro en los pantanos no lejos de Tanganika. El reyezuelo era como una medusa tiznada de cobalto, engalanado con anillos y con una masa gelatinosa en el estómago. Y te voy a contar lo que pasó entonces…
Wolfe, que estaba disfrutando con su relato, sonrió y se acarició la calva azulada.
–Natasha ya está de vuelta –le interrumpió Khrenov con decisión callada, sin abrir los ojos.
Wolfe se ruborizó al instante y volvió la cabeza. Un segundo más tarde y como en la distancia, se oyó el ruido metálico de la llave de la puerta principal y unas pisadas crujieron en el hall de entrada. Y al momento, Natasha entró en la habitación, con mirada radiante.
–¿Cómo estás, papá?
Wolfe se levantó y dijo con fingida indiferencia: “Tu padre está perfectamente bien y no veo razón alguna para que siga en la cama… Iba a contarle una historia acerca de cierto brujo africano”.
Natasha sonrió a su padre y se dispuso a abrir el sobre de la medicina.
–Está lloviendo –dijo dulcemente–. Hace un tiempo horrible.
Como suele ocurrir cuando se menciona el tiempo, los otros miraron por la ventana. Al incorporarse, una vena gris azulada se dejó ver en el cuello estirado de Khrenov. Luego dejó descansar la cabeza en la almohada. Con expresión de tristeza Natasha iba contando las gotas de la medicina, marcando el tiempo con las pestañas. Su pelo negro, brillante, estaba cubierto de gotas de lluvia y bajo sus ojos se veían unas adorables sombras azules.
2.
De vuelta en su habitación, Wolfe se entretuvo en medirla con sus pasos durante un buen rato, con una sonrisa feliz y nerviosa, y de tanto en tanto se dejaba caer en un sillón o en el borde de la cama. Luego, por alguna razón, abrió la ventana y escrutó el oscuro borboteo del patio de abajo. Finalmente se encogió de hombros, como en un espasmo, se puso el sombrero verde y salió.
El viejo Khrenov, que descansaba desplomado en el sofá mientras Natasha le arreglaba la cama para la noche, observó con indiferencia, en un susurro apenas audible:
–Wolfe ha salido a cenar.
A continuación suspiró y se arropó con la sábana.
–Ya está –dijo Natasha–. Métete en la cama, papá.
Estaban rodeados por la húmeda ciudad vespertina, por los negros torrentes de las calles, las cúpulas móviles y brillantes de los paraguas, el resplandor de los escaparates que chorreaban su brillo de luces hasta el asfalto. La noche empezó a fluir junto con la lluvia, llenando las profundidades de los patios, vacilando como una llama en los ojos de las prostitutas de largas piernas que lentamente se paseaban por las esquinas atestadas de gente. Y, en algún lugar en las alturas, las luces circulares de un anuncio brillaban intermitentemente como una noria iluminada que no dejara de dar vueltas.
Al caer la noche, a Khrenov le había subido la fiebre. El termómetro estaba caliente, vivo –la columna de mercurio había alcanzado cotas muy altas en la pequeña escala roja. Durante un buen rato murmuró palabras ininteligibles, mientras se mordía los labios sin dejar de menear la cabeza con suavidad. Luego se quedó dormido. Natasha se desnudó a la débil luz de una vela y contempló su reflejo en el lóbrego cristal de la ventana, el cuello pálido y delgado, su trenza oscura que le llegaba al hombro. Se quedó así de pie, en una lánguida inmovilidad, y de repente le pareció que la habitación, junto con el sofá, la mesa atestada de colillas, la cama en la que, con la boca abierta, un viejo sudoroso de nariz afilada dormía inquieto –que todo eso comenzaba a moverse hasta quedarse flotando, como la cubierta de un barco adentrándose en la noche. Suspiró, se acarició la espalda desnuda, todavía caliente, y arrebatada en parte por una especie de mareo, se acomodó en el sofá. Entonces, con una vaga sonrisa, empezó a quitarse, enrollándolas muy despacio, aquellas medias viejas, tantas veces remendadas. Y de nuevo la habitación empezó a flotar, y sintió como si alguien respirara aire caliente sobre su nuca. Abrió los ojos con intensidad unos ojos oscuros, alargados, cuyo blanco tenía un brillo azulado. Una mosca de otoño empezó a volar en círculo en torno a la vela y se estampó contra la pared como si fuera un guisante negro que emite un zumbido. Natasha se abrigó lentamente con la manta y se estiró, sintiendo, como una espectadora de sí misma, el calor de su propio cuerpo, de sus largos muslos y de sus brazos desnudos estirados tras su nuca. Se sentía demasiado perezosa para apagar la vela, para ahuyentar el hormigueo que la llevaba a encoger involuntariamente las rodillas y a cerrar los ojos. Khrenov emitió un profundo gemido y sin dejar de dormir movió un brazo y lo alzó fuera de las sábanas. El brazo se dejó caer como el brazo de un muerto. Natasha se incorporó ligeramente y sopló para apagar la vela. Círculos multicolores empezaron a nadar ante sus ojos.
Me encuentro tan bien, pensó, riéndose contra la almohada. Estaba encogida en la cama y se veía a sí misma increíblemente pequeña, y los pensamientos que tenía en la cabeza eran todos como chispas calientes que se dispersaran y se deslizaran dulcemente. Cuando se estaba quedando dormida su torpor se vio roto por un grito profundo y aterrorizado.
–¿Qué te pasa, papá?
Revolvió en la mesa y encendió la vela.
Khrenov se había incorporado en la cama y respiraba con furia, sus dedos agarrados al cuello del camisón. Hacía unos minutos que se había despertado y estaba congelado de terror, habiendo confundido la esfera luminosa del reloj que aguardaba en la silla con la boca de un rifle que inmóvil le apuntaba directamente. Aguardaba el tiro, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento, y luego, perdido el control, empezó a gritar. Ahora se había quedado mirando a su hija, pestañeando y sonriendo con una sonrisa trémula.
–Papá, cálmate, no pasa nada…
Se levantó descalza –los pies un leve susurro en las tablas de madera– a arreglarle las almohadas y le tocó la frente, que tenía pegajosa y fría de sudor. Con un profundo suspiro y temblando todavía como con espasmos, su padre se volvió hacia la pared y murmuró: “Todos ellos, todos… y también yo. Es una pesadilla… No, no, no debes”.
Y se quedó dormido como quien se cae a un abismo.
Natasha volvió a acostarse. El sofá parecía ahora tener más bultos, los muelles le apretaban el costado, también los hombros, pero al final consiguió encontrar una postura cómoda y volvió a flotar en el cálido sueño interrumpido que todavía sentía sin por eso recordarlo. Al amanecer, algo la despertó. Su padre la llamaba.
–Natasha, no me encuentro bien. Dame un poco de agua.
En equilibrio precario, su somnolencia todavía traspasada por el pálido azul del amanecer, fue hasta el lavabo a llenar la jarra que tintineaba con sus pasos. Khrenov bebió con avidez apurando el vaso. Dijo: “Sería tremendo que no tuviera tiempo de regresar”.
–Vuelve a dormirte, papá. Trata de dormir.
Natasha se puso la bata de franela y se sentó a los pies de la cama de su padre. Él repitió varias veces las palabras: “Esto es horrible”, para luego acabar en una sonrisa de terror.
–Natasha, no dejo de imaginar que voy paseando por nuestro pueblo. ¿Te acuerdas de aquel lugar junto al río, cerca del aserradero? Y resulta difícil caminar. Ya sabes, todo aquel serrín y la arena. Los pies se me hunden. Me hacen cosquillas. Una vez, cuando viajamos al extranjero… –arrugó el ceño, luchando por seguir el curso de sus pensamientos dispersos.
Natasha recordó con extraordinaria nitidez el aspecto que tenía su padre entonces, recordó su rala barba rubia, sus guantes de piel gris, su gorra escocesa que parecía una de esas bolsas de goma donde guardas la esponja cuando te vas de viaje… y de repente se dio cuenta de que estaba a punto de echarse a llorar.
–Sí. Eso es todo –Khrenov musitó con indiferencia, escrutando la niebla del amanecer.
–Duerme un poco más, papá. Yo me acuerdo de todo.
Con torpeza, bebió un trago de agua, se lavó la cara y se volvió a descansar sobre la almohada. Desde el patio llegó el canto dulce y vibrante del gallo.
3.
A la mañana siguiente, hacia las once, Wolfe llamó a la puerta de los Khrenov. Unos platos tintinearon aterrorizados en la habitación y Natasha rompió a reír. Inmediatamente se deslizó al descansillo, después de cerrar con cuidado la puerta tras de sí.
–Estoy tan contenta. Mi padre está mejor hoy.
Iba vestida con una blusa blanca y una falda beige con botones en las caderas. Sus alargados ojos brillaban de felicidad.
–Ha pasado una noche muy inquieta –continuó rápidamente–, pero ahora está totalmente tranquilo. Ya no tiene fiebre. Incluso ha decidido que se va a levantar. Lo acaban de bañar.
–Hoy hace un sol espléndido –dijo Wolfe misteriosamente–. No he ido a trabajar.
Estaban de pie en el descansillo con su luz mortecina, apoyados ambos en la pared sin saber qué más decirse.
–¿Sabes qué, Natasha? –se aventuró finalmente Wolfe, separándose de la pared lentamente, como si la empujara, y metiéndose las manos en los bolsillos de sus arrugados pantalones grises–. Vámonos de excursión al campo. Estaremos de vuelta a las seis, ¿qué te parece?
Natasha le escuchaba reclinada en la pared, aunque a su vez empezó a enderezarse.
–Pero ¿cómo voy a dejar a mi padre solo? Aunque quizá…
Y al detectar la sombra de la duda en sus palabras, Wolfe se alegró.
–Natasha, guapa, venga, decídete, por favor. ¿No me acabas de decir que hoy tu padre está bien? Y la casera está ahí al lado para cualquier cosa que necesite.
–Es verdad –dijo Natasha lentamente–. Se lo voy a decir.
Y con un revuelo de la falda volvió a la habitación.
Encontró a Khrenov completamente vestido a excepción del cuello duro de la camisa; trataba de coger algo que había en la mesa.
–Natasha, Natasha, ayer te olvidaste de comprar los periódicos…
Natasha se dispuso a hacer té en el hornillo de gas.
–Papá, hoy me gustaría ir de excursión al campo. Wolfe me lo ha propuesto.
–Desde luego, hija mía, debes ir –contestó Khrenov y los blancos azulados de sus ojos se llenaron de lágrimas–. Créeme, hoy estoy mucho mejor. Si no fuera por esta ridícula debilidad…
Cuando Natasha se hubo ido, su padre empezó de nuevo a andar a tientas por la habitación, inseguro, buscando algo… Con un débil gruñido trató de mover el sofá. Y luego miró debajo del mismo… y se quedó allí un rato, tumbado en el suelo, la cabeza le daba vueltas con náuseas. Despacio, con mucho esfuerzo, consiguió incorporarse, ponerse de pie y llegar a la cama… Y de nuevo tuvo la sensación de que estaba cruzando algún puente, de que oía el ruido de un aserradero, de que unos árboles amarillentos flotaban, de que sus pies se hundían y hundían en el húmedo serrín, de que un viento frío venía zumbando del río, provocándole cada vez más y más escalofríos…
4.
–Sí, todos mis viajes… Natasha, a veces me siento como un dios. He visto el Palacio de las Sombras de Ceilán y he cazado diminutos pájaros color esmeralda en Madagascar. Los indígenas llevan collares confeccionados con huesos de vértebras, y por la noche cantan en la costa de una forma tan extraña, como si fueran chacales musicales. He vivido en una tienda de campaña no lejos de Tamatave, donde la tierra es roja y el mar azul oscuro. No te podría describir aquel mar.
Wolfe se quedó callado, jugueteando con una piña. Luego se pasó la palma hinchada de la mano a lo largo de su rostro y rompió a reír.
–Y aquí estoy, sin un céntimo, atrapado en la más miserable de las ciudades europeas, ahogándome en una oficina día tras día, como cualquier holgazán, malcomiendo pan y salchichas por la noche en un figón de camioneros. Y sin embargo, hubo un tiempo…
Natasha estaba tumbada boca abajo, apoyada en los codos bien abiertos, observando las copas iluminadas de los pinos conforme iban desapareciendo en las alturas turquesas. Mientras contemplaba el cielo, unos puntos redondos luminosos rielaban y se dispersaban en sus ojos. De cuando en cuando algo revoloteaba como un espasmo dorado de pino a pino. Junto a sus piernas cruzadas el Barón Wolfe se sentaba con su terno gris, su cabeza afeitada inclinada, y seguía manoseando la piña seca.
Natasha suspiró.
–En la Edad Media –dijo mirando las copas de los pinos– me habrían quemado en la hoguera o me habrían canonizado. A veces tengo sensaciones extrañas. Como una especie de éxtasis. Luego me quedo como ingrávida, y siento como si estuviera flotando en algún lugar y entonces lo entiendo todo, la vida, la muerte, todo… En una ocasión, cuando tenía unos diez años, estaba sentada en el comedor, dibujando. Hasta que me cansé y empecé a pensar. Y de repente se cruzó en mis pensamientos la presencia de una mujer, descalza, con una ropa de color azul muy gastada, y una gran tripa grávida, y su rostro era menudo, delgado y amarillento, con unos ojos extraordinariamente bondadosos, extraordinariamente misteriosos… Sin mirarme, pasó corriendo y desapareció en la habitación de al lado. No me asusté. Por alguna extraña razón pensé que había venido a fregar los suelos. Nunca me volví a encontrar con aquella mujer, pero ¿sabes quién era? La Virgen María…
Wolfe sonrió.
–¿Qué te lleva a pensar eso, Natasha?
–Lo sé. Se me apareció en sueños cinco años más tarde. Llevaba un niño en el regazo y a sus pies descansaban unos ángeles apoyados en los codos, exactamente igual que en el cuadro de Rafael, con la diferencia de que éstos estaban vivos. Y por si eso no fuera suficiente, también tengo, a veces, otras visiones, más humildes. Cuando se llevaron a mi padre, en Moscú, me quedé sola en la casa y ocurrió lo siguiente: en la mesa de trabajo había una pequeña campana de bronce como las que les ponen a las vacas en el Tirol. Sin previo aviso se elevó en el aire, empezó a tañer y luego se cayó. Qué sonido tan puro, tan maravilloso.
Wolfe se la quedó mirando sorprendido y luego tiró la piña y habló con voz fría y opaca.
–Hay algo que tengo que decirte, Natasha. Verás, nunca he estado en África ni tampoco en la India. Todo lo que te he contado es mentira. Voy a cumplir treinta años, pero aparte de dos o tres ciudades rusas, una docena de pueblos, y este país desolado, no he visto nada más. Por favor, perdóname.
Y sonrió con una sonrisa melancólica. De repente, sintió una piedad intolerable por las grandiosas fantasías que le habían sostenido desde su niñez.
El tiempo era otoñal, seco y cálido. Los pinos apenas crujían al mecerse sus copas teñidas de oro.
–Una hormiga –dijo Natasha, levantándose y arreglándose la falda y las medias–. Nos hemos sentado sobre las hormigas.
–¿Me desprecias mucho? –preguntó Wolfe.
Ella se rió.
–No seas tonto. Somos tal para cual. Todo lo que te he contado de mis éxtasis y la Virgen María y la campanilla eran puras fantasías. Lo inventé todo un buen día, y, claro, después de eso, naturalmente, tuve la impresión de que realmente había sucedido.
–Eso suele pasar –dijo Wolfe, radiante.
–Cuéntame más cosas de tus viajes –preguntó Natasha, sin sarcasmo alguno.
Con un gesto mecánico, Wolfe sacó su contundente pitillera de plata.
–A tu servicio. Una vez, cuando navegaba en una goleta de Borneo a Sumatra…
5.
Una suave pendiente descendía hasta el lago. Los postes del pantalán de madera se reflejaban como espirales grises en el agua. Más allá del lago había un bosque de pinos negros, pero aquí y allí se divisaba algún tronco blanco y la neblina de las hojas amarillentas de un abedul. En el agua color turquesa oscuro flotaban relumbres de nubes y Natasha se acordó de repente de los paisajes de Levitan. Tuvo la impresión de que estaban en Rusia, que sólo podían estar en Rusia donde esa felicidad tórrida te aprieta la garganta, y se sentía feliz de que Wolfe le relatara aquel sinsentido maravilloso, con sus pequeños ruidos, lanzando pequeñas piedras planas que mágicamente patinaban sobre el agua para rebotar a continuación. En aquel día laborable no había gente; sólo se dejaban oír de cuando en cuando unas nubecillas de risas o de gritos, y la única sombra que se cernía sobre el lago era un ala blanca… la vela de un yate. Caminaron un buen rato a lo largo de la orilla del lago, subieron por la pendiente resbaladiza y encontraron un camino donde las matas de frambuesa emitían una bocanada de humedad negra. Un poco más adelante, junto al agua, había un café, desierto, sin camareras ni clientes a la vista, como si se hubiera declarado un fuego y todos se hubieran tenido que ir corriendo, llevándose consigo tazas y platos. Wolfe y Natasha dieron la vuelta al café y luego se sentaron a una mesa vacía donde hicieron como que comían y bebían mientras escuchaban la música de una orquesta que animaba el almuerzo. Y mientras se divertían y reían, Natasha creyó oír el sonido nítido y real de una música de viento de color naranja. Luego, con una sonrisa misteriosa, se levantó de improviso y corrió a la orilla del lago. El Barón Wolfe fue tras ella penosamente: “¡Espera, Natasha… todavía no hemos pagado!”.
Después, encontraron un prado de color verde manzana, bordeado por juncias, a través del cual el sol hacía que el agua brillara como oro líquido, donde Natasha, entrecerrando los ojos y respirando con fuerza, repitió varias veces: “Dios mío, qué maravilloso…”.
Wolfe se sintió herido por la falta de respuesta y se quedó callado, y en aquel momento ligero y soleado junto al gran lago, una cierta tristeza le pasó flotando como un escarabajo melodioso.
Natasha frunció el ceño y dijo: “Por alguna razón, tengo la sensación de que mi padre está peor. Quizá no hubiéramos debido dejarlo solo”.
Wolfe recordó la escena del día anterior cuando el anciano se metió en la cama. Se vio a sí mismo observando aquellas piernas delgadas, con el brillo gris de sus pelos erizados. Y pensó: “¿Y si fuera a morirse precisamente hoy?”.
–No digas eso, Natasha… hoy estaba muy bien.
–Yo también lo pienso –contestó y se le pasó la tristeza.
Wolfe se quitó la chaqueta y al quedarse en mangas de camisa, la corpulencia de su cuerpo despidió una leve aura de calor. Caminaban muy juntos y Natasha, que no dejó de mirar al frente, disfrutaba al sentir aquel calor que caminaba a su lado.
–¡Cuántos sueños, Natasha, cuántos sueños! –dijo, mientras describía círculos silbantes con un pequeño bastón–. ¿Tú crees que me miento a mí mismo cuando hago pasar mis fantasías por realidad? Tuve un amigo que sirvió durante tres años en Bombay. ¿Bombay? ¡Dios mío! La música encerrada en la geografía de los nombres. Esa palabra contiene en sí misma bombas gigantes de luz de sol, de tambores. Imagínate, Natasha, aquel amigo mío era incapaz de comunicar nada, no recordaba nada excepto las peleas de trabajo, el calor, la fiebre y la mujer de un cierto coronel británico. ¿Quién de nosotros dos ha visitado entonces realmente la India?… Resulta obvio, desde luego, que yo. Bombay, Singapur… recuerdo, por ejemplo…
Natasha seguía caminando a lo largo de la orilla del agua, y las olas de tamaño infantil del lago le salpicaban los pies. En algún lugar más allá del bosque pasaba un tren, como si viajara a lo largo de una cadencia musical, y ambos se detuvieron a escuchar. El día se había vuelto un poco más dorado, y los bosques al otro lado del lago tenían un matiz azulado.
Cerca de la estación del tren, Wolfe compró un cucurucho de ciruelas, pero resultaron estar amargas. Sentado en el vacío compartimiento de madera del tren, las fue arrojando a intervalos por la ventana, y no dejaba de lamentarse de que, en el café, no hubiera robado algunos de esos posavasos de cartón que ponen debajo de las jarras de cerveza.
–Vuelan tan bellamente, Natasha, como pájaros. Da gusto verlos.
Natasha estaba cansada; cerraba los ojos con determinación, una y otra vez, y como le había ocurrido durante la noche, se veía arrastrada y vencida por una sensación leve de mareo.
–Cuando le cuente a mi padre nuestra excursión, por favor no me interrumpas ni me corrijas. Quizá le cuente cosas que no hemos visto. Distintas y pequeñas maravillas. Él me entenderá.
Cuando llegaron a la ciudad decidieron ir a casa caminando. El Barón Wolfe callaba, taciturno, con una mueca de desagrado ante el ruido feroz de las bocinas de los automóviles; Natasha, sin embargo, parecía empujada por velas de barcos, como si la fatiga la sostuviera, y la dotara de alas que la hacían ingrávida, y Wolfe se había transformado a sus ojos en un ser todo azul, tan azul como la noche. Cuando estaban a una manzana de su casa, Wolfe se detuvo de repente. Natasha siguió andando. Luego, también ella se paró. Miró a su alrededor. Wolfe alzó los hombros, metió las manos en los bolsillos de aquellos pantalones que le quedaban anchos, inclinó la cabeza como un toro y mirándola de reojo le dijo que la quería. Luego se dio la vuelta y se fue al estanco.
Natasha se quedó ahí de pie un rato como suspendida en el aire y luego fue caminando lentamente hacia su casa. También esto se lo tendré que decir a mi padre, pensó, avanzando a través de una niebla azul de felicidad, en la cual las farolas de la calle iban encendiéndose como piedras preciosas. Sintió que se iba debilitando, que unas silenciosas olas cálidas fluían por su columna vertebral. Cuando llegó a casa, vio que su padre, con una chaqueta negra, aguantándose la camisa sin cuello ni botón con una mano y balanceando las llaves de la puerta con la otra, salía apresuradamente, ligeramente encorvado en la niebla vespertina, y se dirigía al puesto de periódicos.
–Papá –le llamó y se dispuso a seguirle.
Él se paró al borde de la acera y, ladeando la cabeza, la miró con su habitual sonrisa taimada.
–Mi pequeño gallo de corral, canoso ya. No debías haber salido –dijo Natasha.
Su padre ladeó la cabeza al otro lado y dijo con mucha suavidad: “Hija mía, el periódico trae hoy una noticia fabulosa. Pero he olvidado el dinero en casa. ¿Te importaría subir y traérmelo? Te espero aquí”.
Ella empujó la puerta, enfadada con su padre y a la vez contenta de que se encontrara tan animado. Subió las escaleras deprisa, etéreamente, como en un sueño. Al llegar al descansillo apresuró el paso. Puede coger frío esperándome ahí abajo…
Por alguna razón, la luz del descansillo estaba encendida. Al acercarse a la puerta Natasha oyó un murmullo de palabras suaves al otro lado de la misma. Se apresuró a abrirla de golpe. Había una lámpara de petróleo sobre la mesa, provocando casi una humareda. La casera, una criada y una persona desconocida bloqueaban el camino a la cama. Todas ellas se volvieron cuando entró Natasha y la casera con un grito se lanzó hacia ella…
Sólo entonces se dio cuenta Natasha de que su padre estaba tumbado en la cama; su aspecto era muy distinto al que tenía cuando se habían despedido por la mañana: ahora era un hombre viejo, muerto, con la nariz de cera.
***
Traducción de María Lozano. Este relato forma parte del libro Cuentos Completos, de Nabokov que Alfaguara publicará el próximo 7 de octubre.
En: El País






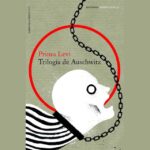



También agradezco al académico Eddie Morales Piña, este análisis del libro "Circo Pobre", que invita a no perderse la lectura…