
A veces no se me ocurre qué cosa escribir sobre la hoja en blanco Rafael
porque me suelo olvidar que hay demasiado sobre lo cual
hacerlo y que la mal llamada realidad, como
de costumbre, nos sobrepasa. Por ejemplo,
ahora que tú te encuentras en Bagdad se me ocurre que,
aunque esté pasado de moda, todavía es posible
-y, tal vez, imprescindible, dadas las circunstancias-
escribirle una carta a un estudiante del cual uno
se siente así de próximo, cara a cara, como quien
respira exactamente al lado del otro: tú en Bagdad,
yo en Potsdam.
Todavía no me explico cómo puede ser que tan rápidamente
la realidad nos deje en pañales. Parece que
sólo hace algunos meses, semanas, días, horas, tú eras
mi estudiante Rafael. El muchacho delgado –espigado,
podríamos decir- que ahora llega a leer junto a sus compañeros
unos cuantos poemas de Pablo Neruda
o de Rosario Castellanos en su uniforme del ejército.
Yo sólo pienso en este minuto Rafael y me cuesta creer
que la realidad se adelante tanto, como
ves, a los punteros del reloj. Pero el reloj no se detiene:
las manecillas dan vuelta en torno de sí mismas de
manera enfurecida, inapelable. Te habías
dado cuenta Rafael? Los dos giramos
sin que nadie pueda explicarnos esta sinrazón
aquí en lo profundo del pecho y cada minuto
cuenta con nosotros para darle otro empujoncito
a la rueda de molino de la realidad.
Aquí estoy como de costumbre en los comienzos del otoño mientras
tú realizas el duro oficio
de quedarte entre cúpulas y gente que debe recordarte a nuestra
persistente, modesta gente
de Latinoamérica. Los días pasan sin gloria (como tú sabes)
cuando uno es un profesor de lenguas
que visita las salas de clase muy de mañana y ejerce el diario oficio
de dar cuenta de unos verbos conjugados
a la perfección del momento como quien dicta cátedra pero
nunca pasándose demasiado de listo. Nos
separan mundos tan ajenos Rafael: algo así como la codicia
inextinguible del oro, las empresas humeantes
que se dejan caer sobre nuestras cabezas para señalarnos un rumbo
fijo, un destino inaplazable en que el corazón
se enreda como un reloj al que se le ha cortado la cuerda
hace ya tanto tiempo.
No puedo imaginarte en una tienda de campaña o a ras
del suelo mientras el cielo se nubla y lo único que importa es
mantener los ojos abiertos, muy abiertos,
frente a un sol que se viene de bruces sobre los edificios rotos
o que se reconstruyen, en Bagdad,
esa otra capital del dolor.
Puedo imaginarte de la manera directa
que yo te conozco: caminando por los pasillos de nuestra universidad
(apurado como tantos otros estudiantes en dirección
a la próxima clase) o con un trabajo
escrito en la mano que vienes a mostrarme para que te
sugiera una u otra de mis endiabladas correcciones
o simplemente
riéndote con tus compañeros, haciendo
un chiste, moviendo el esqueleto después de una de esas comidas de
la asociación de estudiantes caribeños y latinoamericanos.
Será posible que todo se nos olvide de manera imprevista
como hacia qué lado se dirigen los punteros
del reloj? Las luces pasan consecutivamente
persiguiéndose las unas a las otras
y los que vivimos de este lado de la realidad acompasadamente
nos
dirigimos hacia la dirección que diligentemente
nos marcan los punteros. Todo ordenado: el reloj estaba aceitado
de antemano, calculado con sabia injusticia
para dar cuenta de los minutos sin cuento como una manera implacable,
impecable, de dirigirnos hacia una meta final,
un olvido, un árbol sin hojas, una copa
con el amigo en el restaurante de la esquina.
Las noticias de Bagdad no son buenas Rafael (las noticias
de Bagdad no son nunca buenas). Ayer no más la cuenta
fatal llegó – te imaginas- a mil personas. Cuando veo los
rostros en la televisión pública, en PBS, me quedo
profundamente en silencio y algo como un escalofrío me sube por la piel
y me deja
frente a la pantalla seco de palabras. Es
extraño, pero las imágenes no mienten: son los rostros
de los mismos muchachos que yo conozco, los
amigos silenciosos o chistosos o buenos para la música de mi hijo
Salvador; los mismos chicos melenudos o pelados casi al cero
con los que acabo de hablar hace apenas un minuto y que acaban
de entrar o salir disparados de mi casa (la casa esquina azul)
hacia el abrazo de una muchacha o un cigarrillo compartido
o la ruidosa rapidez de un skateboard
rayando las estrechas calles de Potsdam.
Entre todas las tarjetas de mis pasados estudiantes que conservo
en una gaveta de mi escritorio
encontré la tuya Rafael. Aquella
que dice: Estimado Prof. Sarmiento,
Le escribo estas líneas por razones de mi partida;
para despedirme y para agradecerle por todo su apoyo. Aunque
usted no lo sepa, usted es una persona influyente
en nuestras vidas.
Esto es extraño Rafael, muy extraño. No
sabes tal vez lo influyente que eres tú
en nuestras vidas. Los días pueden pasar,
y pasan, y el otoño puede venírsenos encima tan callando, pero
yo conservo tu tarjeta aquí entre los dedos, muy cerca
del pecho, releyendo las líneas que me dedicaste para aprender de tu buena voluntad
y recordar que tienes los ojos abiertos,
muy abiertos al futuro Rafael.
La puerta de mi oficina
está abierta. Pasa, por favor, pasa
a sentarte.
Potsdam, 13 de septiembre de 2004
Oscar D. Sarmiento (Curacautín, 1957). En los años ochenta fue parte del Colectivo de Escritores Jóvenes en Santiago. Ha publicado poemas en diversas revistas literarias y su libro Carta de Extranjería fue publicado por Asterión en 1992. Mago Editores publicó La República de la Poesía (2007), libro bilingüe que contiene sus traducciones de poemas del poeta niurriqueño Martín Espada. Actualmente reside en Potsdam, Nueva York, y es profesor en el departamento de Lenguas Modernas de la sede local de la Universidad Estatal de Nueva York. Participa en el grupo de música «Piquant» como guitarrista y vocalista.



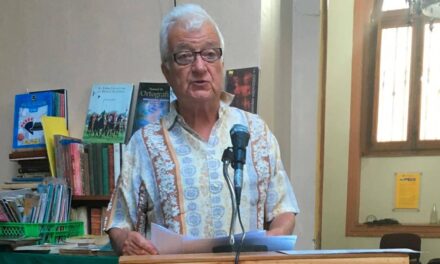






En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227