
Sobre el libro Ático (Ed. Cuarto Propio, 2007) de Úrsula Starke.
Por Juan Nicolás Padrón
La Habana, Cuba/ 2007
Más que recordar o revelar la cultura griega, el libro de Úrsula Starke, Ático, se remite a una mirada de la vida desde su último piso, medio oculto a veces y otras disimulado, a donde llega la melancolía de los recuerdos, y desde allí prefiere gritar; es el lugar preciso para alertar sobre una parte de la historia de su vida, pero desde la dedicatoria nos advierte que iremos para un mundo de sombras, que nos internaremos en la vida de los muertos.
Fundir es el primer paso para confundir, y cursar es la antesala para discursar; y Úrsula anuncia que va a confundir con su discurso, pero no hace trampas, juega limpio, el lector conocerá las reglas desde el principio: comenzará por la infancia. Su intención declarada es confundirnos entre realidad y obsesiones; discursar con catarsis, y con frecuencia, perdiendo el equilibrio, pues para nada quiere ser “imparcial”.
No le sirve el verso ajustado a ritmos y medidas porque no quiere que ese embride sus torrentosos reclamos, y acude a la prosa poética, ese desborde sin límites solo refrenado por no romper el cordón umbilical que la une con la poética del versolibrismo, la literalidad cargada de imágenes. Entonces, le hace justicia al apotegma de que en la poesía el personaje principal es el lector, co(n)fundido con el autor y con el personaje.
Un torrente de dolor, como agua de manantial chocando contra las piedras, se descarga hasta llegar a la soledad de un estanque. Las confesiones de la niña que fue y que va matando poco a poco, las insatisfacciones o frustraciones de la primera edad, y la inconformidad hacia una educación ya vencida, se presentan en la primera parte del texto con un lenguaje directo, a veces como ráfagas, que podría parecer agresivo, aunque no es ni más ni menos que el discurrir de su vida.
Soledad y miedo parecen ser el rendimiento de estos inicios que generan una infelicidad sin tregua, insinuadora del suicidio. Bajo esta tensión entramos al desfile de su mundo fantasmal; primero, el artístico: Vincent van Gogh y su dolor comprendido en secreto por su hermano Theo. La poetisa se convierte en Dios para alterar los poderes del inexorable cronotopo de la realidad: estamos ahora aquí con ella, pero también antes, allá, con el otro.
El sufrimiento que construye una angustiosa manera de vivir, va en camino hacia las ausencias presentes, que en definitiva derrotarán a la Muerte. Los hermanos, refugios del alma, se convierten en símbolos permanentes para contar con ellos siempre, más allá de la muerte: los mayores para ofrecer protección, los menores para recibirla. En ese sentido, el poemario rinde tributo al sentido verdadero de la hermandad que debiéramos practicar todos los seres humanos, expresado en una fraternidad de la que nunca se habla, después de que algunos políticos tradicionales descubrieron la palabra igualdad.
La destrucción es lo predominante en estos trozos de vida escritos y desgajados de golpe por las iras implacables, las furias del fuego, el estruendoso terremoto de la crueldad y la metralla asesina. El martirio aquí tiene su correspondencia con el suplicio de Cristo, y esta agonía no es ajena a la prédica cristiana del amor al prójimo. Jesús fue uno solo, pero el miedo convertido en estado permanente de terror lo sufrieron millones de chilenos, y sigue siendo la afrenta de decenas de Judas que aún no han respondido ante ese pueblo sacrificado.
Tales horrores, denunciados en forma artística, la manera más convincente y eficaz porque se acerca más a la conciencia del ser humano, seguramente no serán del agrado de los señores que al llegar hasta aquí, tosan, vayan al baño, abandonen la lectura y no quieran leer más sobre estas cosas que a la larga estropean sus negocios; tampoco seguirá leyendo la señora, a quien se le correrá el maquillaje para dejar ver las arrugas de su complicidad; ni siquiera las señoritingas, que seguramente preferirán seguir el último programa de la tele rosa.
El papel de la imaginación colabora para afianzar la memoria, una realidad que todavía está presente y tiene pendientes demasiadas asignaturas con la Historia en la lucha por la justicia social. Si ante el desamparo y frente a la tragedia, la fantasía sirvió para defenderse y contraatacar, ahora con la sobrevivencia y los nuevos sueños, no puede haber olvido de un pasado que mutiló la decencia y cercenó la alegría. Con el final de la niñez, esta escritura cursa a la ternura, empinada victoriosa por encima de los dolores.
En la segunda parte los muertos cobran vida mediante el amor; esta inyección vital expide la supervivencia de los inmortales, y se hace carne en un monólogo que fulmina el olvido, exactamente lo contrario de lo que los sicarios sueltos pretenden que hagamos. El lenguaje se atenúa y los interlocutores escuchan, el Yo lírico adivina las respuestas, se combinan recuerdos con las simples circunstancias del cementerio, como la llegada de animales que pululan por las tumbas.
Las cosas más cotidianas se confunden con las evocaciones más sublimes, a veces en una rara mezcla de sabor macabro y cierta sorna mortuoria que persiste con la exploración del alma poética en su eterna rebeldía. El diálogo interactúa con el receptor y este con el autor, hasta confundirse los hablantes; al final, el cadáver conversa con el lector, y la poetisa ha servido de puente, para que los muertos hablen por sí mismos, para que los muertos no mueran nunca.
De esta manera Úrsula nos conduce al binomio muerte-amor con el mismo nivel de confusión que prometió desde el principio. La poética se enarbola victoriosa con las necesarias difuminaciones, como para creer que todos estamos muertos y hacemos esa vida en común. Si Rulfo sintió la muerte familiar y la puso a convivir con nosotros como un personaje, aquí es una persona que vive en el ático. El amor derrota a la muerte, es la única fuerza capaz de hacerlo.
La tercera parte asume un tono reflexivo y se desliza una filosofía que va preparando al individuo para derrotar definitivamente al miedo, el primer factor que nos hace quedar presos ante la conciencia. La poderosa hermenéutica de la religiosidad popular se enfrenta a la intolerante religión del poder, que generalmente macula, castra y vigila, y muchas veces llega a convertirse en colaboradora de los verdugos, para así emanciparnos definitivamente del pavor.
En este final, que podía ser el principio, la liberación del discurso no apaga la rebeldía ni opaca el olvido, escudo y espada para seguir combatiendo. Son lamentos y cánticos que despiertan el ánimo en el repaso del pasado ingenuo, ahora refundador de la lucha madura. No más discursos ni discusiones: se trata de poner atención y escuchar el simple croar de las ranas, con la autosuficiencia de quien desde el ático repasa el pasado para que una potente voz de alerta retumbe en el futuro.

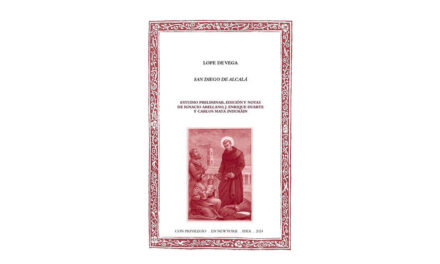


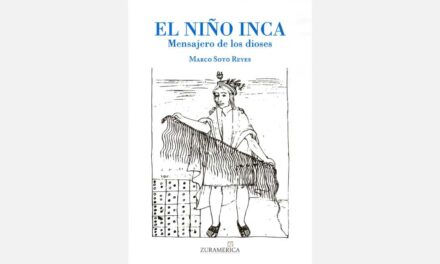





Como siempre, Jorge Lillo Genial!