Por Jaime Hagel
El cuento es el género más antiguo. Se cree que se remonta a los tiempos neolíticos, tal vez, paleolíticos. Se cree que el llamado hombre de Neanderthal ya escuchaba historias a juzgar por sus orejas peludas y su expresión boquiabierta.
En torno a una fogata se instalaba el auditorio. Solamente el suspenso podía mantenerlos despiertos. ¿Qué iba a pasar a continuación? Tan pronto como los auditores adivinaban “lo que iba a pasar a continuación” o se quedaban dormidos o mataban al narrador a peñascazos.
Son los peligros de lo obvio, de lo predecible.
No solo lo obvio es riesgoso. En toda narración que se respete hay una dialéctica entre convención y originalidad. Ambos extremos son peligrosos.
Un cuento ciento por ciento redundante, ciento por ciento convencional, estaría más bien en el ámbito del kitsch, pues si la obra es totalmente convencional no hay lugar para la espontaneidad ni originalidad, y sería uno de esos cuentos que Julio Cortázar llama una narración perfecta y muerta. Una narración, según Cortázar, debe ser algo vivo, algo que respira y palpita, y nada que esté vivo es perfecto. Solo la muerte es perfecta.
Por otro lado, una obra ciento por ciento original, espontánea y genial, es incomunicable, no la entiende nadie salvo su autor ¡Y eso! Como dijo Valery, lo que entiende una sola persona no tiene valor, no sirve.
La vivencia irracional e individual debe someterse a una racionalización, a cierto convencionalismo. Las experiencias espontáneas, personales, originales, se vuelven comunicables por medio de formas convencionales.
El mero hecho de escribir un cuento implica apropiarse de una forma empleada por otros. Hay maestros, fuentes en las cuales se bebe (valga la siutiquería). Shakespeare saqueó la literatura italiana. Goethe confiesa que, si le quitaran todo lo que debe a los demás, quedaría harto poco de su obra. Los tragediógrafos áticos efectuaron un pillaje en día claro con la mitología. El escritor ha sido siempre un bucanero de la cultura. El concepto de representación que el escritor ha aceptado, y la forma en que este concepto labora en él, son tan importantes como sus ocurrencias, su observación directa y su inspiración. Todo cuento es tributario de la literatura y de la cultura. Si bien la originalidad es un requisito indispensable también lo es la comunicación.
Creo que una de las primeras cosas que aprendí de mis maestros, principalmente de Maupassant, Chejov y O Henry fue lo que Barthes llama la coquetería del texto. Estos maestros entran inmediatamente en materia. Sin preámbulos, sin situar el relato, al punto que uno cree que se saltaron la primera página, y no solo eso, suelen comenzar con una frase que te agarra al tiro. Antes de leer a Barthes, aprendí de estos maestros que todo texto es coqueto, incluso los de horror. Toda narración quiere ser leída.
El narrar algo por adelantado no es solo señal de impaciencia narrativa. Se trata de una coquetería de la narración que no hace más que levantar un poco la falda, y solo por un lado, como una buena desnudista no muestra el sexo, pero pareciera prometer que lo va a hacer. “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo” (Crónica de una muerte anunciada). Bueno, lo van a matar o no. ¡Y quién es este Santiago? ¿Y quién es el obispo?
“Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse convertido en un monstruoso insecto”. Aquí Kafka se salta todo preámbulo y entra en materia de un tirón (La metamorfosis).
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.
Ya desde Flaubert, las mejores narraciones están contadas desde adentro en las cuales la distancia entre acontecer y lector desaparece. Hay sensación de presencia. O es un personaje el que narra o un narrador en tercera persona focalizado dentro del personaje. Es una técnica, por supuesto.
Tenemos arte allí donde no se nota el artificio. El mejor artificio es el que oculta que es un artificio, el que nos hace creer que no hay artificio alguno.
En narrativa no hay niños prodigios. En el género lírico se habla de algunos niños poetas y en música parece que casi es la regla. Si en narrativa no hay niños prodigios no es por falta de material: “después de los ocho años, nada importante me pasó” confiesa García Márquez. Cuando Gabo era ya un hombre maduro leyó La metamorfosis de Kafka donde un narrador cuenta lacónicamente, como si no tuviese nada de especial, sin comentar, sin levantar una ceja, que un oficinista se despertó una mañana convertido en un insecto, Gabo gritó: “coño, con que se puede escribir así. Pero si así narraba mi abuela”. Se busca un modo de expresar coherente con lo que uno quiere narrar y este suele encontrarse en los maestros.
Mi primer cuento, que fue rechazado por mi profesor de castellano con un rotundo “esto no es un cuento”, tuvo una gestación harto especial. Tenía quince o dieciséis años y mis escritores favoritos eran, aparte de los grandes cuentistas, aquellos cuyos protagonistas eran niños o jóvenes adolescentes algo cándidos: Nicolás Garín con “La primavera de la vida”, Erich Kästner con “Emilio y los detectives” y el húngaro Ferenc Molnár con “Los muchachos de la calle Paul”. Y del cine, me fascinaba el desenfado y la desmesura de las películas de los hermanos Marx y los tres chiflados con su visión carnavalesca del mundo.
Vivíamos en ese tiempo, 1947-48 en Punta Arenas donde en invierno la noche comienza a las cuatro de la tarde y con frío pelado. Y una de esas noches estaba en mi casa con tres amigos conversando sobre una jovencita a la que habían internado en un colegio de monjas. Y tomamos mitad en serio mitad en broma la decisión de organizar entre los cuatro una operación comando para liberarla de ese encierro.
Y mientras hablábamos, comenzamos a imaginarnos la situación como si la estuviéramos viviendo, entre los cuatro, alternándonos, interrumpiéndonos e incluso contradiciéndonos recíprocamente.
Vamos de noche. De noche, por supuesto. Entonces, yo cruzo los dedos de las manos para que te sirvan de estribo. Así me subo al muro y salto al jardín del internado. Y te salen los doberman. No, el foxterrier histérico de la madre superiora. Y echo a correr. Y saltas por una ventana. Pero la ventana estaba cerrada y rompes todos los vidrios. Eso, como el Zorro. Y caes dentro de una tina llena de agua hirviendo. No, llena de ácido sulfúrico y de ahí sale tu esqueleto. Clac, clac. Y me largo a correr por el pasillo. Pero las monjas te escuchan y te persiguen. Y una te coge por la cintura. Eso. Y te arranca de cuajo los pantalones. Eso. Con calzoncillos y todo. Y, entonces, yo sigo corriendo a poto pelado por el pasillo perseguido por un enjambre de monjas.
Y así perdíamos el control del discurso. No sabíamos dónde íbamos a llegar.
Alborozados, como en un trance, creamos una narración polifónica, y sin que hubiese un narrador orquestando a estas voces.
Cuando mis amigos se fueron, quedé tan entusiasmado que me puse a escribir lo que habíamos soñado en voz alta, pero mientras lo hacía se me ocurrían más avatares. La ocurrencia es el regalo del inconsciente.
No se trata de volver a la infancia sino de recuperarla.
Creo que con esto respondo a la pregunta si todo lo que escribo es biográfico. Por supuesto que no. “No se escribe lo que se ha vivido, se vive lo que se escribe”. Evidentemente los elementos están constituidos por lo que uno ha visto, leído, vivido, pero se recombinan, y se recombinan a la misteriosa manera de los sueños, sin nada muy planificado.
El planificar lo que se va a escribir puede llevar a la parálisis creativa, pues se bloquea la colaboración de lo inconsciente.
Después de la primera versión dictada por la inspiración, viene una disciplinada labor de taller, someter lo escrito a ciertas convenciones, para hacerlo comprensible, pero sin complacencias, nada de agregarle esencia de vainilla, colorante vegetal y azúcar flor.
Todo escritor tiene sus fantasmas, obsesiones y demonios que lo llevan a escribir lo que uno no piensa y a veces lo que uno no quisiera.
Cuando el Papa le pidió a André Gide que dejara de escribir temas escandalosos y se comprometiera un poco con la religión o, por lo menos, con las buenas costumbres, la respuesta fue “su Santidad, las buenas intenciones no suelen generar buena literatura”.
Claro que la literatura puede servir a la política, la historia, la moral, la religión, pero vendiendo su alma, convirtiéndose en aquello que quiere servir.
Escribir es una responsabilidad personal, no social. El escritor debe serle fiel a sus fantasmas. Octavio Paz afirma: “escribir bien es decir su verdad”. La palabra del escritor no es una palabra colectiva, es una palabra individual, única, singular. Si el escritor dice su verdad, sus lectores encontrarán que esa verdad les pertenece también a ellos.
Es un desastre escribir de acuerdo con lo que el público pide. Exigirle compromiso a los escritores es pedirles lo que no pueden dar y que se guarden lo que pueden dar.
Sabido es que Honoré de Balzac era un ferviente monárquico, y sin embargo escribió una gran apología del mundo burgués, de la burguesía.
No se puede negar lo inconsciente en la creación artística. La inspiración. Algunos escritores incluso practican ciertos rituales para provocar la inspiración. Hay una misteriosa relación entre tema y autor. Picasso dijo: “la pintura es más fuerte que yo. Siempre consigue hacer lo que ella quiere”.
Hay algo de impudicia en algunos de estos cuentos. Narrar, dijo Vargas Llosa, es una ceremonia parecida al streap stease. Tal como la muchacha que, bajo los reflectores, se despoja una a una de sus ropas y va mostrando sus encantos secretos, el narrador revela también su intimidad al público a través de sus narraciones. Claro que lo que exhibe el narrador de sí mismo en sus relatos no son sus encantos secretos como lo hace la muchacha, sino más bien sus demonios, aquello que lo atormenta y obsede, sus pesadillas, su rencor, su rebeldía contra el mundo.
Escribimos, narramos, porque algo nos falta o porque algo nos sobra, por carencia o por exceso, es decir, por un desequilibrio.
El canto por el canto no existe ni siquiera en los pájaros. El canto es objetivación del deseo, del amor, del gozo de vivir, del odio, de la cólera, de la desesperación, de la angustia, del destino y de la muerte.
Para terminar, quiero leer lo que un poeta chino del siglo octavo escribió al respecto:
“Todo resuena apenas se rompe el equilibrio de las cosas. Los árboles y las yerbas son silenciosas; el viento las agita y resuenan. El agua está callada: el aire la mueve y resuena; las olas mugen: algo las oprime; la cascada se precipita: le falta suelo; el lago hierve: algo lo calienta. Son mudos los metales y las piedras, pero si algo las golpea, resuenan. Así el hombre. Si habla, es que no puede contenerse; si se emociona: canta; si sufre se lamenta. Todo lo que sale de su boca en forma de sonido se debe a una ruptura de su equilibrio…”.


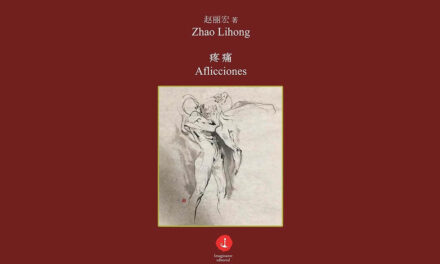
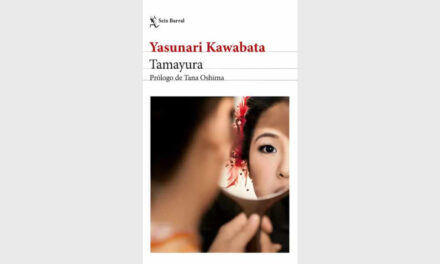
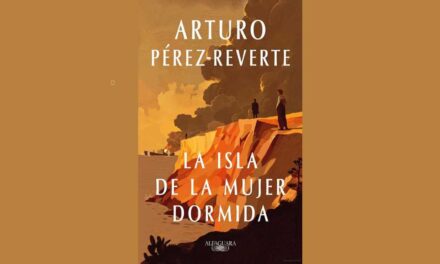





Como siempre, Jorge Lillo Genial!