 Por Rodrigo Quiroz Castro
Por Rodrigo Quiroz Castro
Amarillos por el paso del tiempo y las manos que los han rechazado, sus libros han soportado el paso del tiempo. Caminando por algunas galerías de San Diego, Franklin, los tantos mercados-persas-de-barrio o las maravillosas “librerías de viejos” pueden encontrarse ejemplares de las obras de estos cuatro escritores chilenos rescatados del olvido.
Y aunque sus tópicos son distintos y cada uno exhibe su cadencia particular, pertenecen a esa extinta raza de escritores fantasmas, perdidos y vedados entre la antigua bohemia de nuestras ciudades y el estigma de escribir porque no pudieron hacer otra cosa.
Sus nombres son anónimos regalos, desaparecidos en la guerra contra la existencia. Sin embargo, por las páginas de Luis Domínguez, José González Vera, Carlos León y Nicomedes Guzmán desfilan los grandes temas de la literatura nacional. Muerte, amor y tiempo se mezclan con las almejas, el barrio y unos muy claritos “chetumadres”.
La idea es rescatarlos porque la memoria y la continuación de la existencia están profundamente relacionados. Cada uno, desde su personal relación con la vida, legó obras interesantes que ahondan en la realidad con una inexorable sensibilidad chilena. Se insiste sí en una idea: los cuatro son muy diferentes.
Uno, el único vivo, Luis Domínguez, es profesor de literatura y letras en distintas universidades de Estados Unidos. González Vera fue Premio Nacional de Literatura hace cuarenta años y nos dejó hace tiempo ya. Carlos León, acaso el más metafísico de los citados, es un misterio y el más fantasma desde su muerte marginal en Valparaíso en 1988. Y Nicomedes Guzmán falleció en 1964, no sin antes inyectar de sangre proletaria las letras nacionales.
Rescatar a estos cuatro escritores nace de la imperiosa necesidad de mostrar ante los globalizados ojos de los lectores nacionales, pinceladas de un Chile perdido, aunque muy presente.
Los cuatro citados aquí son escritores fantasmas que se han perdido de la historia oficial entre borracheras y desastres amorosos. Entre la hermosa lluvia del sur, los conventillos urbanos y las playas con semen lunar.
Luis Domínguez, José González Vera, Carlos León y Nicomedes Guzmán, entre vivos y muertos, deben estar compartiendo en algún lugar un buen vino, cavilando sobre la natural falta de memoria y respeto del chileno por quienes los precedieron en la historia.
Por eso el recuerdo fue muy valorado por las grandes culturas, porque era pura y simple resistencia ante el devenir del tiempo. Aunque, claro, no se trata de simples acontecimientos ni esa memoria que sirve para almacenar información en los computadores, sino de aquella que permite cuidar y transmitir las primigenias verdades.
Es el caso de estos elegidos, que -con distintos matices- han unido a su actitud literariamente combativa, una profunda preocupación espiritual, en la búsqueda desesperada del sentido, legando escritos que merecen soslayar el polvo y el olvido.
Luis Domínguez: Retornos para volver a marcharse
Aunque su recuerdo vuelve a cruzar la Cordillera de los Andes cada cierto tiempo, en rigor, Luis Domínguez ya puede verse como “un hombre de afuera”, no en el sentido del outsider literario, sino por la rítmica y el matiz de su pluma que tiende a alejarse de las tierras que lo germinaron para convertirse en un escritor “de mundo”.
Se inició en el periodismo a los 16 años, ha sido libretista de radio, crítico de cine y de literatura, adaptador de obras de teatro, publicista, ensayista y profesor de periodismo en la Universidad de Chile. El exilio lo envió hacia el mundo y llegó a Estados Unidos.
Desde el país del Norte sigue con la cabeza puesta en Chile, convirtiendo esa ausencia en materia prima de su atractiva literatura. El autor de potentes libros de relatos como “El Extravagante” y “Citroneta Blues”, novelas como “Oh, Capitán, mi Capitán” y cuentos como “El pianista que mandan a llamar”, se interesa más que por la caracterización topográfica de nuestras tierras tipo-realismo-mágico, por la reflexión interna de los personajes.
Su escritura, según sus propias palabras, se aleja de lo pintoresco. “Esa forma de mirar el mundo (refiriéndose al realismo mágico), no le da a los latinoamericanos la posibilidad de pensar en una literatura que reflexione y que apunte a los problemas profundos del hombre, su conciencia y sus relaciones en un sentido más hondo”, ha dicho.
Su obra tiene esa suerte de abstracción que otorga la distancia. Si bien en sus primeros textos los aspectos más pintorescos de nuestra sociedad están muy presentes, con el paso de los años los temas de Domínguez lo llevan hacia nuevos lugares. Como ocurre en “Oh, Capitán…”, en donde la presencia del amor como obsesión y como testigo se concreta en una historia de desencuentros.
Notable es la forma en que se pone en evidencia lo que pasa cuando un amor termina y la pareja se encuentra una década después, con miles de experiencias tras de sí, pero que al verse parece que todo se retrotrae y el tiempo surge como un elemento superfluo.
Sus propias letras registran personalmente el sabor profundo de sus miradas. En el relato “Cicatrices” del libro “Citroneta blues” se lee:
“Tú piel es más oscura que la mía. Blanqueas en el bajo vientre y en los pechos, donde persiste el fantasma de tu bikini azul. Todas las historias tienen color, piel y olor y una que otra voz por entre imágenes silenciosas. En tu pelo se ha quedado fijo el mar de los caracoles. Un aroma con un sonido.
Tu abriste la boca al besarnos, fue como si te abrieras entera. Ahora ha sido todo tan lento y casi sin palabras. Me gusta ser como una ola sobre ti. En la búsqueda de un mismo ritmo podemos recorrernos y nuestros cuerpos unidos adquieren una misma flexibilidad. Despacito mi amor.
Sin cesar me he preguntado qué haremos para inventarnos un lenguaje sin recuerdos. Recomenzar es siempre falso.
Otra vez hemos conseguido el ritmo, el acezar uniforme, el mismo temblor en los muslos.
El jadeo se va haciendo gemidos. Mi brazo te curva rodeándote. Remonta la curva en el pubis y ascendemos. Tú cóncava yo convexo. Me estas clavando las uñas en la espalda. Nos miramos tratando de ver en el otro lo que no entendemos. Quiero cogerte entre mis manos. Los espasmos van de mi interior al tuyo y de tú interior al mío. Nos hemos perdido y nos recuperamos, y sentimos nuestros límites”.
Por su parte, en “Soledad”, Domínguez anota:
“…triste me ponen esos perros con sus aullidos que se alargan acercándose o se estiran hacia el cielo, por los fuegos artificiales que, al contrario, me alegran, haciéndome reír igual que la tonta del callejón. Aunque yo lo hago sola en mi pieza, con los dientes perfectos y brillantes, ahí reflejados, pero sabiendo yo que existen en mi boca sin pintar, sin pintar aún mi boca con risa de los voladores que se van metiendo en el hueco del cielo, seguidos uno a uno por el llanto de los perros que han nacido este año…”
Este autor recoge con una fineza perfectamente tejida, los recovecos reflexivos e internos de sus personajes. Ellos miran el mundo con un desesperado intento de trascendencia, buscan desarrollar su conciencia de seres vivos y capaces de participar en su propio devenir.
González Vera: Suburbio, rescoldos y anarquía
José Santos González Vera nació el 2 de noviembre de 1897 en El Monte. De ahí surge, quizás, su inexcusable vínculo con la magia, en una zona central del país rica en vivaces relatos sobre brujas y hechizos. Se formó en la calle. Fue zapatero, lustrabotas, cobrador de tranvías, periodista y vendedor de libros.
En los senderos de la experiencia se acercó a los que tienen menos para aprender de ellos la sustancia de su obra, que con talento rescató desde suburbios de Santiago o de algún pueblo olvidado en la modorra colonial.
González Vera escribió sin impostaciones de voz ni maquillaje patético. Conoció la miseria, el hambre y el crimen en carne propia. Vivió en esa tierra de nadie -ni moderna ni antigua, ni rural ni urbana- que define al suburbio santiaguino de los años 20, repleto de personas que abandonaban el campo en busca de mejores e ilusas oportunidades.
González Vera también tuvo formación académica, particularmente surgida desde el núcleo intelectual que giró en torno a ‘Claridad’, la revista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), instancia en la que se foguearon figuras consulares como Pablo Neruda y Nicanor Parra. El autor se acercó al anarquismo que venía de las tierras rusas y veneró, como tantos jóvenes de su época, a Máximo Gorki por sus maravillosas historias de vagabundos y muchachas indefensas.
Empero, su “anarquismo” rehuyó la violencia y el estruendo, abrazando las ideas libertarias de apoyo mutuo y de resistencia al poder. Siempre se declaró un “aprendiz de hombre” que recolectaba sabiduría de aldeanos lacónicos y analfabetos. Escribió y vivió literariamente una existencia sin rumbo racionalmente definido y sin origen, lo que le permitió gozar la libertad de empezar y terminar en cualquier parte.
En 1950 recibió el Premio Nacional de Literatura, siendo el noveno escritor en recibirlo. Y, por supuesto, no pasó sin ruido. Escritores de distintas vertientes culturales cuestionaron el reconocimiento, criticando a González Vera con vehemencia. El poeta Raúl González se refirió al laureado escritor y a Manuel Rojas como “cobardes de ayer, valentones de hoy”.
Fidel Aravena Bravo dijo que “González Vera es un resentido”. Pablo García señaló que “pudo haber sido nuestro Baroja, pero prefirió quedarse apenas en González Vera”. Todas muestras de crípticas envidias y oscuros egos que ni el tiempo ni los años han podido sosegar, como se ve cada vez que el citado premio se entrega en el país.
Pero más allá de esas críticas y polémicas, la obra de González asume con inteligencia la voz del ser humano que se acerca con humildad a las cosas y a los hombres para extraer de ellos la esencia, por ejemplo, de la vida sentada en una plaza, alimentando las palomas de la muerte.
Entre sus obras destacan “Vidas mínimas”, “Alhué” y “Cuando era muchacho”. Aunque sus palabras hablen mejor por él, como el cuento “El conventillo”, del libro “Vidas mínimas”:
“Al lado de cada puerta, en braseros y cocinitas portátiles, se calientan tarros con lavaza, tiestos con pucheros y teteras con agua. Pegado a las paredes asciende el humo, las manchas de hollín y por sobre los tejados forma una vaga nube gris”.
En su novela “Alhué”, de 1928, González Vera anota en el capítulo llamado Aliste, el sepulturero:
“Cuando alguien se ponía a dormir sin término, los deudos golpeaban la puerta de Aliste. Cubríase entonces con su delantal de amplísima cartera, hacía entrar en ella la punta de su barba, y el serrucho gruñía durante una tarde. Después sonaba el martillo. Más allá la brocha manchaba de oscuro el ataúd. Adiós.
-¡Que barba más notable tiene usted!- solían decirle los afuerinos.
-Sí. Así es- respondía- Si Dios le da a uno pelos, no es seguramente para rapárselos”.
En “Buscadores de Dios”, del libro de relatos “Eutrapelia”, el autor escribe:
“¿Qué dura siempre? La piedra misma, claro que no tan ligero como el ser humano, ni como la planta, también está mudando con una velocidad acomodada a su firme naturaleza, y estalla, se destruye y se rehace en el silencio de la tierra”.
Finalmente, en sus memorias llamadas “Cuando era muchacho”, se lee:
“Bajan al río las calles; el pasto verde es capitoso y las casas parecen pintadas por mujeres, dados sus incontables colores. Lo que se trasluce anuncia que alguien dentro hace visillos, encera, limpia, pule, guarda manzanas en armarios y cómodas, almacena dulces. Y quizás alguna mire con intención benéfica al hombre moreno que pasa y es el corazón de la ciudad”
Carlos León: El mejor fantasma
A diferencia de los fantasmas comunes y corrientes, Carlos León posee una característica que lo aleja de sus pares: nunca anheló un cuerpo, pues encontró en la alquimia de la escritura la corporeidad perdida en la batalla contra la muerte.
Nació el 2 de junio de 1916 en el puerto de Coquimbo. Sus estudios primarios los comenzó en Ovalle y los terminó en Iquique. Las humanidades, en tanto, las comenzó en Valparaíso y las finalizó en Valdivia. Un nómade a todas luces, lo que le sirvió para llenarse de riquezas y miserias humanas del ser chileno.
Se convirtió en Bachiller en el Liceo de Concepción y después obtuvo el título de abogado en la Universidad de Chile. En 1954 escribe “Sobrino único”, dos años después publica “Viejas Amistades” y en 1964 aparece “Sueldo vital”. En 1971 lanzó “Retrato Hablado” y en 1980 publica la novela “Todavía”.
El libro de crónicas “El hombre de Playa Ancha” es publicado cinco años antes de su lamentable muerte, con la que se encontró finalmente en septiembre de 1988. Hasta el último lucho contra ella, aferrándose de sus dos últimas obras “Memorias de un sonámbulo” y “Regresa a casa”.
Carlos León escribía con las vísceras. Pero también escribía con la naturalidad propia de un niño que empieza a andar, que sabe e intuye que los pasos firmes llegan. La literatura de este profundo escritor mezcla la exquisita melancolía del existencialismo con el sentir nacional de la lluvia o del vuelo de las golondrinas.
Sus contemporáneos lo calificaron de distintas formas, aunque siempre el padrón seguido fue el del respeto por la buena literatura.
El mítico Alone dijo que “León se encuentra a mil leguas de énfasis, la elocuencia, el temblor sentimental y aún la pasión erótica: es una especie de romanticismo seco, de rara calidad, muy de ahora, muy de siempre”. Su colega Manuel Rojas le sube aún más el pelo, pues considera que en los relatos del nómade León “hay diálogos de asombrosa naturalidad que ni Hemingway los hubiese escrito mejor.”
El propio Neruda se preguntaba en 1954 “¿Quién es Carlos León? Quisiéramos conocerle y preguntarle: ¿Trabajas? ¿Sabes que eres un intrínseco e insoslayable escritor?”. Incluso, el implacable cura Valente dijo que León “es un narrador puro, de un lenguaje desnudo, claro y esencial”.
La literatura de este escritor es, en realidad, un bálsamo y un gusto. El relato “La casa de al lado” (del libro “Sobrino único), contiene un párrafo que remece por su propuesta poética:
“En Joel comenzó a operarse un cambio sutil. Comenzó a saborear junto con el té y las tostadas su nueva calidad: la de hijo expulsado de la casa paterna.
Muchos años después tuve la sensación de haber visto de nuevo a Joel. Entre el humo de innumerables cigarrillos, en medio de la algarabía espantosamente urbana de un bar, un hombre vestido de raído traje negro, de rostro oscuro y cansado, cantaba una canción de moda con voz nasal, pero grata, acompañándose de una guitarra.
Entrecerraba los ojos y echaba hacía atrás la cabeza. De pronto algo íntimo, agridulce y antiguo se conmovió dentro de mí y regresé a otro tiempo; a un pueblo remoto e inexistente, donde un torpe joven desmañado cantaba anárquicas canciones junto a un niño pretérito”.
En el mismo libro citado, está el cuento “Excusa”, en el que León escribe:
“Han transcurrido muchos años de estas cosas; la vida y la muerte han realizado su labor implacable en cada uno de mis amigos y conocidos de ayer.
Tía Clorinda hace mucho tiempo que mira eternamente hacia arriba, sus flores amadas, en un cementerio del Sur abandonado y lluvioso.
Mi padre, funcionario definitivo, encontró por fin la estabilidad que tanto ansiaba; yace sepultado en el mausoleo de la Asociación de Empleados de su servicio, a cubierto de reorganizaciones y traslados.
Tía Enriqueta también se fue; creí que para siempre. Sin embargo, a medida que envejezco la voy sintiendo de nuevo junto a mí.
Quizás las cosas que me han ocurrido, desde entonces, hayan sido como un lento aprendizaje, como un largo camino en cuyo término el mismo niño de otro tiempo, envejecido ahora, ordena y organiza, para rescatar del caos su angustia pura y su soledad esencial”.
Nicomedes Guzmán: Violento y tierno
Nicomedes Guzmán era la vida misma, un maestro silencioso, voluntariamente anónimo, un curioso experto que no hablaba en las pomposas reuniones oficiales, pero que se daba entero en las tabernas. Para las generaciones de hoy Nicomedes Guzmán es un nombre imposible de asociar a algo, tanto como los tres escritores que lo preceden en este artículo.
Sin embargo, se trata de un autor vastamente estudiado en las más variadas cátedras universitarias de Estados Unidos. Lejos, más analizado que en Chile. Y es que no son pocos los estudiosos e investigadores “yanquis” que han desarrollado tesis y postgrados sobre su vida y su obra.
Aquí en nuestro país, en cambio, Nicomedes Guzmán fue una novela dramática de dimensión humana y real, con su infancia pobre en los aledaños del Barrio Mapocho. Nació en 1914 y murió en 1964. Estudió en una escuela pública y en un colegio nocturno. Madrugó para ganarse la vida en lo que viniera. Fuese lo que fuese.
La publicación de su primera novela, “Hombres oscuros”, le valió en 1939 el despido de su trabajo. Nada menos. Acarreó cajas de cartón, fue chofer, junior, tipógrafo y viajó por casi todos los rincones del país. Por eso es que sus escritos entregan sangre y vida a la narrativa chilena, a través de una corriente social e ideológica enmarcada en un momento histórico.
Sus personajes viven en el submundo social, son hombres marginales, viven la corrosiva pero maravillosa existencia del conventillo y en esa rica y perdida promiscuidad del barrio.
Para Guzmán, su literatura “es una responsabilidad vital, contribuye al mejor entendimiento del hombre, esto a trueque de describir sus luchas, decir sus verdades, incidiendo, incluso en lo que hay en los seres de corrosivo, enfrentando los aspectos de negación humana, con las virtudes, particularmente la ternura, que a mí entender, es el don más varonil del hombre”, según dijo a la prensa.
Guzmán fue poeta, cuentista, novelista, ensayista y también periodista, oficio que le permitió dar cuenta cotidiana de la realidad oculta en el asfalto urbano. Hombre orquesta, autor multifacético. Luz que contribuyó a crear las condiciones de una literatura realista y cruda que incorpora a los postergados de la sociedad, por cierto, siempre escondidos y negados.
Pablo Acevedo protagonista de “Hombres oscuros”, es un solitario lustrabotas, cuya vida transcurre entre el amor por su vecina Inés y las conversaciones con sus amigos obreros, en los que se descubren todos los tipos de personas existentes en una sociedad.
El escenario es un típico conventillo, donde los marginados del incipiente progreso mastican la bronca del rechazo y la impotencia al ver partir un tren que no los espera ni los invita.
Pinceladas de su obra cumbre dan una pequeña muestra de cómo la lucidez recoge en una escena la miseria y la esperanza del ser humano:
“El conventillo, mirado así, a primera vista, da la impresión de ser estático, dentro del cual la vida se agitara con una calma y serenidad de océano en reposo. Sin embargo, no es difícil imponerse de la distinta realidad que aquí bulle.
Imitando a los chiquillos, la miseria juega a las bolitas, al trompo o al volantín con la humanidad de este pequeño mundo proletario.
El hambre, por consiguiente, no anda ausente, y se pasea por más de algún cuarto, haciendo chascar por los vientres su fusta de capataz.
Las sombras se apelotonan en la calle, buscando el hueco de las puertas en huida de las agujas de la luz que paren las ampolletas.
Las acacias floridas llenan el aire de una fragancia honda, grata y evocadora. Cerca hay un canto de niños.
-¡Sí, es necesario que nos separemos!…
Las palabras de Inés son amargas. Sus pechos tienen sobresaltos de palomas. Mis manos embetunadas acarician sus manos.
-¡No es posible! –digo.
-¡Se hace duro resistir las malas lenguas, Pablo!
-¿Pero que pueden importarnos las malas lenguas? ¡Nosotros somos nosotros! Allá las malas lenguas con sus palabrerías.
-Las mujeres dependemos mucho del ‘qué dirán’ ¡Mis hermanas, mi padre …Sí, Pablo, debemos terminar!.
-¡No tenemos porqué separarnos!.
La ternura y el empuje del instinto se manifiestan en mis manos y en mis labios. Ella se deja acariciar. El silencio se mece sobre el coro de niños. La fragancia de las acacias invade la sangre como el contacto tibio con Inés.
Beso con fuerza a la mujer, con calientes besos que me nacen del origen mismo de la sangre. Y ella, con voz profunda, como nacida de su entraña pura de hembra, dice, apoyando su cabeza en mi pecho:
-¡De veras, no tenemos por qué alejarnos!…
Una cordial ternura hace acto de presencia en su voz. Yo pienso en el ruido de dos gotas de rocío al chocarse. Sus ojos están prontos a alumbrar algunas lágrimas”.

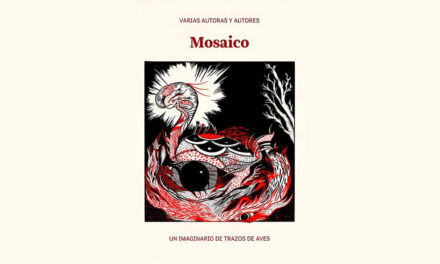
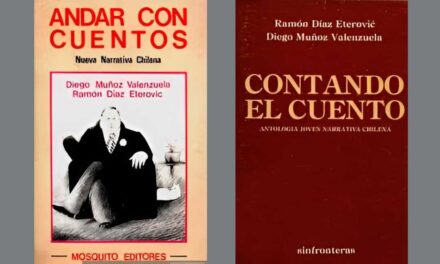

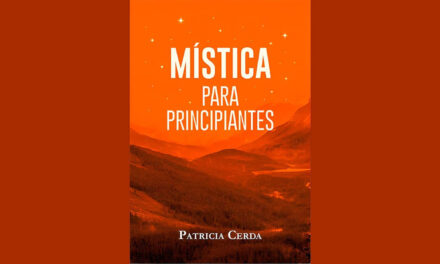





El adentrarse en la novela de Taro Rivera y peinar canas, me hace viajar a un pasado no lejano y…