
Por José Baroja
“Siempre habrá un perro perdido en alguna parte que me impedirá ser feliz”, Jean Anouilh
Cuento Publicado en Un hijo de perra y otros cuentos. Ediciones Escaparate: Concepción, 2017.
Te ladraré una brevísima historia. Sí, lo haré con gusto. Solo para que no digas que no te quiero tanto como tú me quisiste a mí. En verdad, espero que sepas escuchar cada ladrido con suma atención, aunque sea un poquito; después de todo, yo siempre te escuché o intenté hacerlo, pese a tu extraño hablar. Sí, lo hice. De hecho, aún recuerdo, los secretos que me narrabas ahí, junto a la cama donde ahora estás; todavía me acuerdo, claramente, del cómo me hablabas de todos tus problemas, pero también de tus triunfos, allí, donde ahora estás llorando. Por ello, yo asumiré que tú también me escuchas, que tú me entiendes, que me sospechas acá arriba, aunque no me veas; y que, por tanto, todavía me quieres. ¿O no son por eso tus lágrimas? ¡Tantas horas llorando! Y te entiendo; no sabes cómo.
Lo cierto es que yo también quisiera aullar fuerte por ti; aun cuando hace mucho que no lo hago. Solía hacerlo; pero cuando comprendí que si no naciste en cuna de oro, que si no has tenido fortuna o que si no has sido humano, la vida será naturalmente difícil, dejé de hacerlo. Muchos años ya desde que caminaba cabizbajo, con frío, comiendo sobras que caían, accidentalmente, de una mesa en el casino de la universidad o que algún alma, de esas que aún existen con algo de bondad, incluso hoy, me acercaba al hocico. Eso debía ser algo bueno, pensaba: ¡Estudiar en la universidad! Comparten con otros, conversan, ríen, tienen tiempo libre, les dan comida… comida. ¡Si tan solo existieran universidades para mí! Al menos, puedo decir que allí te conocí; que allí dejé de aullar. Y esa es la parte linda de la historia: la que juntos construimos. ¿Pero antes de eso?
Yo nací junto a un río. Por si no lo sabías, nací bajo un puente llamado Arzobispo, ubicado en la comuna de Providencia. Si uno lo piensa un poco, todo suena irónicamente religioso; irónico, pues mi nacimiento no tuvo nada de especial. Después de todo, fui el menor de ocho hermanos, nacidos de una sola vez, lo que hizo las cosas difíciles desde mi primer contacto con este mundo y poco amigables con cualquier fe. Es más, apenas abrí los ojos, apenas comencé a hacerlo, debí asimilar, obligatoriamente, qué es sobrevivir, qué es luchar por la supervivencia, aceptando de inmediato “agachar el moño”, aceptar el “abuso” y “mirar hacia otro lado”. El menor de la camada, ese era yo.
Mi madre fue una verdadera perra. ¿Su pasado? No tengo la menor idea; aunque, al parecer, mi abuela provenía de una familia más pudiente. Inclusive escuché que mi madre tenía ciertos rasgos de pedigrí hasta el punto de que muchos se preguntaban cómo había llegado a esa situación. ¿Sobre mi padre? La verdad es que no tengo mucho que decir, pues, desde que vine a este sucio mundo santiaguino, nunca lo conocí. Probablemente, era de esos machos alfa que abundan en el país; de esos que tienen una filosofía muy clara sobre la paternidad: preñar y desaparecer. A él le debo una horrorosa mancha de nacimiento sobre mi muslo; horrible, pues todo el mundo me decía “feo” al solo verla. Esa es su herencia.
Ciertamente, mi vida, desde un principio, no auguró el acceso a los mayores manjares de esta ciudad. Por el contrario, desde muy cachorro debí arreglármelas solo si es que quería comer y sobrevivir o, simplemente, no morir en una esquina de la capital. ¿Por qué ese afán mío de seguir viviendo? Una pregunta que insistía en hacerme durante mis recorridos por Avenida la Paz, por Estación Mapocho, por el Puente Cal y Canto. Lugares graciosos, tanto como mi querida Providencia. Graciosos, porque allí uno descubre lo raro que son ustedes: Avenida la Paz, nada tranquila; la Estación Mapocho, no era una estación; el Puente Cal y Canto, no era un puente. Y luego nos dicen a nosotros irracionales.
En fin, te ladraba acerca de cómo debí arreglármelas desde muy pequeño. Recuerdo vívidamente cómo durante un tiempo mi único consuelo fue saber que no era el único en tamaña empresa, pues mis hermanos también debieron solucionar ese dilema que nadie que respire, camine o folle puede omitir: el comer. Sinceramente, no éramos para nada apegados. ¿Cómo serlo? Si el beber juntos la leche de mamá ya era una muestra de lo que el futuro nos deparaba: lejanía y ausencia; y mucha pelea. En efecto, al poco tiempo nos distanciamos hasta el punto de que solo esporádicamente sabíamos algo de cada uno.
¿Por qué el Creador nos puso aquí? ¿Existe tal Creador? Filosofaba, me interrogaba a veces a las afueras de la Catedral Metropolitana, durante uno de mis habituales y solitarios recorridos de “callejero” por la Plaza de Armas; ello, mientras veía a mucha gente entrar y salir, pegarse en el pecho y llorar, sacar fotos y reír, siempre haciendo caso omiso de mi presencia, por más sediento que estuviera. Sin embargo, pese al que le pese, viví. Lo que ya es mucho decir, ya que meses más tarde un perro viejo me gruñiría acerca de tres perritos que habían muerto cerca del metro: a uno lo envenenaron; al otro, lo atropellaron; al tercero, y por este sentí a un más dolor, lo apalearon por ser atrapado in fraganti con una hogaza de pan. Antes de eso, yo pensaba que ustedes juzgaban a sus ladrones; lo que no sabía era que robar comida implicaba “muerte”. Gruñí, pero decidí no quejarme, pues, según un desaliñado predicador, Dios les había dado la potestad sobre nosotros: “Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. Nada que hacer. Eso explicaba todo. ¡Ese Dios se equivoca!
Pese a todo, he de decir que el deambular solo tuvo sus ventajas. Por lo menos, después de muchos meses y de mucha experiencia ganada a costa de patadas e insultos, me fue más fácil conseguir alimento; no como cuando éramos seis corriendo de aquí a allá. Con los años, también me alejé de mi madre. No porque quisiera, sino porque era la única forma de conseguir algo más que llevar al hocico. Lo confieso: la verdad es que me perdí. No supe cómo volver a ella, y por más que le ladraba a la gente, nadie me ponía atención. Solo unos niños trataron de ayudarme, pero sus poco considerados padres los apartaban de mí, aludiendo no sé que qué enfermedad podría tener… ¡Cómo si yo fuera una paloma!
Siempre he creído que los niños debieran gobernar esta ciudad. Al menos, nosotros no sufriríamos tanta pellejería por culpa de esos seres en los que se transforman. Los niños entienden nuestros ladridos y nuestras miradas; también nuestros corazones. Los adultos solo entienden esos aparatos rectangulares que llevan conectados a la cabeza: más de alguna vez chocaron conmigo por no ir mirando por dónde iban. Aunque eso era mejor a ser ignorado; lo era; aunque después me echaran la culpa.
¡Uf!, humanos. Dos amos tuve antes de ti: humanos también. Dos seres que acepté por necesidad, pues me vi tan cómodo y alimentado durante meses, que dejé de ladrar por mis deseos, de gruñir mis peticiones, todo con tal de hacer el menor esfuerzo mientras estuve con ellos; para no molestarlos. Lo irónico es que esos dos “amos” eran muy parecidos a nosotros. Hombres y mujeres elegantes, limpios y sin gestos los despreciaban e ignoraban como si fueran una lacra, unos simples “perros de la calle” que merecían su situación. Tal vez por eso admití sumiso acompañarlos en su día a día. Eran más pobres que yo, más sufridos que yo, mas muchas veces dejaban de comer para alimentarme.
El primero fue uno de esos que llaman “mendigo”. Como si la ironía fuera ley de la vida, pasaba casi todo el día fuera de una iglesia que está en la calle Estado. Mi amo no era para nada un santo, pero entiendo su actitud, ya que la gente después de rezar y llorar y cantarle a un par de figuras, lo ignoraba al salir del edificio, e incluso lo mandaban a trabajar, como si él nunca lo hubiera intentado. “Dios proveerá”, él decía. Luego descubrí cómo aprovechaba cualquier descuido y ¡zas! una billetera de cuero para agradecer al Cielo la oportunidad. En algunas ocasiones, el efectivo bastaba para que nos diéramos un festín: ¡Gloriosa justicia! Sin embargo, ningún trabajo es para siempre y un día lo pillaron. Se lo llevaron entre cuatro seres de boina; hermanos supuse. No lo volví a ver.
El segundo “amo” fue una mujer, según entiendo. A ella la veía solo de noche en la calle San Antonio. Siempre tenía una palabra linda para mí; lo que me sorprende, pues no era muy lindo lo que a ella le decían. Nunca entendí el por qué usaba ropa, si vestía casi como que no la usara. Y tampoco me parecía muy lógico que, de veces, unos sujetos pagaran para llevársela a un auto o a un rincón y hacer eso que yo hacía sin tanta ceremonia cuando me daba la gana. No obstante, más allá de su extraña actividad, agua y comida no me faltaron en esa esquina. En esos momentos, creía sentir a Dios.
Ella era muy linda, más allá de sus ojos tristes y su gastado cuerpo. Y a mí me trataba como al perro más fino de la ciudad. Yo solo atinaba a mover la cola, pues hace tiempo que había olvidado cómo ladrar. Según entendí: ella tenía precios para todo. Nunca comprendí mucho la situación. Hasta que mi estadía se vio abruptamente interrumpida… Sí, otra vez por culpa de esos violentos seres vestidos de verde. Me parece que ellos se dedicaban a eso, aunque nunca vi que se llevaran a los tipos de corbata, de falda o de traje.
Así fue como, repentinamente, me vi solo en este Mundo. Una vez más. Hasta que te conocí en la universidad. Y aun cuando yo estaba tiritando de frío, con mucha hambre, y lleno de pulgas, me recogiste, me cuidaste, me pusiste un nombre, un lindo nombre, y me tuviste a tu lado hasta el último día. Entonces supe que no había nacido solo para sufrir y que eso que llaman Dios, tal vez no fuera un alguien distinto a ti o, tal vez, estaba en ti, con tu mirada de niño. Entonces, fui simplemente feliz. Volví a ladrar.
Mi cuerpo está en tu jardín, han pasado unas horas desde que me enterraste. Alguien podría pensar en tierra y cal, pero yo veo lo mucho que te preocupaste de darme un descanso digno. Hasta florcitas crecerán allí. Y mi nombre también está escrito. Yo estaré cuidándote. Moveré la cola donde sea que esté. Sé feliz, la vida al final no es tan perra y cuando lo parezca, solo escúchame ladrar. Te quiero.
José Baroja (Ramón Mauricio González Gutiérrez) nació en Valdivia, Chile, en 1983. Actualmente vive en Talca donde se desempeña como docente de literatura universal y literatura española en la Universidad Católica del Maule. No obstante, su labor va más allá de lo académico al participar activamente en talleres escolares, foros, seminarios del área, cuentacuentos, fanzines, cafés literarios o en cualquier otro espacio en que se vincule, fomente o difunda el mundo de las letras dentro de la comunidad.
En el ámbito de la creación literaria, a la fecha, Baroja ha publicado dos libros de relatos: El hombre del terrón de azúcar y otros cuentos (2017) y Un hijo de perra y otros cuentos (2017). Además, el año 2015 fue galardonado con el primer lugar en el XIII Concurso Literario Gonzalo Rojas Pizarro, a lo que debe sumarse una mención honrosa por su poema Infancia, en el Certamen Internacional Nuevas Voces para la Paz 2014, así como su participación en distintas antologías.








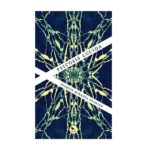

El análisis no solo es preciso en cuanto a los elementos identificados, sino también bastante concreto al momento de expresar…