por Diego Muñoz Valenzuela
Desde los 70 que adherí al concepto de que los intelectuales y artistas -un sector al que pertenezco- pienso que no tienen deberes específicos muy diferentes a los que debe asumir cualquier ciudadano, hombre o mujer de este país, o de cualquier nación. Ciertamente que todos las personas compartimos una serie de valores y deberes, propios de la vida en sociedad: solidaridad, respeto, voluntad de diálogo, empatía, dedicación y excelencia en lo propio; el listado es largo. Pero reniego enérgicamente de la creencia de que los intelectuales sean quienes deban hacerse cargo de la función social de pensar por sobre el resto de la ciudadanía, como si cada cual no tuviera capacidades propias o el deber de ejercer una reflexión propia. Afirmar que los intelectuales deban hacerse cargo de reflexionar y guiar a los demás en cualquier terreno -por ejemplo- controlar la violencia existente me parece -de una parte- la imposición de un elitismo inaceptable y -de otra- el supuesto de que los intelectuales existan en un estado puro, neutral, ajeno a las influencias, esterilizado de su relación con el poder.
Yo no me considero un escritor independiente, ajeno a las contradicciones de la sociedad de la que formo parte. De hecho nací a la escritura en plena dictadura de Pinochet, uno de los periodos más oscuros de la historia de Chile. Como tal, no he podido evitar entrar en el retrato y desmenuzamiento del acontecer social en mi obra narrativa, así como tampoco he podido evitar comprometerme en las luchas ciudadanas: ayer en la clandestinidad de los 70 y los 80, hoy en esta nueva y mayor crisis expresada en el 18 de octubre de 2019, anticipada por diversas explosiones que la anunciaron. Declaro esto antes de entrar de lleno al asunto, porque no quiero presentarme como un ser ajeno a las vicisitudes sociales, ni por encima de ningún compatriota, ni llamado a ejercer un rol especial y preferencial, más allá de sus tareas como narrador y como ciudadano, igual en derechos a cualquier otro.
Mi país, mi pobre país sacudido y determinado estructuralmente por una espantable violencia social y económica, que es el resultado previsible del imperio de un modelo ultra neoliberal, sin cortapisas, donde los grandes y mayores empresarios y las empresas multinacionales ejecutan sus negocios con ventajas y granjerías inaceptables. Muchas de estas fortunas provienen de la adquisición -a precio de huevo- de las empresas del estado -de todos los chilenos, con que se beneficiaron colaboradores de la dictadura primero, y luego empresarios inescrupulosos. Hablo de empresas verdaderamente grandes, no de las pymes, ni de otras grandes empresas que ejercen su labor con limpieza sin entrar en los territorios del abuso laboral, el cohecho de funcionarios del estado, el soborno, la colusión y otras prácticas repudiable. Puesto así, la lista de las entidades despreciables es más bien corta.
¿Ha habido alguna condena ejemplarizadora para las empresas que pagaron a servidores públicos para tramitar leyes a su amaño? ¿Alguno de sus dueños está en la cárcel? ¿Alguna de estas empresas ha sido condenada al pago de una multa realmente proporcional a las ganancias ilegales que ha obtenido gracias a los delitos incurridos? La respuesta a estas preguntas y a otra larga lista es la misma: NO.
Esto ha ocurrido de forma sistemática en Chile desde 1990. Un país donde la educación pública -antes orgullo nacional y ejemplo en Latinoamérica- ha decaído continuamente, para dar paso al sector privado que la convirtió en un negocio generador de pingües ganancias, igual que el financiero, retail o minero. Con la consecuencia evidente del deterioro en la capacidad de pensamiento crítico y conciencia social de los ciudadanos, convertidos en meros consumidores, alejados de la gestión de su propia patria, consagrada a los “especialistas”, a quienes se les convoca a votar cada tantos años, desde una papeleta confeccionada entre cuatro paredes por los partidos políticos, administrados de manera idéntica a una sociedad anónima, por sus propietarios. La participación social de los ciudadanos se reduce a una que otra elección para dirimir entre opciones que no son tales; solo se puede escoger entre las entidades que forman parte del orden establecido, determinadas en lo esencial por su relación con los poderes fácticos.
Así las leyes son confeccionadas para satisfacer las necesidades de los más ricos, los dueños de todo, los privilegiados absolutos de nuestra estructura social. Más encima, por si lo anterior fuera poco, debe actuarse sobre la base de la carta magna elaborada por Jaime Guzmán, eminente asesor intelectual de la dictadura, quien concibió esta camisa de fuerza perdurable para el beneficio eterno de los poderosos.
Y la guinda de la torta: una libertad de expresión reducida a la ínfima expresión, dada la concentración de su propiedad en los mismos grupos económicos que controlan. Los “rostros” de los invitados a los escasísimos programas televisivos de debate político, no salen de los estrictos marcos de los integrantes del macropartido del orden vigente, y raramente se extienden a la academia o los artistas, a menos que sean inocuos.
No quiero extenderme en el inventario de los numerosas áreas de desigualdades extremas vigentes en Chile: salud, vivienda, medio ambiente, manejo del agua y los recursos naturales, sistema impositivo, abandono de los adultos mayores, explotación de los inmigrantes, brutal represión policial, robo de recursos públicos (destaco los ocurridos en Carabineros y el Ejército, por decenas de miles de millones de pesos que pudieron contribuir a cerrar algunas de las brechas mencionadas), progreso del narcotráfico (que requiere anuencia o colaboración, al menos ineptitud o inacción, de entes públicos)
Sin embargo, a pesar de la caída estrepitosa de los niveles educacionales, del efectivo control de los medios de comunicación, de la alienación consumista y farandulera, de la sostenida mentira de los discípulos de Goebbels, Chile despertó. Despertaron estudiantes, trabajadoras, profesionales, empleadas, profesoras, pueblos originarios, minorías sexuales, ancianos y ancianas, pensionados, comerciantes, pequeñas empresarias. También intelectuales y artistas, ciertamente.
La violencia proviene de ese orden injusto que se nos ha impuesto desde una planificación cuidadosa y consciente. Otras formas de violencia surgen a partir de esta injusticia originaria, son expresión de rabia, decepción, frustración. O simple reacción ante inmisericorde represión policial que ha dejado víctimas sin ojos, un crimen imperdonable, entre otras secuelas terribles. Los saqueos, el robo, la destrucción de bienes públicos es condenable y hay que buscar formas para controlarlos, ya que la policía es incapaz de ello.
Pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. La paz de los espíritus, el aplacamiento de la ira ante la abrumadora legión de los abusos, solo será posible mediante dos actos. El aplastante, indiscutible triunfo del APRUEBO, que abra paso por primera vez en nuestra historia de la elaboración de una nueva constitución donde participen efectivamente todos los chilenos, especialmente las mujeres y los hombres independientes. Y el segundo: un nítido y veraz itinerario que indique la forma en que nos haremos cargo de las transformaciones que Chile realizará en los próximos años para dejar en el pasado esta era donde extraviamos el camino por una senda de alienación, individualismo exacerbado, consumismo y egoísmo. No lo afirmo desde mi condición de intelectual (de la cual no reniego, ni mucho menos, es mi forma de existencia), sino como ciudadano.
Ahora viene -para eso trabajo mano a mano con muchas y muchos- la era de la dignidad, la solidaridad, el diálogo, la participación, la innovación, el conocimiento, la empatía, la unidad y el respeto a las personas.


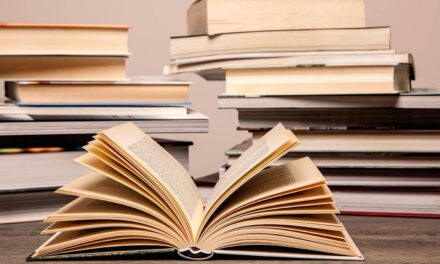







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/